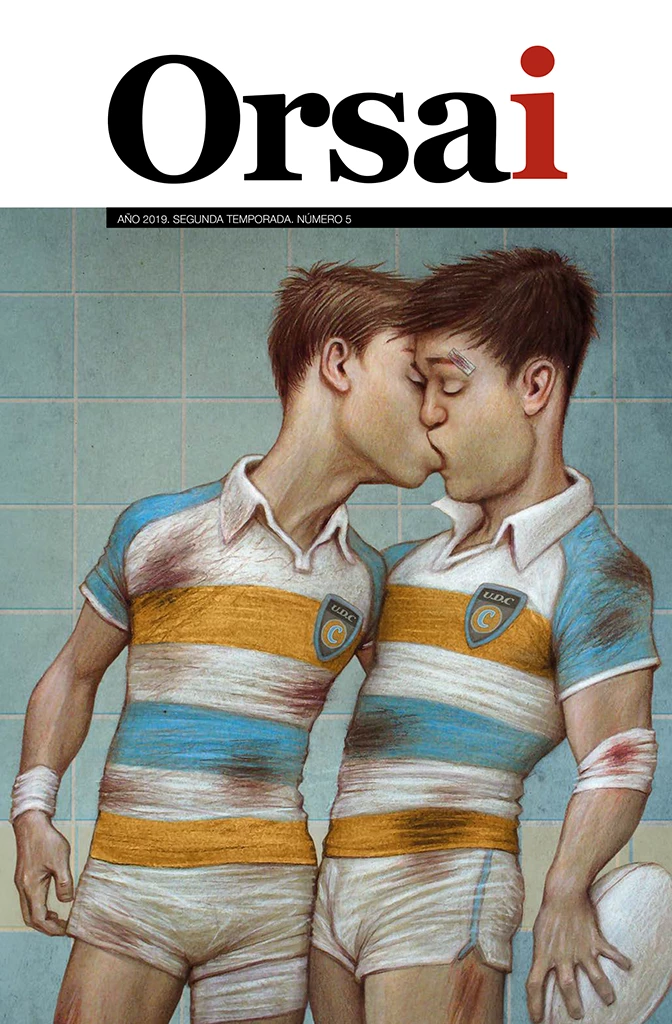El director, que nos había estado manteniendo hasta ese momento, hacía una semana que no volvía, así que Takagi decidió abrir su equipaje y se lo encontró vacío. Desde entonces, todo se hizo cuesta arriba. Cuando caímos en la cuenta de que nuestro director se había escapado y nos había dejado a nuestra suerte, ninguno supo sugerir de qué manera podíamos arreglárnosla para pagar el alojamiento. Me nombraron delegado del grupo para pedirle al posadero que nos tuviera un poco de paciencia. Le aseguré que pronto nuestras familias nos enviarían dinero, y así nos hice ganar un poco de tiempo. Cada vez que llegaba dinero de alguna de nuestras familias, festejábamos con gritos de alegría; pero el dinero era de exclusiva propiedad de los que lo recibían, quienes terminaban escapándose con su actriz favorita de la compañía. Hasta que solo quedamos ocho hombres y cuatro mujeres: Takagi, de buen porte y un metro ochenta de altura, convencido de que todas las mujeres estaban muertas por él; Kinoshita, que prefería las apuestas a recibir tres comidas diarias y que dedicaba toda su imaginación al único objetivo de encontrar un método para ver los dados a través del cubilete; el pálido y amable Sasa, al que todos llamaban Buda, y que siempre que bebía de más se dedicaba a lamer las puertas corredizas de papel; Yagi, que era un poco pervertido y le gustaba coleccionar ropa interior femenina; Matsuki, que alardeaba de sus habilidades en el sumo y en la lucha, y que lo primero que buscaba en cualquier ciudad que visitábamos era un billar; Kurigi, cuyo único talento consistía en perder cosas u olvidar dónde las había dejado; Yajima, que tenía la mala costumbre de no querer devolver nunca lo que se le prestaba; y yo; ocho hombres en total, más cuatro mujeres: Namiko, Shinako, Kikue y Yukiko.
No se trataba de que el dinero estuviera demorándose en llegar, sabíamos desde un principio que no nos llegaría nada; por eso habíamos depositado nuestra confianza en que lo recibieran otros. El dueño de la posada empezó a mirarnos con mala cara cuando intuyó que no le pagaríamos, por más que esperara. Nos sometía a una vigilancia digna de un águila. Por nuestra parte, creíamos que era mejor no tener nada de dinero a que a alguno de nosotros le mandaran algo, sabíamos que quien lo recibiera no tardaría en escaparse dejando al resto en una situación aun peor. Pasado un tiempo, llegamos al punto en que nos vigilábamos los unos a los otros, tratando de descubrir quién sería el próximo en escaparse. Pero esta mutua vigilancia no duró mucho; cuando nos negaron la única comida diaria que nos venían sirviendo, dejamos de preocuparnos por determinar si alguno planeaba escapar. Nuestras caras estaban cada vez más pálidas, pasábamos el día tomando únicamente agua y discutiendo qué hacer, hasta que decidimos escapar todos juntos. Si escapábamos juntos, no teníamos que preocuparnos de que mandaran a un par de personas en nuestra persecución; y como cada uno de nosotros temía el destino que pudiera depararle si era el último en ser dejado atrás, nos prometimos que el escape sería conjunto. Sabíamos que, si lo hacíamos con torpeza y atraíamos la atención de los matones empleados por el posadero, no tendríamos éxito, por lo que decidimos aprovechar nuestras salidas al baño público, la única libertad que se nos permitía, para escapar alguna noche lluviosa en que la vigilancia no fuera tan estricta. Bordearíamos la costa, en lugar de tomar alguna otra ruta más fácil en la que hubiera más probabilidades de que nos alcanzaran. Así es como, en principio, decidimos esperar la siguiente noche de lluvia.
Mientras planeábamos nuestro escape, en la habitación de al lado, Namiko dormía sola. Había sufrido un ataque de endometritis en el escenario, durante una función, y desde entonces no había podido volver a levantarse de la cama. Cada vez que se planteaba qué hacer con ella, todos guardábamos silencio, nadie tenía nada para decir. Aunque no lo expresaran en palabras, era evidente que pensaban que la única alternativa era abandonarla. A decir verdad, yo también opinaba que había que dejar a Namiko por el bien de los otros once; pero después de nuestra discusión pasé por su habitación y, de pronto, desde el suelo, Namiko me agarró de la pierna y se aferró a ella. Me pidió llorando que, si íbamos a escaparnos, por favor la lleváramos con nosotros, que ella también quería escapar. Le respondí que lo consultaría con el resto, pero antes debía soltarme la pierna. Cuando lo hizo, volví a reunirlos a todos para retomar la discusión. Sabían perfectamente por qué los reunía, y con sus miradas me advertían que no propusiera nada estúpido. Les pregunté si no consentirían en llevar a Namiko, les conté que ella quería escapar con nosotros y les recordé que hasta ese día habíamos compartido el mismo plato de arroz. Yukiko, que estaba al lado, fue la primera en hablar. Una vez Namiko le había dado un par de medias, no le gustaba la idea de abandonarla. Shinako recordó que a ella le había dado un brazalete, Kikue había recibido un cepillo. Las mujeres estaban de acuerdo en llevar a Namiko. Los hombres guardaban silencio, ninguno decía nada, se limitaban a llevarme a un costado para pedirme que olvidara de una vez el asunto. Les insistí, les dije que ya nos las arreglaríamos para encontrar la manera de llevarla. Por primera vez parecían entender mi punto; si no había más remedio, vendría con nosotros.
Cuando finalmente llegara el momento de escapar, tendríamos que recorrer unos treinta kilómetros por caminos de montaña a lo largo de acantilados que bordean el mar hasta llegar al cruce. Iba a ser duro cargar a una persona enferma en la espalda durante todo el trayecto. Además, para engañar al maldito posadero, teníamos que salir de a uno con nuestras toallas, para hacer creer que íbamos al baño público, aunque estuviera lloviendo. Si nos demorábamos mucho, no nos daría tiempo a comer nada y tendríamos que partir con hambre. En ese caso, no nos quedaría otra opción más que avanzar en la oscuridad hasta la estación más próxima. Así que me acerqué a la almohada de Namiko y le pedí que se parara para ver cuánto podía caminar; lo intentó, pero no tardó en quejarse de que todo le daba vueltas y volvió a desplomarse en el futon, como si su cuerpo no tuviera huesos. En cuanto a mí, que en un rapto de piedad había convencido al resto de llevarla con nosotros, comenzaba a pensar que quizás lo mejor era dejarla. ¿No preferís quedarte?, le pregunté. Dudo que el posadero le haga daño a una persona enferma, y prometo mandarte dinero pronto. Prefiero que me maten a que me dejen acá sola, respondió Namiko llorando. No había remedio. Después de convencer al resto de turnarnos para cargarla, sugerir ahora que la abandonáramos en la posada era un acto de egoísmo. Así que ya no toqué el tema y me limité a esperar la llegada de una tarde de lluvia. Pero no era cosa fácil esperar a que lloviera. Cada vez que alguno iba al baño público, se llevaba algún kimono para empeñar y compraba bollos dulces para compartir. Incluso vendíamos alguna prenda para pagar el baño público. A ese paso, nos quedaríamos sin dinero para el boleto de tren, por eso ni siquiera podíamos darnos el lujo de fumar un cigarrillo. Limitamos los panes dulces a uno diario, y no nos quedó más remedio que aguantar a base de agua. Afortunadamente, un par de mañanas después llegaron las lluvias otoñales, para la tarde se había formado una fuerte tormenta. Decidimos que escaparíamos esa misma noche y, desde la mañana, cada uno hizo sus preparativos a la espera de que anocheciera. Lo que más curiosidad me daba era saber quién se escaparía con quién, una vez que llegáramos sanos y salvos a la estación de tren. Que hubiéramos quedado ocho hombres y cuatro mujeres no se debía solo a que no tuviéramos dinero. Según mis sospechas, cada mujer había tenido relaciones con dos o tres de los hombres; y sabía que eso, en algún momento, nos traería problemas. Pero mis temores no se cumplieron cuando se hizo de noche, llegó la hora de escapar y, de a uno o en parejas, todos fueron saliendo con sus toallas en mano. Se me ocurrió en ese momento que la cuestión de qué hombre huiría con qué mujer ya se había definido naturalmente. Mi función en el escape consistía en envolver paquetes con una o dos prendas para cada uno y lanzarlos al otro lado del cerco, donde mis compañeros los recogerían. Sabía el riesgo que implicaba salir último; como era yo quien había sugerido llevar a Namiko, nada me aseguraba que no fueran a escaparse por su cuenta. Y entonces tendría que arreglármelas para huir solo con ella. En cuanto alguno cayera en la cuenta de esa posibilidad y soltara la propuesta, el resto accedería gustoso. Así que dejé a Takagi último, y con la toalla al hombro y Namiko cargada en mi espalda, salí a la lluvia y me dirigí al bosquecillo de bambú donde habíamos acordado reunirnos.
Unos diez de nosotros esperábamos al resto en el bosquecillo, apiñados debajo de tres paraguas de papel. Kinoshita, que había llevado nuestros paquetes a lo del prestamista para conseguir algo de dinero, no regresaba. Aunque nos limitábamos a mirarnos en silencio unos a otros, y nadie decía nada, en nuestras caras se percibía el temor de que se hubiera escapado con el dinero. Finalmente, Kinoshita volvió con diez yenes. Solo restaba llenar con algo el estómago. Ya reunidos los doce, Takagi sugirió que fuéramos juntos a un puesto de soba. Para Matsuki era mejor que lo hiciéramos de a uno, porque podrían descubrirnos más fácil si íbamos en grupo. Estuvimos de acuerdo, pero no podíamos dividir un billete de diez yenes y la idea de enviar a uno solo de nosotros al pueblo con el dinero nos hacía temer que decidiera escapar por su cuenta. Tener ese billete es como no tener nada, dijo uno, ¿qué íbamos a hacer? Por un momento hubo silencio. Si seguimos perdiendo el tiempo, en la posada se van a dar cuenta de que faltamos y van a salir a buscarnos, señaló otro. ¿Qué vamos a hacer si nos persiguen?, preguntó un tercero, no puedo moverme con el estómago vacío. La mejor opción era comprar pan, pero ¿quién se ocuparía? La desconfianza no nos permitía decidirnos por nadie. Yajima entonces sugirió que, como escapar cargando a una mujer enferma en la espalda era imposible, la mejor opción era confiarme el dinero a mí. Todos asintieron. Me incomodaba la idea de que, como portador de ese dinero tan valioso, se me sometiera a una vigilancia constante. Me parecía mejor entregarle el dinero a Namiko en frente del resto. Llevando ella el dinero, todos se asegurarían de protegerla, al menos por un tiempo; así que metí el dinero en el escote de su kimono. De ese modo, la enferma que hasta ese momento había sido tratada como una carga portadora de desgracias, se volvió una valiosa caja fuerte sobre mis hombros. En el bosquecillo de bambú se establecieron reglas en torno a cómo manejarnos con ella. En primer lugar, los hombres nos organizaríamos por turnos para cargarla cada uno durante una distancia de cien pasos; las mujeres no la cargarían, pero sí debían turnarse para contar los pasos; Yagi propuso definir por un juego el orden en el que la llevaríamos. Las mujeres se reían y alentaban a uno u otro mientras definíamos el orden. Aquellos que debían ubicarse al frente abandonaron el bosquecillo, y emprendimos nuestro camino.
No teníamos más que tres paraguas para los doce; con el viento soplando de frente, en hilera y compartiendo un paraguas cada cuatro, avanzábamos con dificultad, empapados por la lluvia. En el medio iba Namiko, protegida como un santuario portátil en procesión; detrás de ella, las mujeres; al final, dos hombres. Nos olvidamos de comer, dijo de pronto Sasa desde el medio de la fila. ¡Es verdad!, ¡la comida!, exclamó el resto, y la fila se detuvo. No había tiempo para detenerse a comer si no queríamos correr el riesgo de que nos atraparan, tendríamos que aguantar un día más a base de agua. Algunos sugirieron que intentáramos llegar al cruce esa misma noche, con la esperanza de que las cosas mejoraran al día siguiente; el grupo siguió avanzando y se internó como una oruga en la oscuridad de la noche. Al rato, los sombreros de fieltro de las mujeres, empapados, empezaron a gotear con fuerza; al principio temimos que el ruido que escuchábamos fueran los pasos de alguien persiguiéndonos, por momentos nos dábamos vuelta para mirar hacia atrás. Aunque en la posada hayan descubierto que escapamos, y mandado a alguien tras nosotros, dijo Kurigi, nunca se les ocurriría empezar la búsqueda en un camino tan difícil como este, tomarían otra ruta. Su observación fue tranquilizadora, pero también nos hizo caer en la cuenta de que ninguno de nosotros había recorrido ese camino antes. No sabíamos qué nos deparaba más adelante, ni siquiera qué tipo de campos o terrenos deberíamos cruzar. Apenas alcanzábamos a ver de manera difusa el camino a nuestros pies, las rocas que sobresalían en punta, expuestas por la lluvia que había barrido la arena. Una ansiedad cercana a la desesperación se había instalado en el grupo y nos mantenía en silencio. Solo Kinoshita, que en su habitual despliegue de sociabilidad hablaba sin parar, se mostraba enérgico. Si me vuelvo a encontrar a ese posadero que nos atormentó tanto, le doy una paliza, decía. Y con sus palabras resurgió el odio del grupo por aquel hombre, ya casi olvidado. Golpearlo es poco, respondió uno, habría que tirarlo al mar. Yo le partiría la cabeza con una piedra, agregó otro, insatisfecho con la opción de tirarlo al mar. ¡Habría que meterle unas tenazas ardientes por la garganta!, propuso otro. Meterle tenazas ardientes por la garganta sería poco, había comenzado a decir alguien cuando Namiko, que hasta entonces había guardado silencio, se largó a llorar. Yagi, que la cargaba en su espalda, se detuvo. ¿Qué pasa?, gritaron desde atrás. ¿No pueden ir más rápido? Montada en la espalda de Yagi, Namiko lloraba con angustia; nos pidió que la dejáramos y siguiéramos sin ella. Al principio, ninguno de nosotros entendió por qué reaccionaba así, hasta que nos dimos cuenta de que perdía sangre. Bajo la lluvia, suspiramos preocupados, sin la menor idea de qué hacer. Propuse que las mujeres se ocuparan de ese tema femenino, del que los hombres poco entendíamos. Una dijo que necesitábamos con urgencia alguna tela seca. No tuve más remedio que quitarme mi juban blanco y entregarlo. La mujer enferma se sentía apenada por nosotros y cuando le tocó a Matsuki llevarla sobre su espalda, no dejó de pedir en un sollozo que siguiéramos sin ella. Matsuki la amenazó con abandonarla en serio si no dejaba de quejarse tanto, y Namiko se largó a llorar con más fuerza. Nuestro temor de que nos estuvieran persiguiendo dejó de preocuparnos cuando apareció el hambre. Al llegar a un pueblo, dijo uno, lo primero que voy a hacer es comerme una chuleta de cerdo. Yo voy a comer sushi, respondió otro. ¡Mejor anguila que sushi! Había quien prefería, en cambio, comer carne. Y entonces, sin siquiera escuchar lo que los otros tuvieran para decir, nos pusimos a hablar de comida, de lo que más nos gustaba, de los lugares donde alguna vez habíamos comido bien. Éramos bestias voraces.
Hambriento como todo el resto, yo buscaba algo para comer en algún campo vecino, pero desde que habíamos dejado el bosquecillo de bambú, no nos habíamos cruzado con ningún campo cultivado. No había nada que buscar ahí: a la derecha teníamos una pared de roca, y a nuestra izquierda, al pie de un acantilado de varios cientos de metros, el sonido de las olas. Debíamos conformarnos con no dar un paso en falso en ese camino, que no mediría más de diez centímetros de ancho. Nos limitábamos a avanzar atados unos a otros con nuestros cintos y girando hacia donde nos indicara el paraguas que teníamos enfrente. El camino serpenteaba, hacia arriba y hacia abajo; en ocasiones la lluvia nos tomaba por sorpresa y nos barría desde abajo. Antes de siquiera darnos cuenta, nos encontrábamos pegados al borde de la roca. Mientras la hilera avanzaba zigzagueando por los peligrosos acantilados, por momentos estirándose, por momentos contrayéndose hasta chocar unos con otros, no podíamos darnos el lujo de distraernos con historias de comida. No hacían más que recordarnos que no teníamos nada para comer. Uno tras otro empezaron a callar hasta que todos hicieron silencio: detrás del rumor del oleaje y del viento, solo se podía oír la voz de la mujer que contaba los pasos del que llevaba a cuestas a Namiko. No se escuchaba ni suspirar, ni toser. El silencio que nos provocaba el miedo de que aquello durara mucho más, era tan tangible que sentíamos que podíamos tocarlo. Mientras tanto, las pérdidas de sangre de Namiko empeoraron. Nos devolvió el ánimo sacarnos la ropa mojada y hacer la posta en la cima del acantilado para llevar a Namiko, que no paraba de gemir. Retomamos el tema de la comida. Algunos se quejaron de que hablar tanto de comida no hacía más que aumentar nuestro apetito. Otros no estaban de acuerdo y sostenían que hablar de comida era la única manera que tenían en ese momento de saciar el hambre. El agua era mejor que nada, así que algunos lamían las gotas que caían de las varillas de los paraguas, o masticaban las púas de algún pequeño pino que se cruzaban por el camino. Éramos como pretas, como fantasmas hambrientos; pero en nuestra situación, esa comparación no era motivo de risas. Mi kimono estaba empapado, tenía la garganta seca. Seguía masticando espinas de pino o, cuando el viento soplaba en mi contra, sacaba la cabeza de debajo del paraguas y abría la boca en la lluvia. Cuando terminó la ronda de los ocho y volvió a ser mi turno de cargar a Namiko, por más que me recordara constantemente que el peso que llevaba en mi espalda era una mujer, el hambre apenas me permitía caminar. La vista se me iba nublando a medida que perdía el aire. Mis brazos se entumecían. Me temblaban las piernas. Me mordí la lengua y seguí caminando con la cabeza pegada al que llevaba el paraguas delante de mí. Para cuando la mujer que contaba nuestros pasos llegó a noventa, yo ya tenía ganas de tirar a la enferma. Me hice de paciencia, porque si ella lo notaba, lloraría otra vez. Mis párpados se pusieron tan rígidos que, cuando los abrí, oí un chasquido. Aunque llegara el momento de descansar mientras otro la cargaba, sabíamos que cuando se cumpliera el turno de las ocho personas, volvería a tocarnos. Para empeorar las cosas, el hambre aumentaba con el paso del tiempo; y con nuestra fatiga, más pesaba la mujer sobre nuestra espalda. Además, Namiko no quería sentirse apretujada en el medio de la fila, así que insistió con que la lleváramos al frente. A ella le traía la tranquilidad de que no la dejaríamos abandonada en el camino, pero para los que la llevábamos, era agotador sufrir los constantes empujones de los que nos seguían. Pensé en que todos estaban sufriendo por mi culpa, yo había insistido en traerla; y me dije que, si en algún momento el cansancio nos llevaba al borde del colapso, arrojaría a Namiko al mar o me quedaría con ella en el camino para que el resto siguiera sin nosotros.
Lo cierto es que ya estábamos al borde del colapso, pero no podíamos hacer algo semejante. Manchadas por un sudor grasiento, nuestras caras se habían vuelto azules. Teníamos los ojos vidriosos, algunos bostezaban y lanzaban gritos extraños. Cuando alguien se desplomó como volado por el viento sobre una saliente de roca al filo del precipicio, Namiko se puso a llorar otra vez y a pedir que la abandonáramos. Del pelo y de la ropa de las mujeres chorreaba agua; caminaban como fantasmas con el pelo pegado a la cara, a través del kimono se transparentaba el color de su ropa interior. Cuando sus bolsos y sus cajas de maquillaje ya estaban empapados, cierta calma se apoderó de nosotros. Si vamos a morir, prefiero que sea rápido, dijo Kikue. ¿Por qué no te tirás al mar, entonces?, le preguntó Yagi. La broma de mal gusto irritó a Kurigi, que ya no tenía paciencia. El sufrimiento de otra persona no es motivo de bromas, le dijo y se le acercó amenazante. Las bromas que yo haga con Kikue no tienen por qué enojarte tanto, le respondió Yagi, sorprendido por su actitud. Por más que ella te guste, le dijo, es inútil. Yo mismo la vi con Takagi. El gentil Sasa, que hasta entonces se había mantenido callado, sacó un cuchillo y se abalanzó contra Takagi. Con destreza, Takagi evitó el puntazo y corrió a lo largo del acantilado, perseguido por Sasa. Kurigi, que se había quedado helado ante la escena, se dio cuenta de que, en lugar de Yagi, sus enemigos eran en realidad Takagi y Sasa, así que también corrió tras ellos. En la oscuridad, vi a Kikue pasar a mi lado, diciendo entre llantos que toda la culpa era de ella. Le dije que detuviera esa pelea de una vez. Si no vas conmigo, no voy a poder, me dijo. Pero entonces Namiko estiró los brazos y, agarrando a Kikue por el cuello, empezó a rechinar los dientes. Eso me agarró por sorpresa. Al parecer, acababa de descubrir que le habían robado a su hombre, fuera quien fuera de los tres. Yagi, que había iniciado todo, se enfureció y me sorprendió ver cómo tiraba a Shinako al suelo y le exigía revelar el nombre de su amante. Era obvio que este conflicto acabaría involucrándonos a todos, y si alguno resultaba herido y no podía seguir avanzando, estábamos perdidos. Mi único consuelo era que ninguna de las personas que tenía cerca llevaba un cuchillo. Pero uno de los tres hombres que se habían adelantado sí llevaba uno, había que hacer algo. Así que yo también corrí tambaleándome a lo largo del acantilado: ¡Esperen, esperen! Apenas unos pocos metros adelante encontré a los tres tirados al costado del camino, inmóviles, uno al lado del otro. Pensé que dos de los tres habrían muerto, pero entonces me di cuenta de que los tres me miraban fijo a la cara, con los ojos bien abiertos. Cuando les pregunté qué había pasado, dijeron que se habían dado cuenta de que terminar heridos peleándose por una mujer no tenía sentido, así que habían decidido parar. Pero estamos tan cansados que nos cuesta hasta respirar, me dijeron, así que no nos hagas hablar por un rato. Los felicité por su sabia decisión y volví junto a Namiko, donde la pelea parecía recién estar empezando. Yagi y Kinoshita luchaban gruñendo a pocos pasos de la enferma, que lloraba sobre la espalda de Yagi. A esta altura, ni las mujeres sabían quién les había robado a su hombre, y a quién se lo habían robado ellas mismas. Estaban tan confundidas que ni siquiera me preguntaron qué había pasado con los otros tres. Sabía que en algún momento ese conflicto se iba a dar, así que la pelea en realidad no me había sorprendido tanto, pero nunca se me habría ocurrido que reaccionarían con tanta violencia en un lugar como ese. Ahora nuestra huida podía verse frustrada por su culpa. Yagi y Kinoshita nunca habían estado en buenos términos y habían sido siempre rivales en el amor; era poco probable que pudiera detenerlos, aun si intentaba interponerme entre ellos. Era evidente que encontraban más placer golpeándose en el piso que caminando con una mujer enferma sobre la espalda. De hecho, parecían pelear con el simple fin de descansar sus piernas entumecidas. La mejor opción era dejarlos pelear todo lo que quisieran, mientras no se lastimaran. Me tiré a descansar el cuerpo y a mirarlos mientras ellos seguían rodando por el piso. De pronto los dos se quedaron quietos; completamente exhaustos, ya solo eran capaces de jadear con esfuerzo. Era un buen momento para intervenir: Pueden quedarse ahí tirados todo lo que quieran; si quieren seguir peleando, peleen. Pero si ya están conformes, paren y sigamos avanzando. Los otros tres se dieron cuenta de que no hay nada más estúpido que pelearse por una mujer y ya hicieron las paces, les dije. Yagi y Kinoshita se levantaron en silencio y se pusieron en marcha.
Para cuando nuestra procesión se reunió con Takagi y los otros más adelante en el camino, ya no nos quedaban juban con los que detener el sangrado de la enferma. A medida que avanzábamos tranquilos, empezamos a quitarnos otras prendas interiores para limpiarla. Por más graciosa que había resultado la batalla entre los hombres por las mujeres, la red de relaciones se volvió tan compleja que afectó cualquier posibilidad de discernimiento. Se restauraron una monótona paz y un equilibrio silencioso que me resultaban tan interesantes como aterradores. El hambre, que volvía a atacarnos con más fuerza que nunca, no tardó en transformar esa tranquilidad silenciosa en la calma de un rebaño en el que habíamos perdido todo rasgo de individualidad. Como los demás, yo también me iba quedando sin voz, sentía la piel de mi abdomen pegada a la espalda, el estómago revuelto, la boca seca. En lugar de saliva, mis jugos gástricos, viscosos y desagradables, ocupaban mi boca. Me ardían los bordes de los ojos, y cuando bostezaba, sentía el olor del tabaco. Extenuados por la pelea, ninguno hablaba mientras avanzábamos de cara a la lluvia. Estábamos tan débiles que Namiko, aunque seguía llorando por lo bajo, parecía la más fuerte de todos. Nos sentíamos tan descorazonados que dudábamos si seríamos capaces de cruzar los acantilados que se extendían frente a nosotros en la oscuridad. Ya no podíamos pensar en cosas tan lejanas como la esperanza o un futuro feliz: ¿cuánta hambre tendríamos en dos minutos? ¿Cómo haríamos para aguantar otro minuto? Nuestras mentes no conseguían enfocarse en nada más que lo inmediato. Solo podíamos concebir un tiempo lleno de hambre, sentía que ya no era yo quien caminaba en la oscuridad infinita, sino un estómago. Podía sentir que el tiempo, para mí, se medía en términos de mi estómago.
Habríamos caminado unos quince o veinte kilómetros sin descanso. Justo para cuando los hombres estábamos entregando las dos últimas prendas de ropa para Namiko, encontramos un refugio sobre el acantilado, un poco más arriba del camino. Los que iban adelante no podían distinguir si se trataba de una roca o de una choza. Debatían al respecto, cuando nos dimos cuenta de que era un molino abandonado. Nos pareció una buena idea tomarnos un descanso, para escapar de la lluvia, y entramos. Era evidente que nadie había pisado ese lugar por mucho tiempo: las telarañas, que lo cubrían todo, se nos pegaban a la cara. Había suficiente espacio para guarecernos de la lluvia: tres metros cuadrados con olor a moho en el que los doce nos apretujamos de cuclillas. Esto es un molino, seguro que hay agua, dijo Yagi. Voy a buscar. Y ansioso salió a dar una vuelta al molino. Pero la canaleta por la que debía correr el agua estaba arruinada, y las aspas del molino, atestadas de moho blanco. Parecía poco probable que fuéramos a encontrar agua ahí. La transpiración se enfrió sobre nuestra piel, empezamos a sentir los kimonos mojados y a temblar. Al hambre y a la fatiga se sumaba ahora el frío nocturno de finales de otoño, tan intenso pasadas las tres de la madrugada que nadie podría haberlo aguantado si se separaba del grupo. Aunque quisiéramos encender una fogata, no teníamos fósforos. Solo nos quedaba quitarnos los haori, disponerlos sobre el tatami y sentarnos cerca para compartir nuestro calor: ubicamos a Namiko en el centro, rodeada por las otras tres mujeres, los hombres nos sentamos alrededor y entrelazamos los brazos envolviéndolas para darnos calor con los cuerpos. Pero no fue suficiente, el frío nos atacaba con más violencia, los dientes nos castañeaban tan fuerte que apenas podíamos hablar. Aunque había motivos para llorar, solo nos salían lágrimas silenciosas. Tiritábamos como medusas. Namiko, en el centro, pronto fue incapaz hasta de temblar: en medio de nuestros temblequeos, ella permanecía inmóvil y encogida. Cuando muera córtenme el pelo y envíenlo a mi madre, dijo una de las mujeres, mi cuerpo ya no aguanta más. Yo tampoco doy más, dijo uno de los hombres. Si muero, córtenme el pulgar y envíenlo a casa. A la mía, envíen mis anteojos, dijo otro. Mientras hablaban, se nos iban entumeciendo las rodillas, la cadera, hasta que el dolor nos llegó al cuello. Kurigi se lamentó: esto es un castigo por la vez que de chico arrojé piedras al dios de nuestro pueblo. Yo estoy siendo castigado por haberme portado mal con tantas mujeres, dijo Takagi. Este último comentario pareció afectar por igual a hombres y mujeres, porque todos asintieron entre lágrimas. Me llamaba la atención lo despiadados que eran. Al mismo tiempo no podía dejar de pensar en que nos íbamos a morir de hambre, frío y dolor. Sentado sobre un soporte de madera junto a la muela de molino, trataba de adivinar cuánto tardaría en desatarse un nuevo desastre. Nos asaltó el sueño. Noté que nuestros temblores habían cesado; si no hacía algo para evitar dormirnos, sería nuestro fin. Me puse a gritar mientras golpeaba a los demás en la cabeza. Les expliqué qué nos esperaba si nos quedábamos dormidos y pedí que, en cuanto vieran que alguien se dormía, lo golpearan. Lo que hacía tan difícil nuestra situación era que, dormidos, perderíamos la consciencia, nuestra única arma para defendernos contra un enemigo extraño. Pero aun cuando alentaba al resto para que permanecieran despiertos, a mí también me empezó a ganar la somnolencia y me perdí en pensamientos acerca de qué es eso que llaman sueño. Supe que no tardaría en quedarme dormido. Pero esa sola idea me bastó para despabilarme, preparado para luchar contra lo que fuera que estuviera intentando robarme la consciencia. En este viaje de ida y vuelta entre la vida y la muerte, percibí al tiempo más ligero de lo que nunca lo había sentido antes, y pensé que me gustaría ir hacia adelante en el tiempo a ese instante en que se extingue mi consciencia. Abrí de golpe los ojos y miré alrededor. Frente a mí, todos dormían, con la cabeza colgando.
Fui de uno en uno, sacudiéndolos con violencia y gritándoles para que se despierten. Algunos abrían los ojos brevemente, para volver a quedarse dormidos sobre quien tuvieran al lado. Otros, entendiendo súbitamente el peligro mortal que corrían, pestañeaban aturdidos. Algunos decidieron que haber sido golpeados les daba el derecho a golpear a quienes seguían dormidos, y así estalló en el molino una lucha entusiasta. Pero a la más mínima pausa, el sueño volvía a colarse. Entonces yo les tiraba del pelo, les sacudía la cabeza, les pellizcaba las mejillas hasta que les quedaban mis dedos marcados. Aunque los golpeaba tan fuerte como para hacerles sentir el sabor de mis puños, en cuanto detenía por un momento mi violencia, volvían a abandonarse a la muerte. Y aunque seguía golpeando a los once, vigilando cada uno de sus movimientos, de pronto me sentí yo mismo embriagado por la euforia en el que se disolvía mi consciencia. Euforia, no hay nada con más gracia y serenidad que la euforia que precede a la muerte. El corazón se ahoga, como si bebiera de una fruta jugosa. Es una sensación incómoda, como olvidarse de uno mismo. ¿Qué es eso, entre la vida y la muerte, que se eleva en olas de colores cambiantes, en vapores tan alegres como el cielo? Me pregunto si no será la cara de ese temible monstruo que nadie pudo ver todavía: el tiempo. Me gustaba imaginar que cuando muriera y desapareciera, el resto de los hombres del mundo iban a desaparecer conmigo. Este juego con la muerte, esta idea de matar a todos los hombres, me tentaba casi al punto de ceder al sueño. Aun así, cuando veía a los otros dormirse frente a mí, pegaba manotazos con ambas manos, sin importar mucho a dónde o a quién. ¿Por qué esforzarse para evitar que otro muera habría de resultar beneficioso para alguien? Aun cuando lográramos escapar de la muerte, nada nos aseguraba que cuando nos tocara morir en el futuro, podríamos hacerlo con tanta calma como en ese momento. Y, sin embargo, yo me empecinaba en que volvieran a la vida: tiraba del pelo a las mujeres, les pegaba, pateaba a los hombres una y otra vez. ¿Era el mío un acto de amor, o más bien una cuestión de hábito? Era tan consciente de nuestro desdichado futuro, que habría querido ahorcarlos uno por uno hasta matarlos; pero, en lugar de eso, me sentía obligado a prolongar su sufrimiento. ¿Podía llamarse salvación a ese acto? ¡Vamos! ¡Muéranse!, dije. Pero seguía irrumpiendo en su sueño, como si luchara contra una agresiva desgracia que venía arrastrando por años. De a poco, fueron despertando y con una expresión en sus caras que demandaba saber quién de nosotros había destruido su felicidad, se lanzaron a golpear a quienes tenían cerca, con más fuerza que antes. Parecía imposible que alguien pudiera seguir durmiendo sin que lo molestaran. Algunos se agitaban y lanzaban manotazos en sueños. Los otros, mientras se pisoteaban, se pateaban y se golpeaban como si estuvieran en un combate, acabaron por dormirse también. La ronda que habíamos armado y que al principio había tomado la forma redondeada de un pimpollo, se desarmó cuando las cabezas de unos cayeron entre las piernas de otros y todos los cuerpos quedaron enroscados. En esa masa desordenada, ya era imposible saber a quién le estaba pegando. Así que golpeaba a todo el mundo, tratando de cubrir el mayor espacio posible, porque sabía que cualquiera que escapara a mis golpes moriría. Pero el sueño conlleva un terror oculto casi tan feroz como la violencia bruta; apenas un instante después de despertar a alguien, yo mismo abría los ojos para encontrarme con que me estaban golpeando a mí la cabeza o clavándome la rodilla al costado del estómago. Cada vez que me despertaba, me abría camino entre los cuerpos tendidos y me volvía a hundir en ellos. Mientras nosotros nos dormíamos y volvíamos a despertarnos una y otra vez, afuera de nuestro refugio las cosas empezaban a cambiar. Había dejado de llover; y a la luz de la luna, que asomaba debajo del techo por las paredes derruidas, podíamos ver cómo flotaban los hilos de las telarañas. Probamos de salir para intentar despabilarnos un poco, pero las piernas no respondían. Salimos arrastrándonos y nos quedamos mirando las montañas y el océano iluminados por la luna. Sasa, que estaba al lado, tiró de mi manga sin decir palabra y señaló un punto en la montaña, junto al acantilado. Miré con la mente en otro lado: un hilo de agua brillaba entre las rocas a la luz de la luna, podía oírse el suave sonido del agua. ¡Agua! ¡Agua!, quise gritar, pero no me salía la voz. Sasa descendió de rodillas por el acantilado. Llegó al arroyo y se puso a beber. Cuando recobró la energía, gritó: «¡Agua! ¡Agua!». También yo grité «agua» al mismo tiempo, con voz débil.Estábamos salvados. Los que seguían en el refugio, aunque incapaces de mover las piernas, se arrastraron hacia afuera y bajaron hasta el arroyo. Uno a uno, con sus caras pálidas cubiertas de telarañas iluminadas por la luna, metieron sus narices entre las rocas. El agua clara, llena del aroma de las rocas, nos recorría desde nuestra garganta y estómago hasta los pies, salpicando como un coro de mantras de los rakan, los quinientos discípulos de Buda. Cuando la vida pareció volver a nuestros cuerpos, todos gritamos maravillados a la luna, como si de eso se tratara sentirse vivo, y volvimos a hundir nuestros labios entre las rocas. Entonces me acordé de Namiko, a quién habíamos dejado rezagada en la cabaña; no sabía si se habría quedado dormida o si ya habría muerto. Pregunté si a alguien se le ocurría alguna manera de llevarle agua. Takagi propuso llevarle en un sombrero. Llenamos su suave sombrero, pero a los pocos pasos el agua ya se había derramado a través del tejido. Probamos con cinco sombreros, uno dentro del otro. Esta vez el agua no atravesó el tejido con tanta rapidez, pero sabíamos que, para cuando llegáramos al refugio, ya no quedaría nada dentro. Sasa propuso hacer relevos para pasarnos los sombreros lo más rápido posible hasta el refugio. Esa era la mejor forma. Nos distribuimos los once a la luz de la luna, a una distancia de unos seis metros uno de otro. Me eligieron para tomar el último lugar, yo le daría el agua a Namiko. Mientras esperaba a que llegara el sombrero con agua, sacudía a la enferma. Aunque en su piel todavía se evidenciaban las marcas rojas de mis dedos al agarrarla, su cuerpo volvía a sucumbir al sueño y no mostraba signos de despertarse. La agarré del pelo y le sacudí la cabeza con violencia. Abrió los ojos, pero su mirada seguía perdida. Cuando llegó el primer sombrero, casi toda el agua había desaparecido. Volqué en sus labios las pocas gotas que quedaban, y Namiko recobró la consciencia por primera vez. Puso la mano sobre mi rodilla, inspeccionó el refugio. Es agua, es agua, le dije. Tomá rápido, antes de que no quede nada. La recosté sobre mis rodillas y esperé el siguiente sombrero. Cuando llegó otro sombrero, y otro más, volví a verter unas gotas en sus labios. Mientras lo hacía, se me vino a la cabeza la imagen de los cansados rakan dándose ánimo cerca del arroyo, trepando con dificultad por el acantilado, con sus cuerpos flotando en la luna. Como si estuviera sirviendo a Namiko gotas de luz de luna, mojé otra vez sus labios con una gota de agua.