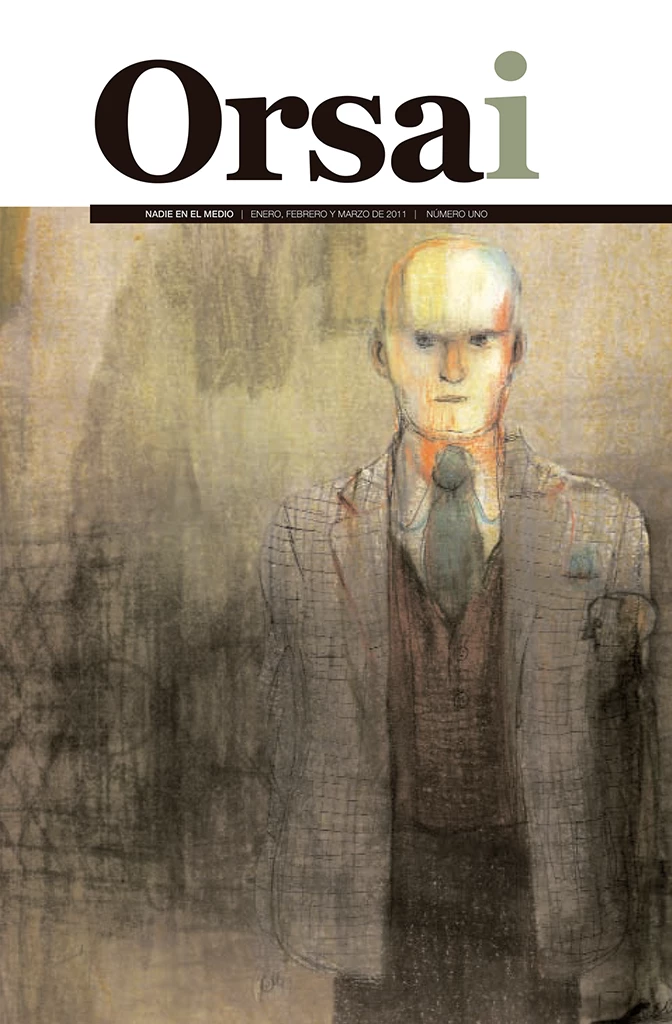Páginas ampliables
Tres etarras encapuchados miran a cámara. Los tres con txapela y metralleta. Banderas al fondo. Sobre la imagen, una voz en off ofrece los servicios de los retratados para bodas, bautizos y comuniones. De pronto, los terroristas comienzan a cantar sobre la melodía de La Bamba: «Para dejar la banda, para dejar la banda se necesitan medidas de gracia. Ay, medidas de gracia, y una amnistía para Euskal Herria».
Es un sketch del programa Vaya Semanita, un show que ETB, la televisión pública vasca, lanzó al prime-time hace más de siete años. Fue el primer espacio público donde se bromeó abiertamente sobre eso llamado «conflicto vasco».
«Vaya Semanita fue una metáfora del sueño de muchas personas que no se atrevían a expresarse en público —me dice Oscar Terol, quien presentara el programa en su primera época—. Implicó la posibilidad de que los vascos tuviéramos algo en común para una gran masa de diferentes sensibilidades, más allá de la devoción por la comida. Informativamente, somos más rentables divididos y enfrentados, así que creo que el público celebró tener un referente que no excluyera a nadie.»
Vaya Semanita fue el primer síntoma de que algo estaba cambiando en Euskadi.
Nací en Bilbao en 1979. Aquel año, ochenta y seis personas fueron asesinadas por ETA. Desde mi nacimiento, la banda terrorista ha matado a seiscientos veintitrés hombres y mujeres, en una progresión descendente fruto de la presión policial y la estabilización democrática de España. En estos treinta y un años se han producido violaciones constantes de los derechos humanos y ataques a la libertad de expresión. Se han ilegalizado partidos y cerrado periódicos. Se ha levantado y caído un aparato de terrorismo de Estado. Ni un solo vasco vivo ha conocido la paz en su tierra; para nosotros, el conflicto es parte de nuestras vidas.
Pero Euskadi está ya exhausta de terrorismo. España entera lo está, como parece demostrar la relativa indiferencia con que fue recibido el último comunicado de la banda. De hecho, las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas señalan que los ciudadanos españoles ven a sus políticos como un problema más grave que el terrorismo. Es una sonora bofetada a una clase política que insiste en hipnotizar a la opinión pública a base de «sobreesdrujulizar» la democracia (pronúnciese démocracia) y convertir el Parlamento en un campo de batalla con más reproches que propuestas.
Y sin embargo, hay un pequeño pueblo que conserva la esperanza en un próximo fin del terrorismo. Que ve en la incapacidad táctica de ETA y en los titubeantes pasos de la izquierda vasca nacionalista (izquierda abertzale desde ahora) un horizonte por fin despejado. Es, por supuesto, el pueblo vasco.
Hace unos meses, paseando por Bilbao, un amigo madrileño me dijo: «No creo que haya ningún lugar en el mundo donde se lea la palabra ‘paz’ tantas veces como aquí». Y señaló al edificio de la Diputación Foral de Bizkaia, coronado desde hace una década por la leyenda: Bakea behar dugu («Necesitamos la paz»). Mi amigo sonrió y dijo: «¿Sabes?, cuando era pequeño, la gente decía que todos los vascos llevaban pistola».
«No todos», le dije.
Ayer
«Cuando la política ha agotado todos sus medios, se impone la guerra justa de liberación.» Así de épico arranca el documento publicado por ETA en el año 1964 bajo el título La Insurrección en Euzkadi. El cuaderno muestra su voluntad de emplear la violencia para lograr ciertos objetivos políticos. Hasta citan a Mao. Eran tiempos épicos.
Estados Unidos arde en Vietnam, Cuba recoge la siembra revolucionaria y Argelia remacha su independencia. El mundo es un avispero frío bajo la amenaza inminente del Apocalipsis nuclear. El gallo negro canta en una España que castiga la disidencia del brazo alzado con cárcel, exilio o accidente desafortunado. En España no se pone el sol, pero en tierras Vascongadas, dicen las lenguas del Imperio, siempre está lloviendo.
Medio siglo después, Estados Unidos arde en Oriente Medio, el capitalismo se revela pandemia y España presume de democracia europea en mantenimiento, disculpen las molestias, vuelvan en unos años. Y Euskadi, donde cada vez llueve menos por aquello del cambio climático, se afianza como una de las regiones más prósperas de Europa.
Si el País Vasco fuese un Estado (disculpen la licencia poética), ocuparía el tercer puesto en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, detrás solo de Islandia y Noruega. El Museo Guggenheim Bilbao, parques tecnológicos, agencias de innovación, ciudades verdes y una de las más distinguidas gastronomías del mundo. Todo estupendamente idílico de no ser porque, de cuando en cuando, un guardia civil es asesinado, un empresario extorsionado y varios jóvenes denuncian torturas por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Y a lo largo de estas décadas que van de Woodstock al iPod han ido floreciendo decenas de ensayos, artículos y ficciones sobre el conflicto vasco. Análisis escritos en mitad de la marejada en busca de nuevas respuestas a las mismas preguntas: ¿cómo es posible que, en un entorno económico tan apacible, subsista un grupo terrorista? ¿Qué engranajes sociales se han desarrollado en el País Vasco para que la población conviva a diario con el fenómeno violento? ¿Qué demonios pasa en Euskadi?
«El problema de la sociedad vasca es que una parte totalitaria, intolerante y violenta de la misma ha logrado instalar una subcultura de la violencia que ha penetrado y corrompido buena parte del tejido social e institucional.» Son palabras de Francisco Llera, Catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad del País Vasco. Desde 1995 dirige el Euskobarómetro, una instantánea sociológica basada en encuestas que se publica cada seis meses. La misma que, en su primera oleada de 2010, revelaba que uno de cada diez vascos justifica aún la violencia política.
«En los primeros años de la democracia —dice Llera— no se entendía el fenómeno terrorista. Se pensaba que ETA era una herencia de la dictadura que se iría apagando poco a poco. La realidad fue muy otra, y la tolerancia facilitó la expansión de su movimiento social y una subcultura de la violencia que inundó el tejido social vasco. La división de los partidos democráticos a la hora del diagnóstico y la terapia ha tenido un efecto retardatario para la solución del problema.»
El profesor Llera es una de las miles de personas amenazadas por ETA. Aunque hace años que trasladó su domicilio fuera de Euskadi, muchos vecinos del Casco Viejo bilbaíno lo recuerdan paseando un cochecito de bebé, con un escolta al frente y otro a la espalda. «Ha habido miedo, cierta comprensión inicial, complicidades ideológicas o tácticas, instrumentalización partidista interesada, errores policiales, ineficiencias en la seguridad y ambigüedad de las autoridades francesas. Pero, sobre todo, no se ha sabido tratar adecuadamente el arraigo de los valores y discursos violentos e intolerantes en las estructuras sociales que le servían de apoyo y de cantera.»
El profesor Llera, por su condición de amenazado, no es un agente neutral. ¿Pero acaso hay agentes neutrales? El deporte, las fiestas, la cultura, el idioma, todo en el País Vasco es traducido al lenguaje del conflicto.
En 2010, España vivió una huelga general contra la reforma laboral. En Euskadi hubo dos: una convocada por los sindicatos nacionalistas vascos y otra por los de ámbito estatal. Todo mensaje es analizado desde esta dicotomía sobre la base de sutiles matices que los vascos conocen bien. El más obvio: si se habla de Euskadi o de Euskal Herria, de España o Estado español.
«Yo suelo decir que el conflicto vasco es como un partido de fútbol —dice Paul Ríos, coordinador de la plataforma pacifista Lokarri—. Lo que ocurre es que no estamos de acuerdo en cómo se llama el campo, ni en qué banderas tienen que ondear, ni en qué idiomas están escritas las reglas. Ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en qué vale y qué no vale en el terreno de juego. Nos faltan unos consensos mínimos para articular la convivencia. A eso hay que sumarle el hecho de que algunos hayan pensado solucionar este problema por medio de la violencia, y otros por medio del recorte de derechos y libertades.»
Lokarri (del euskera, lo que une) se define a sí misma como «una organización social, independiente y plural que lucha por la paz y la normalización de la convivencia en Euskal Herria». Me pongo en contacto con sus responsables cuando leo que han sido excluidos del Consejo de Participación de Víctimas del Gobierno Vasco. El motivo, según el Consejero Vasco de Interior, es que no se trata de una organización «estrictamente pacifista».
«Si el Consejero se refería a que pacifista es aquél que se limita a defender la paz —dice Ríos— efectivamente no somos pacifistas. Porque nosotros reivindicamos la paz, pero reivindicamos también que, como sociedad, necesitamos unos acuerdos mínimos de convivencia. Sin esos acuerdos estaremos poniendo las bases para que en el futuro vuelvan la violencia y la imposición.»
Lokarri muestra públicamente su desacuerdo con la ilegalización de Batasuna, partido que aglutinaba a la mayor parte de la base social abertzale. Sus responsables no lo consideran una posición política sino cívica. «Nosotros, en tanto en cuanto no compartimos la estrategia del Gobierno vasco para solucionar el conflicto, no somos pacifistas. Usando su terminología: nosotros no ‘deslegitimamos’ la violencia.»
Ni siquiera las organizaciones pacifistas son consideradas políticamente neutrales en Euskadi por más que así lo manifiesten sus estatutos. Asociación de Víctimas del Terrorismo, Foro de Ermua y ¡Basta ya! son los principales agentes que engloban a las víctimas de ETA. Todos han sido acusados de pleitesía política en uno u otro momento. Y, sin embargo, el papel de las coordinadoras ciudadanas ha resultado clave en la evolución del conflicto. La «deslegitimación» del terrorismo como arma política empezó a fraguarse a mediados de los años ochenta, bajo el estandarte de Gesto por la Paz. Esta plataforma, galardonada con el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia, fue la primera en sacar el dolor de las casas vascas y exhibirlo en las aceras. Su lema fue el silencio. Y sus concentraciones, sin palabras ni proclamas, se convirtieron en el más rotundo mensaje que los terroristas habían recibido de aquella tierra en cuyo nombre mataban.
«Algo habrá hecho.»
Esa frase permanece grabada a fuego en la conciencia de muchos vascos. Era el mantra que resonaba por las calles de Euskadi cuando ETA asesinaba a un policía, a un militar, a un empresario. Con el tiempo, los movimientos sociales por la paz terminaron calando en el discurso político, lo que dio paso al reconocimiento oficial y a la inexcusablemente tardía Ley de Víctimas. No obstante, una parte de la sociedad vasca opina que el concepto de «víctima» que aplican las instituciones es aún miope.
«Se está produciendo una ‘reconciliación asimétrica’ —me dice Paul Ríos—. Esto implica que, mientras todos los derechos de las víctimas de ETA no estén reconocidos y reparados, no se estudiarán ni repararán otras vulneraciones de derechos humanos que se han producido y se están produciendo en Euskadi.»
¿Es una aberración «comparar violencias»? ¿Es injusto para las víctimas de ETA poner un acento sobre los posibles desmanes de las Fuerzas de Seguridad y del propio Gobierno español? Quienes lo hacen son aplastados por el dedo público al grito de «¡equidistancia!».
Me dijo mi amigo que en ninguna parte se lee la palabra «paz» tantas veces como en Euskadi. Añado: y en pocos lugares es tan polisémica. En este cartel, «paz» significa el fin de ETA; en aquél, el fin de la (re)presión policial y las «violaciones de derechos humanos». Son paces distintas. Enfrentadas.
La madeja del conflicto vasco está desparramada por las esquinas de Euskadi. Difícilmente puede darse un paso sin tropezar, sin enredarse los pies y caer de bruces. A lo largo de cincuenta años son muchos los hitos, muchos los protagonistas, las frases y hechos que han ido desembocando en el presente. Muchos secuestros, coches en llamas, proclamas, siglas, manifestaciones y puños en alto. Muchos telediarios abiertos con un cuerpo en el suelo, sobre un charco de sangre, ante los ojos de un país en perpetua conmoción. Cincuenta años de balas en la correspondencia, cartas de extorsión, listas negras y manos blancas. Más lágrimas, viudas y huérfanos de los que una sociedad puede soportar sin volverse triste y huraña.
Cinco décadas de paraguas enlutados caminando en silencio tras un ataúd y un manifiesto de condena que, en apenas un folio, era incapaz de explicarnos por qué aquello se parecía tanto a una derrota. Medio siglo de tormenta sin ningún horizonte. Pero no llueve eternamente.
Hoy
Cinco de septiembre de 2010. Once de la mañana. BBC abre su informativo con un video obtenido en exclusiva por uno de sus reporteros. Muestra a tres encapuchados que, en nombre de ETA, anuncian un alto el fuego e instan al Gobierno de España a poner en marcha «los mínimos democráticos necesarios para emprender el proceso democrático». Muy lejos queda ya la épica de 1964.
La noticia se refleja inmediatamente en los urgentes de todos los periódicos españoles para pasar a la portada minutos después. En las horas siguientes florecen las columnas de opinión. El tema copa los debates políticos de la noche y buena parte de la semana: ¿se avecina realmente el final del terrorismo vasco? ¿Se puede confiar en los terroristas? ¿Se sentará el Gobierno socialista con ETA tras el fiasco de 2006? España, aterida por una virulenta crisis económica, con más de cuatro millones de personas en paro y una desconfianza general hacia la clase política, se muestra descreída, casi indiferente al mensaje de la banda armada.
Todos los presidentes de la democracia española han negociado con ETA. Y todos han salido escarmentados del proceso. «ETA mata pero no miente», dijo el exministro de Interior Jaime Mayor Oreja. Estas palabras, pronunciadas por (en palabras del líder de los conservadores) «uno de los mayores conocedores del conflicto vasco» reventaron como cristal con la bomba que mató a dos personas en el aeropuerto de Barajas y puso fin al anterior proceso de paz.
Ahora, dice la calle, ETA no mata pero miente. Y no se puede negociar con unos mentirosos. De ahí que una parte de la sociedad considere que el terrorismo debe morir por asfixia, fruto exclusivamente de la presión policial y las decisiones políticas y judiciales. Decisiones que, en muchos casos, han sido cuestionadas por una importante masa crítica.
Hasta hace bien poco, Euskadi era un gigantesco muro repleto de iconografía política. Con la llegada del socialista Patxi López a la presidencia vasca y de Rodolfo Ares a la Consejería de Interior, se inició la «campaña de paredes limpias». Ahora la exhibición de fotografías de presos de ETA es legalmente perseguida, lo que provoca que la policía y los activistas abertzales jueguen al ratón y al gato por los cascos antiguos de las ciudades.
En 2010, la Audiencia Nacional afirmó que no se puede concluir que la exposición de estas fotos «pretenda menospreciar o vilipendiar a las víctimas de los delitos que tales presos cometieron». Aunque también admitió que «la exhibición pública de la imagen de los asesinos, observable por las víctimas de los asesinados, puede herir su sensibilidad, e incluso la sensibilidad pública».
Lo cierto es que las paredes de Euskadi siguen empapadas de mensajes, casi todos firmados por las muchas plataformas del entorno abertzale. En pueblos y carreteras, rostros en blanco y negro sobre la frase: Euskal presoak Euskal Herria («Los presos vascos, al País Vasco»). Libertad de expresión, proclaman sus defensores, al tiempo que denuncian «un déficit democrático».
Varios organismos internacionales apoyan algunos de sus argumentos. El régimen de aislamiento carcelario vigente en España es duramente criticado por Amnistía Internacional, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y el Relator Contra la Tortura de Naciones Unidas. Según estos organismos, España viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al permitir que un detenido pueda permanecer incomunicado hasta trece días.
El veinte de febrero de 2003, el periódico Euskaldunon Egunkaria, el único editado en euskera, fue cerrado por resolución judicial y todos sus bienes congelados. Diez personas fueron detenidas y sometidas a cinco días de incomunicación. Se les acusaba de colaborar con ETA.
La mayor parte de los detenidos en el llamado «Proceso Egunkaria» denunció torturas por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado, entre ellos el periodista y director del periódico, Martxelo Otamendi. Él mismo lo narraba a Egunero, el periódico que sustituyó a Egunkaria: «[Me sometieron a] interminables ejercicios físicos, hasta que reventaba, hasta que me caía y perdía el aliento. Flexiones, amenazas, insultos… Y me pusieron la bolsa [en la cabeza] dos veces. Me dijeron que aquello era como un tren: podía bajarme en la primera estación, y así sufriría menos, porque aquí todos terminan por confesar».
El doce de abril de 2010, siete años después del cierre del periódico, la Audiencia Nacional absolvía a todos los imputados al no poder demostrar que tuvieran relación alguna con ETA. La sentencia daba un toque de atención al afirmar que «la estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y/o controlado por ETA conduce a una errónea valoración de datos y hechos y a la inconsistencia de la imputación».
Las acusaciones de tortura fueron desestimadas, aunque la sentencia de la Audiencia Nacional remarcaba la necesidad de prevenirla, dándola por cierta implícitamente. Otamendi llevó su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde será estudiado a lo largo de 2011.
Año tras año, Amnistía Internacional solicita al Gobierno español que garantice el derecho de los presos de ETA a cumplir sus condenas cerca de sus familias, que cree herramientas para prevenir los malos tratos, y que se elimine «toda ambigüedad en la Ley de Partidos Políticos». El Gobierno español se limita a hacer oídos sordos a todas las peticiones.
La palabra «tortura» es rugosa. Incómoda. Quizá más que «terrorismo», ya que implica la degradación máxima de la democracia y del Estado de derecho. De ahí que se emplee con extrema precaución por políticos y periodistas. Tanta precaución que acaba por convertirse en poco más que un susurro inadvertido. No ayuda el hecho de que la banda anime a sus detenidos a denunciar torturas sistemáticamente, como puso de manifiesto un documento incautado en 2009 a Garikoitz Azpiazu, ex jefe militar de la banda.
Hay más de setecientas personas, en España y Francia, encarceladas por pertenecer a ETA o colaborar con ella. Ellas son, en opinión de varios mediadores internacionales como el abogado sudafricano Brian Currin, una de las actuales claves del conflicto y, por tanto, de su final. La izquierda abertzale solicita su acercamiento a prisiones vascas y la concesión de medidas de gracia. Y quizá esto no constituya un problema político insalvable mientras nadie escriba la palabra «precio». Pero la escribirán, claro. Algunos, en portada.
Las palabras son importantes en los conflictos. Los enemigos, como los amantes, inventan su propio lenguaje. Lo hacen, los amantes y los enemigos, porque el lenguaje vulgar no les alcanza y necesitan palabras nuevas, más concretas, especializadas. La sintaxis creada o adaptada al conflicto vasco es una mezcla de euskera y castellano, un idioma cifrado. Kale borroka, GAL, impuesto revolucionario. Condena, rechazo y deslegitimación. Muga, cúpula y zulo. Herriko, talde y liberado. Cincuenta años dan para todo un diccionario a mitad de camino entre lo bélico y lo social. Entre la descripción y la batalla.
En Euskadi conviven dos marcos cognitivos, dos definiciones de la tierra y lo que contiene. Los partidos que no se adscriben al nacionalismo vasco se autodenominan «constitucionalistas», pero sus adversarios políticos prefieren llamarles «nacionalistas españoles». Hace unos años, para dificultar la negociación entre el gobierno socialista y la izquierda abertzale, los conservadores popularizaron la expresión ETA/Batasuna, de manera que unían en una sola fórmula al asesino y al político (que no es un asesino, por más que se niegue a «condenar» un atentado). Estrategias sintácticas que pretenden dibujar una realidad a medida. Reduccionismos interesados de un paisaje social inmensamente complejo.
Y ahora, mientras ETA se precipita por fin al silencio y el lenguaje se convierte en la única arma cargada de futuro, la prensa ya ha acuñado otro neologismo. Una nueva perífrasis que añadir a la sintaxis del conflicto: «escenario post-ETA».
Mañana
La mayor parte de la sociedad parece de acuerdo en que la crónica del pueblo vasco se asoma a un salto de página. Un nuevo capítulo despojado de violencia donde todas las opciones ideológicas defiendan la vía democrática y estén, por tanto, reflejadas en el Parlamento. Un periodo en que los vascos tendremos que recomponer nuestra cartografía política y social.
«Es imprescindible —reflexiona el director del Euskobarómetro, Francisco Llera— que los terroristas reconozcan que lo suyo ha sido un error para que no quede la más mínima duda a quienes pudieran tener la tentación de recoger su testigo. Y que, además, pidan perdón a todas sus víctimas, con la voluntad manifiesta de resarcirlas en la medida de lo posible.»
Pero son muchos quienes sospechan que, tras varias generaciones entregadas a la violencia, ETA de ninguna manera pedirá perdón. En ningún caso asumirá la derrota. Y hay también quien opina que un proceso plantado en la dicotomía de «vencedores y vencidos» en términos sociales podría desembocar en una paz demasiado frágil. ¿Pero sería posible la convivencia sin una explícita petición de perdón?
En 2005 los medios españoles llevaron a portada su indignación sobre una de las numerosas metonimias del conflicto vasco. El exetarra Kandido Azpiazu abrió una cristalería en los bajos del edificio donde vivía la viuda de Ramón Baglietto, asesinado por Azpiazu en 1980. La opinión pública, escandalizada, exigió a las autoridades que «hicieran algo». Y lo intentaron. Sin éxito. Finalmente, la prensa apartó la mirada y, con ella, lo hizo también la sociedad.
«Tolerar» es un verbo ambiguo. Significa, por una parte, «respetar las ideas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias». Pero también significa «sufrir». La tolerancia, en sus dos acepciones, es lo que ha marcado la reciente historia de Euskadi. Respeto y sufrimiento entremezclados en una misma palabra repleta de matices.
Ahora, la sociedad vasca deberá dejar atrás la tolerancia y empezar a convivir. Y tendrá que consensuar la narración de lo ocurrido durante las últimas décadas. Construir un relato histórico que no excluya ninguna mirada, que no imponga la sola realidad oficial. Encontrar la opinión que más se asemeje a la verdad y escribirla en piedra y en papel. La Historia, sabemos, es la ciencia anónima de los vencedores. Para que el relato sea justo y veraz, para que no se vea arrastrado por el resentimiento, deberá ser coral, riguroso y sincero.
El proceso ya está en marcha. Las víctimas de ETA (y solo las de ETA) dan charlas en colegios en un ejercicio didáctico auspiciado por el Gobierno vasco. Se ha creado el Día de la Memoria, donde víctimas del terrorismo (también del terrorismo de Estado) reciben un mismo homenaje. Son, en ambos casos, pasos polémicos que, a pesar de ello, parecen avanzar en la dirección correcta.
Desprenderse de cincuenta años de prejuicios, admitir como víctima a quien hasta entonces se ha llamado agresor no es tarea sencilla. Pero la sociedad vasca tendrá que asumirlo. Ya empieza a hacerlo.
Lenta y cautelosamente, por las calles de Euskadi se respira un cambio de paradigma, la asunción de que la paz quizá no sea tan polisémica como nos hemos obcecado en creer. La certeza de que la convivencia democrática implica acabar con el terrorismo, pero también con la tortura, las amenazas, la extorsión y el veto político. Es difícil avanzar hacia el futuro cuando el pasado está cargado con más de mil lápidas. Obliga a caminar despacio y hace de cada paso un viaje. Por el momento, el pueblo vasco parece ya unido en una voluntad común: recuperar el horizonte y mirar más allá.
Es el primer cielo azul tras cincuenta años de nubes. El primer haz de sol tras medio siglo de tormenta.