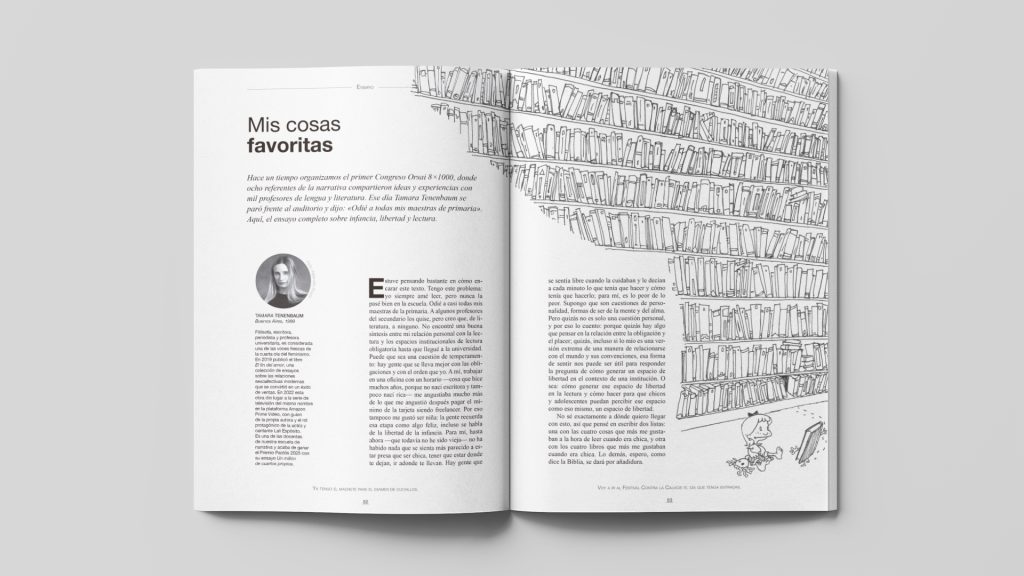Estuve pensando bastante en cómo encarar este texto. Tengo este problema: yo siempre amé leer, pero nunca la pasé bien en la escuela. Odié a casi todas mis maestras de la primaria. A algunos profesores del secundario los quise, pero creo que, de literatura, a ninguno. No encontré una buena síntesis entre mi relación personal con la lectura y los espacios institucionales de lectura obligatoria hasta que llegué a la universidad. Puede que sea una cuestión de temperamento: hay gente que se lleva mejor con las obligaciones y con el orden que yo. A mí, trabajar en una oficina con un horario —cosa que hice muchos años, porque no nací escritora y tampoco nací rica— me angustiaba mucho más de lo que me angustió después pagar el mínimo de la tarjeta siendo freelancer. Por eso tampoco me gustó ser niña: la gente recuerda esa etapa como algo feliz, incluso se habla de la libertad de la infancia. Para mí, hasta ahora —que todavía no he sido vieja— no ha habido nada que se sienta más parecido a estar presa que ser chica, tener que estar donde te dejan, ir adonde te llevan. Hay gente que se sentía libre cuando la cuidaban y le decían a cada minuto lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo; para mí, es lo peor de lo peor. Supongo que son cuestiones de personalidad, formas de ser de la mente y del alma. Pero quizás no es solo una cuestión personal, y por eso lo cuento: porque quizás hay algo que pensar en la relación entre la obligación y el placer; quizás, incluso si lo mío es una versión extrema de una manera de relacionarse con el mundo y sus convenciones, esa forma de sentir nos puede ser útil para responder la pregunta de cómo generar un espacio de libertad en el contexto de una institución. O sea: cómo generar ese espacio de libertad en la lectura y cómo hacer para que chicos y adolescentes puedan percibir ese espacio como eso mismo, un espacio de libertad.
No sé exactamente a dónde quiero llegar con esto, así que pensé en escribir dos listas: una con las cuatro cosas que más me gustaban a la hora de leer cuando era chica, y otra con los cuatro libros que más me gustaban cuando era chica. Lo demás, espero, como dice la Biblia, se dará por añadidura.
Cuatro cosas que me encantaban a la hora de leer
1. Lo podías hacer sola
Tuve una infancia difícil por mil cosas: mi papá se murió cuando yo era chica, mi mamá hacía unos malabares tremendos para que no se notara el agujero financiero que nos había quedado, me crié en una religión opresiva. Y así y todo, para mí, la peor parte de ser chiquita no era ninguna de esas cosas, ya lo he dicho: la peor parte de ser niña es que te cuiden.
En las infancias de clase media de los años noventa para acá, que te cuiden implica, básicamente, no estar sola casi nunca. Te llevan de un lugar a otro, del colegio a la casa de tu abuela, de la colonia a lo de la vecina, y de ahí a tu casa, y al día siguiente al colegio otra vez. A mí no me interesaba particularmente jugar en la calle o algo así: lo que envidiaba de infancias menos protegidas que la mía (de épocas anteriores, o de clases sociales menos paranoicas y en las que hay menos tiempo y menos adultos a cargo para andarse repartiendo) era la sensación de que no vivían bajo ese monitoreo constante.
Además de la vigilancia, ser niña implica estar obligado a pasar mucho tiempo con otros niños: en tu casa si tenés hermanos (yo tengo dos hermanas), en el colegio, en la colonia, en cualquier otra actividad a la que te manden. Nadie piensa en las poquísimas dosis de silencio y tranquilidad que tienen los niños que no son hijos únicos, básicamente porque no parece que los necesiten: pero muchos niños los necesitamos (o los necesitábamos de niños y los seguimos necesitando de adultos) para mantenernos cuerdos.
Entiendo que ahora los niños tienen otras cosas que pueden hacer solos: básicamente, todo lo que hay en sus tablets y sus teléfonos. En la época que me tocó a mí, en cambio, lo único que quedaba era la lectura. La tele estaba en la cocina, la computadora en el living, y ambas eran compartidas: tu acceso exclusivo y solitario a ellas estaba profundamente acotado. Lo único que podías hacer sola en tu cuarto (además de mirar el techo y fantasear, actividad a la que yo también me dedicaba con muchísimo ahínco) era leer. Leer era una buena excusa, y una profundamente aceptable para los adultos, para que finalmente te dejaran en paz. Y no solo eso: una vez que efectivamente me quedaba sola con el libro, el silencio abría unos mundos fascinantes. El tiempo transcurría de otra manera. La sensación era que realmente estaba sola, muy sola. Mi casa no era grande ni estaba particularmente acustizada (y quedaba en el medio del Once, que es un barrio muy ruidoso), pero cuando un libro se adueña de tu atención los oídos sencillamente se cierran. Me pasa todavía cuando estoy leyendo o escribiendo: no escucho ni siquiera cuando me hablan directamente a mí. En un mundo que reclamaba mi atención todo el tiempo, en el que las veinticuatro horas del día tenía que escuchar a alguien que me retaba o me decía lo que había que hacer o lo que había que comer, o a alguien quería jugar conmigo o contarme algo, era como si la lectura fuera una forma de teletransportación. En relación con esto, el punto 2.
2. No tenía límites
Esta todavía puede ser una diferencia respecto de los teléfonos y las tablets: ningún adulto razonable le pone un límite al tiempo que podés pasar leyendo. Los adultos creen que leer es algo bueno: sería como prohibirte comer demasiadas verduras. En la medida en que puedan, también, en general prefieren comprarte libros antes que comprarte juguetes. E incluso sobre temas medio escabrosos, tenés muchísimas más chances de lograr leer un libro que a ellos en el fondo no les gustaría que leas (cualquier novela erótica que encuentres tirada en tu casa y puedas dejar donde la encontraste sin ninguna huella) que de consumir contenidos polémicos en la televisión, o en el teléfono, o en la tablet, o en cualquier pantalla cuyo uso puedan regular y controlar. Entiendo, igual, que esto es cada vez más difícil: es decir, las pantallas también están muy difíciles de controlar, y quizás la restricción las haga más atractivas. No es que sé cómo manejar eso. Solo recuerdo esa sensación de infinitud que te daban los libros, la idea de que había libros sobre todo, que una podía intentar leerlos todos, pero que no se acabarían nunca, siempre habría más. En un mundo de recursos escasos, para mí no era poca cosa lo inagotable de la literatura. En relación con esto, el punto 3.
3. Te permitía sumarle a tu vida cosas que tu vida no tenía
Yo crecí en una comunidad religiosa, pero incluso si no lo hubiera hecho: la vida de los chicos y los adolescentes, hasta que ganan cierta autonomía, es profundamente monótona. No hay lugar para los acontecimientos ni para las excepciones. Los chicos, dicen los padres y los psicólogos, necesitan regularidades, predecibilidad: ir siempre a los mismos lugares, ver siempre a la misma gente. Supongo que en alguna medida debe ser cierto, pero a mí me producía una angustia descomunal: sentía auténticamente que estaba perdiendo mi tiempo. La gente de los libros se la pasaba viajando, enamorándose, yendo a lugares, siendo infiel, conociendo personas nuevas, enfermándose, lastimándose, muriéndose. Yo no podía hacer nada de eso, pero podía leer sobre eso en los libros.
A medida que fui creciendo y, sobre todo, leyendo teoría literaria, mis ideas sobre la experiencia de la lectura fueron cambiando mucho. Sumaron capas, se diversificaron. Hoy entiendo que hay experiencias estéticas que no tienen que ver con la inmersión, libros a los que les entro de otra manera y que, así y todo, dejan un impacto en mí. Pero en esa época de niña y adolescente, quizás porque la vida tenía mucho menos para ofrecerme que ahora, esa sensación de «meterse» en un mundo que sentía que no podía conocer (por lejano, por glamoroso, por trágico, simplemente por ajeno) era lo que más me cautivaba en un libro. Es un cliché, pero es cierto: vivir mil vidas desde tu propio cuarto. Sentía, además, que esas mil vidas eran reales en términos de las transformaciones subjetivas que operaban en mí: el hecho de que no se dieran en el mundo real no excluía la posibilidad de que esas vidas casi vividas me hicieran emocionarme y aprender, me convirtieran en una persona distinta. En relación con esto, el punto 4.
4. Me servía para tener algo que contar
Creo que esto no es poco, en especial cuando una es adolescente: tener una biblioteca en la memoria te da una identidad. Algo que decir, algo que al resto le hace acordar a vos, algo que contar. Mi vida en la primaria y en la secundaria no solamente era monótona: a mí me parecía, en el fondo, que era igual a la de todas las chicas de mi edad. Hoy, que soy grande, puedo entender que todas teníamos dinámicas familiares distintas, situaciones económicas distintas, afectos distintos, sexualidades distintas. En esa época, sin embargo, yo sentía que, grosso modo, nuestras vidas eran todas iguales. Todas transitábamos los mismos lugares e inaugurábamos las mismas experiencias: tu primer beso era único en el mundo, en algún sentido, pero en otro estaban todas las demás teniendo su primer beso. Es verdad que se puede hablar de eso, y que de hecho gran parte de las conversaciones entre niños y adolescentes efectivamente giran en torno a esas cosas que les están pasando a todos, pero al menos a mí me importaba también sentir que traía a la conversación algo que nadie más podía traer. Parte del asunto, probablemente, era que me gustaba hablar con adultos, pero no solo a ellos les contaba las cosas que leía: se las contaba (como se las cuento hoy) a mis amigas, cuando podían aportar alguna clave para algo que estábamos conversando, o cuando sentía que era algo tan extraordinario que había que compartirlo.
Contando y compartiendo lo que leía, me hice una personalidad y un estilo de conversación que todavía me acompaña hoy. Tomé de ellos historias, palabras, formas de hablar y de pensar. Siento que hay algo de esa idea de estilo personal, y del estilo personal que se ve en tu forma de expresarte (en la forma, por ejemplo, en que hablás en un video en redes sociales), que es más importante que nunca para niños y adolescentes, y quizás no hablamos lo suficiente del modo en que los libros pueden armártelo sin que te des cuenta.
Cuatro libros que me encantaban de chica
1. Hay que enseñarle a tejer al gato, de Ema Wolf
Empiezo por este porque es un libro que me gustaba cuando era chiquita en serio, cuando poder leer un libro entero era todavía un logro. Si lo pienso, también fue mi primer acercamiento a la no ficción, porque es un ensayo, aunque sea un falso ensayo, a la manera de un falso documental. Cuando yo era chica, los que leían géneros de no ficción, en general, eran los varones (la lectura estaba muy generizada, aunque supongo que no más que todo lo demás en nuestras infancias rosas y celestes de los noventa): libros de historia, libros sobre trenes, libros con mapas, esas cosas consumían los varones; y nosotras leíamos cuentos de hadas, que a mí efectivamente me encantaban, mientras que en general los libros «de varones» me aburrían. Este manual absurdo para enseñarles a tejer a los gatos, en cambio, me hacía reír muchísimo. Pensándolo ahora, desde la fascinación que me da aprender a hacer cualquier cosa ridícula en internet, tiene sentido: a muchos obsesivos nos encanta leer instrucciones, clasificaciones y listas. Supongo que también se vincula con una práctica muy común de los que somos lectores voraces y no tenemos padres lectores: leer manuales de cocina, panfletos, cualquier cosa que una encuentra en su casa y que, en general, son textos informativos. Hay que enseñarle a tejer al gato era un texto de esos, pero, además de ser ridículo, estaba muy bien escrito, lleno de imágenes e ideas superoriginales que nunca se me fueron de la cabeza: mi favorita, todavía hoy, era la recomendación de tener cuidado con el color y la textura del gato y la lana, porque si una le daba, por ejemplo, lana de Angora a un gato de Angora, si efectivamente eran del mismo color, iba a ser difícil saber dónde terminaba el gato y dónde empezaba el tejido. Dije «además de ser ridículo», pero no es menor que fuera ridículo: en ninguna época de mi vida desde que tengo memoria, ni a los cinco o los seis años, ni siquiera cuando me leían, disfruté del humor ingenuo y condescendiente de muchos libros para chicos. Este libro, en cambio, manejaba un humor completamente absurdo y nada educativo. Creo que eso era bastante genial también: había una ironía en enseñar con tanta seriedad algo tan inútil como tejido para gatos, y esa ironía era doble para mí cuando era nena, porque cuando sos nena leés demasiados libros que tratan de enseñarte algo.
2. Mujercitas, de Louisa May Alcott
No sé qué es lo que explica la vigencia de este libro, a un siglo y medio de su publicación. Tampoco sé si las nenas lo siguen leyendo hoy o si, aunque se sigan haciendo películas, su popularidad termina en mi generación. De lo único que puedo hablar con algún atisbo de certeza es de lo que a mí me pasó con Mujercitas. Yo debía de tener ocho o nueve años, recién empezaba a leer sola, en silencio, en mi cuarto, y la sensación, cuando me encontré con Mujercitas, fue que era la primera vez que estaba frente a un original: no algo que había sido adaptado o pensado para chicos, sino algo que estaba escrito exactamente como la persona que lo firmaba había querido escribirlo, sin bajar ni achicar nada. Era una novela «seria» (¡una novela del siglo diecinueve!), y sin embargo era divertidísima, y manejaba un grado de intimidad que, en esa época, pensaba que no era común en los libros de verdad, sin saber que, en gran parte, de eso se trataba, precisamente, la literatura de verdad.
Como sabe cualquiera que lo haya leído, Mujercitas sí era un libro «educativo», pero la verdad es que no me molestaba. Por el contrario, tal vez: las lecciones que traía, sobre pasarse de rosca con la ira y hacer cosas de las que podías arrepentirte, o sobre engolosinarte demasiado con la belleza y la seducción y convertirte en una chica que no te interesaba ser, me parecían muy profundas y personales. Leyendo Mujercitas entendí lo que significaban, en literatura, los «grandes temas» y las «grandes preguntas»: entendí cómo un libro podía hablar de cosas que estaban más cerca de tu mente y de tus emociones sin estar, en su universo y en su lenguaje, cerca de tu vida. Mujercitas, en ese sentido, me abrió las puertas de la literatura: me enseñó a leer más allá de mí misma.
3. Papaíto Piernas Largas, de Jean Webster
Papaíto Piernas Largas era un libro de la colección Robin Hood, de esos que solo recordamos las nenas que los leímos, porque nunca llegaron al estatus de clásico universal de Mujercitas o Los viajes de Gulliver. Lo tengo muy grabado en la memoria porque lo leí muchas veces a distintas edades, y fui siempre entendiendo cosas diferentes. Tardé bastante, por ejemplo, en entender el presente de la novela: supongo que no tenía el hábito de fijarme, en los créditos del libro, cuándo lo habían publicado, cosa que habría resuelto la duda en un instante. Lo que me confundía, supongo, era que yo, como niña judía ortodoxa, vivía una vida mucho más pacata que la que llevaba Judy Abbott, la huérfana a la que un benefactor misterioso (al que ella había apodado «Papaíto Piernas Largas», porque así se veía su sombra, como una araña de patas largas) había decidido pagarle la universidad a cambio de que le escribiera cartas contándole su experiencia. Judy Abbott vivía sola en su cuarto de la universidad, leía hasta muy tarde, iba a fiestas y a viajes con amigas, coqueteaba con muchachos y, en un momento, hasta se hace socialista (aunque ella misma resalta, en un pasaje, que no tiene todavía, como mujer, derecho al voto). Por todo eso, en mi cabeza era obvio que tenían que ser los años cuarenta, al menos; incluso alguna vez pensé que podían ser los sesenta. Pero no: es una novela de 1912.
Judy Abbott sí tenía, de todos modos, algo muy importante en común conmigo, y era que, como había sido huérfana y pobre, no entendía nada sobre el mundo de las chicas ricas con las que iba a la universidad, y se la pasaba teniendo que aprender cosas sobre esa vida para fingir que siempre las había sabido. De hecho, en una carta, cuenta que está leyendo Mujercitas: que es la única chica de la facultad que no se crio con ese libro, pero que no importa, que va a leerlo por las noches y nadie se va a dar cuenta. A mí también, cuando empecé a estudiar en un secundario laico, los libros me fueron muy útiles para ponerme al día con mis compañeras y compañeros. Nunca vería las obras de Hugo Midón con las que ellos habían crecido ni podría volver el tiempo atrás para ir a un cumpleaños en Pumper Nic, pero los libros son atemporales, y nadie puede saber a ciencia cierta cuándo los leíste. Leyendo novelas para adultos, incluso, podés fingir que tenés muchísima más calle y más mundo que el resto de la gente de tu edad, aunque en realidad tengas la mitad de todo.
Papaíto Piernas Largas era (creo que ya lo insinué) una novela epistolar: por eso también me ayudó a aprender a leer entre líneas, a reconstruir información que no venía necesariamente narrada. Por eso también, supongo, me costó muchísimos años entender el final (bueno, por eso y porque era bastante adulto: resulta que el benefactor misterioso no era un viejo, sino un joven millonario excéntrico que se termina enamorando de Judy). Digo esto no como un argumento en contra del libro, o de que este libro no es para chicos, sino al contrario: como un argumento a favor de darles a los chicos cosas que no necesariamente van a entender del todo. Avanzar por un libro un poco a tientas es una experiencia maravillosa, como darse besos en la oscuridad, incluso si el momento del esclarecimiento llega tardísimo, o no llega nunca.
4. Violeta, de Whitfield Cook
Otro libro de la colección Robin Hood, este sí, de los años cuarenta. No hay mucha información en internet sobre él, aunque sí dos datos clave: primero, que su autor fue coguionista de varias películas de Alfred Hitchcock, lo que explica lo brillante de los diálogos de la novela, y segundo, que Violeta no es estrictamente una novela, sino una serie de cuentos sobre una chica muy inteligente en una familia compleja (es la hija del segundo matrimonio de un tipo que se casó tres veces, y cuando arranca el libro está volviéndose a casar con su primera esposa) y que, a falta de un mejor pasatiempo, cuando no está leyendo se dedica a complicarles la vida a los adultos que la crían, para entretenerse. Quizás me repito, pero lo profundamente no educativo y no ejemplar de este libro me fascinaba: una nena que se portaba abiertamente mal, y el libro jamás se ocupaba de castigarla. Tampoco es que todo le resultara gratis, y efectivamente una misma entendía, como persona (igual que en Mujercitas, cuando Jo casi deja que su hermana Amy se muera en un lago), que a veces Violeta se pasaba de rosca y que, incluso si parecía que no, la principal perjudicada de eso era ella.
Lo de la colección de cuentos también es importante para mí. Me doy cuenta de que, desde chica, me entrené de manera involuntaria para leer los géneros en un sentido muy plástico. Que quede claro: yo creo que hay que leer cualquier cosa y que mi gusto particular no tiene ninguna superioridad intrínseca, pero siento que muchas personas que se criaron leyendo novelas de aventuras o policiales tienen ideas un poco más rígidas de lo que debería ser una novela. Yo, en cambio, desde chica me acostumbré a que en una novela podía no pasar nada demasiado espectacular, o no haber ninguna intriga, o que podía no haber una cronología o una dirección particular que la marcara narrativamente. Eso me sirvió, me doy cuenta, para leer muchas clases de cosas sin prejuicio, sin preguntarme si esto es una novela o no lo es ni pensar cosas como «esto no va hacia ninguna parte» (a menos que, efectivamente, no vaya a ninguna parte, porque hay cosas que, como no tienen gracia, no van a ninguna parte). De hecho, siempre me interesó el fenómeno contrario: esos libros en los que no hay ninguna gran aventura, ninguna intriga, y así y todo no podés dejar de leerlos.
No tengo idea de cómo se lleva esto a un contexto institucional. Creo que también fui reiterativa con esto: parte de la gracia, para mí, de la literatura era que era algo mío, algo libre, algo desregulado, algo personal. Supongo que lo principal que puedo aportar es esta mínima traducción de los objetivos: para que a los chicos les interese leer, lo que pienso es que hay que lograr convertir la lectura en algo propio, muy íntimo, algo que se sienta no solo por fuera de las obligaciones, sino quizás también por fuera de la esfera de los prejuicios ajenos, de lo que se hace para mostrar y demostrar.
Pienso que los libros tienen algo parecido a las bicicletas en el siguiente sentido: cuando decidí, hace un par de años, que iba a andar en bicicleta por la calle, simplemente me compré una y lo hice. No había que sacar un registro ni tomar clases, como para andar en auto; leer no implica equipamientos caros ni aprender a tocar un instrumento. Leer es algo para lo que se necesita, en un sentido literal, poca asistencia, poca institucionalidad, poca colaboración de los adultos. Siento que eso era muy atractivo para mí cuando era chica; no sé si es igual de atractivo para los niños y adolescentes de hoy. Esa es una primera pregunta: si ese espíritu de la autonomía, esa hambre por armarse una vida pequeñita al margen de los permisos que había que pedir, una vida en los rincones, en los ratos que podías robarle al tiempo que organizaban tus padres y tutores, es todavía un objeto de deseo para los chicos y las chicas. No me queda tan claro que lo sea. Las infancias cambiaron, cambiaron los padres, cambiaron las escuelas.
Y, por otro lado, como ya he dicho, cambiaron también las herramientas: el espacio de la autonomía, nos guste o no, hoy es el celular, que es un dispositivo en el que, también, nos guste o no, se lee muchísimo. Esa vendría a ser otra pregunta: de qué modo se puede utilizar esa lectura permanente, de qué modo convertir el hábito de escribir y leer mensajes en un puente hacia escribir y leer otras cosas. No creo que se trate, como entiendo que piensan muchos adultos, de combatir a las pantallas, sino de ver qué clase de hábitos de internet son más interesantes y más compatibles con el hábito de la lectura. Lo digo como una persona que ama internet y que pasa mucho tiempo en internet, justamente porque en internet hay mucho para leer, pero no en «cualquier internet»: no en Instagram, no en TikTok, no en Snapchat. Hay partes de internet que están llenas, llenísimas de texto y de información textual y de material de lectura, y están ahí mismo, ahí al lado de todas esas máquinas de consumir imágenes.
Me pregunto, también, qué rol cumple la escritura en todo esto, quiero decir, en todo esto de estimular la lectura. Por el tipo de infancia que yo tuve, me gustó leer muchísimo antes de siquiera pensar en escribir. Suponía que escribir era para otros: leía libros sin jamás preguntarme qué clase de gente era la que los escribía. Pero esta es otra época: la gente quiere ser protagonista de todo, quiere producir. Hay más gente haciendo pódcasts que oyéndolos; en los talleres de escritura, una se encuentra muchísima gente que escribe más de lo que lee, más de lo que ha leído jamás y más de lo que le gustaría leer en su vida. No lo estoy diciendo como algo bueno ni malo: estoy intentando pensar cómo convertir esas ansias de protagonismo en algo productivo para la lectoescritura infantil y juvenil, y se me ocurre que se puede pensar en las ganas de escribir y narrarse (en las ganas de hacer buenos chistes, de autoguionarse en un vivo de Instagram, por caso) como una puerta para la lectura y la curiosidad por ella, los libros como cajas de herramientas para la producción de la propia voz del autor o autora, que ya no se limita ni a los libros, ni a la literatura ni a la gente que trabaja de escribir.
Otra pregunta, otra vez: qué puede darle la escuela al hábito de la lectura, qué puede hacer el marco y el ámbito escolar por una práctica tan solitaria, tan silenciosa, tan individual. A mucha gente le gusta decir que todo es «colectivo», o que todo puede ser colectivo: entiendo que en ciertos círculos a veces se considera que lo colectivo es netamente bueno y lo individual es netamente malo. Yo no lo pienso así. La lectura y la escritura, a diferencia de lo que pasa con el cine o el teatro o la música, son actividades que tienen que ver con la construcción de una misma, de un espacio profundamente íntimo al interior de la propia cabeza, y el goce que una siente en esas actividades se relaciona profundamente con lo a gusto o no que una se sienta en esa soledad de la propia cabeza. Para mí, esto no es un problema: pero la escuela sí es un ámbito de lo colectivo y lo general, lo que se enseña a muchas personas a la vez, lo que se hace en voz alta y de manera compartida, y quizás por eso, en mi cabeza y en mi vida, la lectura y la escuela fueron siempre asuntos separados. No tiene por qué ser así, de cualquier modo: me encanta comentar libros con amigos, me encanta comentarlos en talleres, me encanta comentarlos en internet. Algo de ese disfrute en la conversación, en compartir con otros esa intimidad que hemos construido con tanto cuidado en nuestra relación con los libros, tendría que poder ser recreable en la escuela; pero subrayo la palabra «conversar». No recuerdo, honestamente, buenas conversaciones sobre literatura generadas por mis maestros y profesores en la escuela. Siento que ponían sus propias interpretaciones, sus propias lecturas y sus propias consignas en un lugar demasiado central de la escena, y que las conversaciones sobre literatura más hermosas son las que suceden entre pares, en contextos en los cuales el docente y el tallerista logra convertirse en una mano invisible. Y por último, ultimísimo, ya que hablamos de borrarse y volverse invisibles, me pregunto qué de todo eso que nos importa de leer tiene que ver con los libros y la literatura, y qué tiene que ver con otros formatos. En otras palabras: quizás hay algo de la obsesión por que los chicos lean libros que tenemos que soltar. Quizás no: yo no soy educadora, ni pedagoga ni psicóloga, y no puedo afirmar si las habilidades involucradas en leer una novela son iguales o distintas de las que se necesitan para leer un hilo de Twitter o entender un guion. Creo que es una investigación que vale la pena hacer: cuánto de nuestra búsqueda por el mantenimiento y la expansión de la lectura en chicos y adolescentes es realmente importante y cuánto es un aferrarse a formas de la comprensión y de la inteligencia que queremos solamente porque fueron las nuestras, pero no porque sean genuinamente tan importantes o irremplazables. Quizás también tenemos que prestar más atención a las habilidades que nuestros niños, niñas y adolescentes sí tengan ganas de aprender e incorporar, en lugar de pensar en cambiar sus deseos. Quizás no, no lo descarto: los niños, niñas y adolescentes se equivocan sobre lo que les hace bien todo el tiempo, y a veces hay que escucharlos menos y no más. Pero más que pensar en oírlos a ellos (de nuevo: un latiguillo niñocéntrico que me interesa poco), sí creo que deberíamos pensar en escuchar menos a nuestras propias nostalgias, nuestros propios apegos y nuestras propias ideas más profundas sobre lo bueno y lo valioso. Es un poco absurdo decir esto después de haber intentado entender el hábito de la lectura efectivamente desde mi propia historia, mi propia psicología, mis propios afectos, mis propios caprichos; pero, como en tantos otros terrenos del pensamiento, creo que se trata de ir a lo personal para destruirlo y luego reconstruirlo, pasar por las emociones para tratar de ir un poco más allá de ellas, aunque en algún sentido sea siempre un pasaje imposible. Este ejercicio del vaivén entre el adentro y el afuera de la propia mente y el propio corazón es lo que pensaba proponerles como práctica a todas y todos los docentes que me escuchen hoy: habilitar sus pensamientos más íntimos, ponerlos disponibles en la conversación, pero no para adorarlos y celebrarlos, sino también para ridiculizarlos, para entender sus límites y, así, los límites de nuestra propia perspectiva en general, como adultos y como miembros de otra generación.