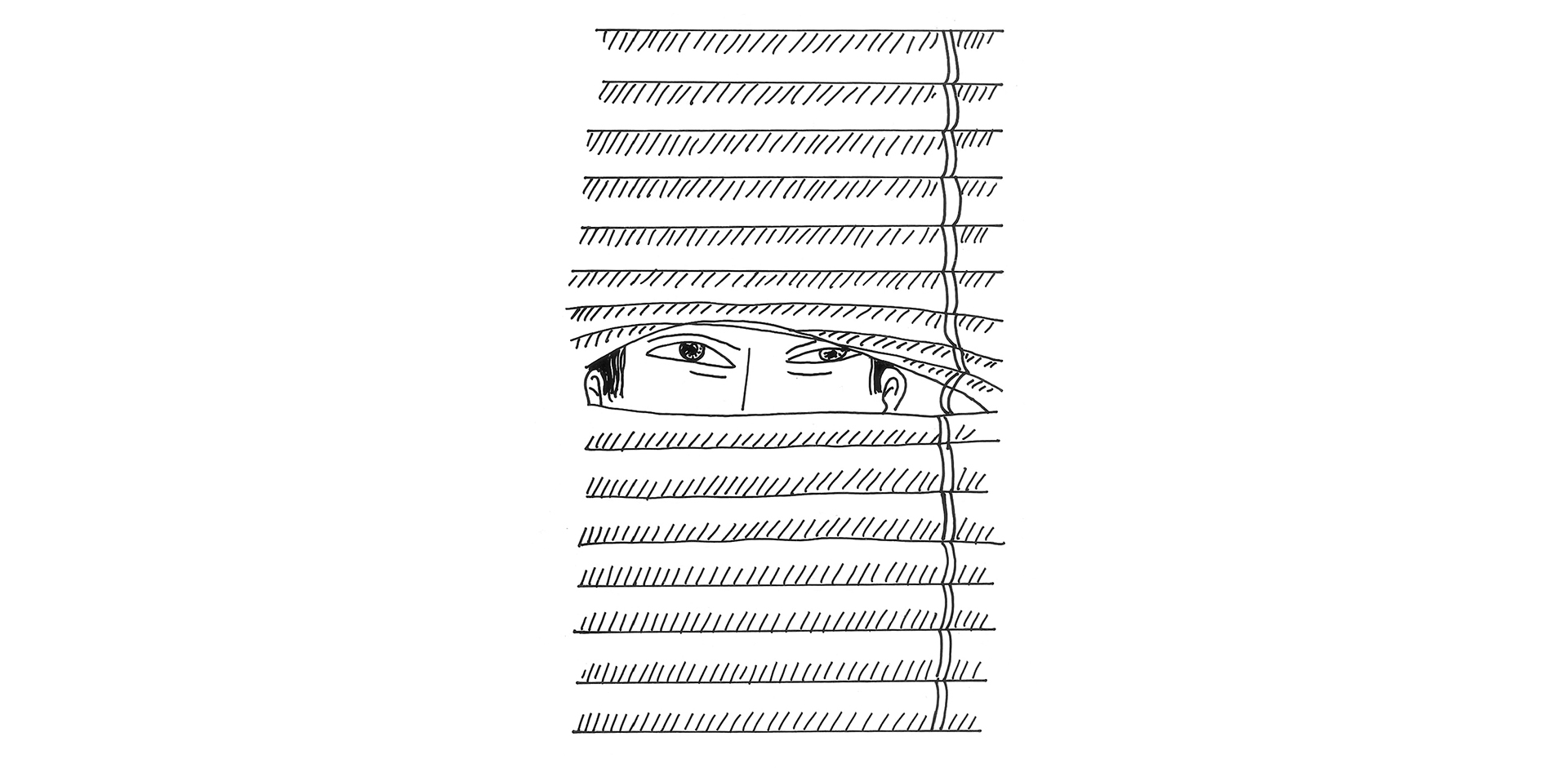
Conrado fue reconocido, de Alejandro Javier Panizzi
La vida de una persona puede convertirse en un calvario por un simple reconocimiento. Conrado Catrileo era ordenanza del juzgado de un pequeño pueblo patagónico. Además de sus tareas habituales, solían hacerlo participar en las ruedas de identificación de sospechosos cuando el imputado tenía, como él, rasgos indígenas. Lo hacía con gusto, como si posara para una foto.
Esas ruedas de reconocimiento se realizaban en una oficina con una persiana americana que daba a un patio. Los testigos tenían que separar, con cuidado, dos varillas de la persiana para observar y tratar de identificar al acusado. En una ocasión, don Gilberto Ayapán —un anciano mapuche de gran influencia en la comunidad— debía reconocer a un asesino.
Conrado sonreía junto al reo.
Gilberto entreabrió la persiana y dirigió una mirada a los hombres alineados en el patio. Volvió a mirar al juez y, disgustado, gritó:
—¡No…! ¡Conradito no fue!
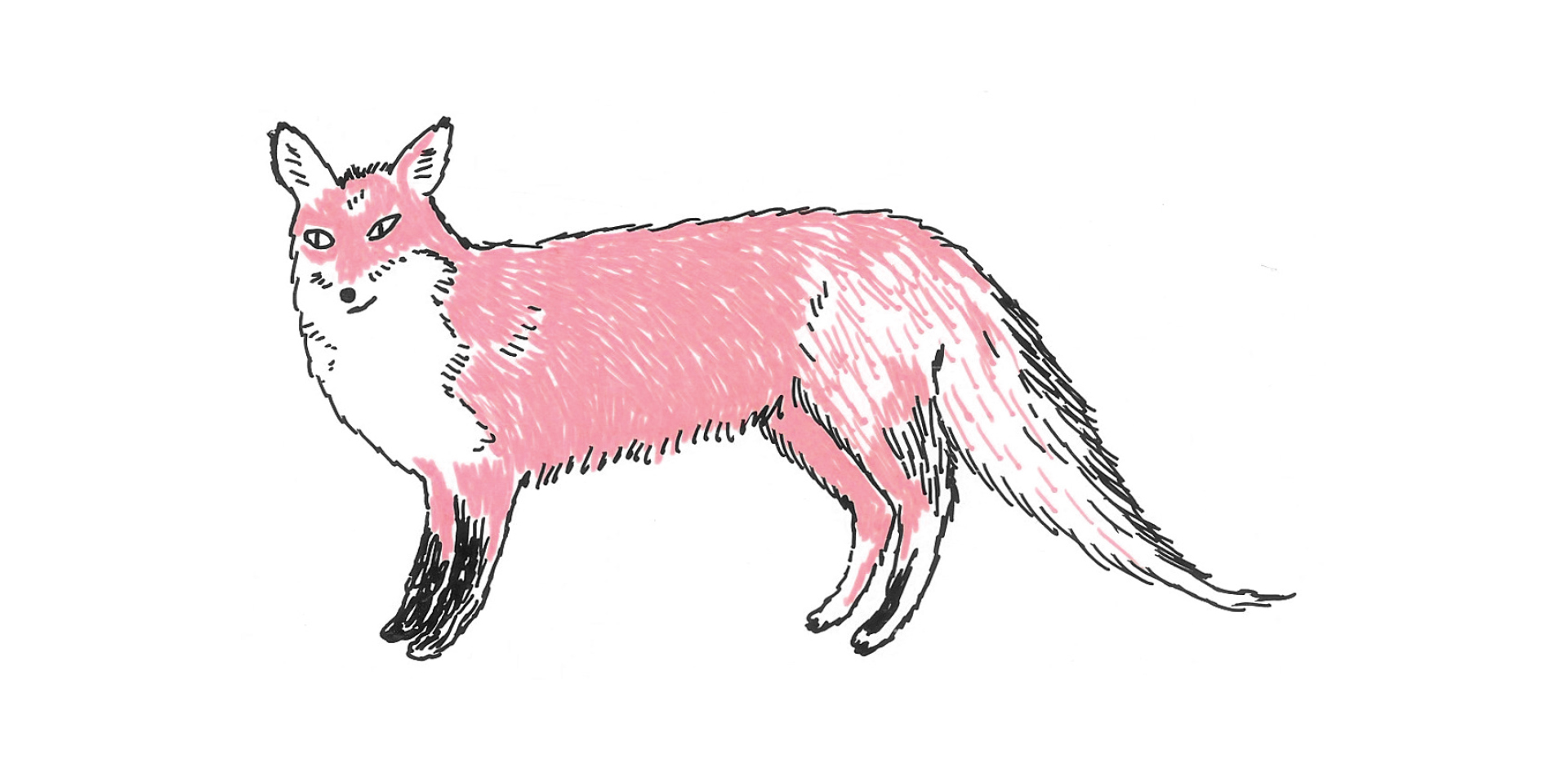
María, de Fabio Fornassari
No la volví a ver. Tampoco debe de acordarse de mí.
Todo empezó por Juan Forn, el escritor. Supe que murió en Gesell y viajé con una misión absurda: recorrer lugares y preguntar por él.
No tuve éxito, hasta que entré a una librería pequeña en Mar Azul. Atendía una mujer. Le dije:
—Hola. Leí varios libros de Juan Forn. ¿Vivía por acá?
Mi pregunta no la sorprendió:
—Sí, los últimos años vivió en Mar de las Pampas. Falleció, lo sabías, ¿no?
Me miró. Sus ojos tan celestes me intimidaron.
—Soy María, la última pareja de Juan. Sus lectores vienen seguido a preguntar por él.
Asombrado, le pedí una recomendación.
—A Juan le gustaba mucho Zorro, de Dubravka Ugrešić.
Luego de leerlo, aprendí que el zorro es el dios de los escritores, la encarnación mitológica del engaño, la astucia y la traición.
María, sin conocerme, descubrió mis ganas de escribir y compartió conmigo la fórmula perfecta.
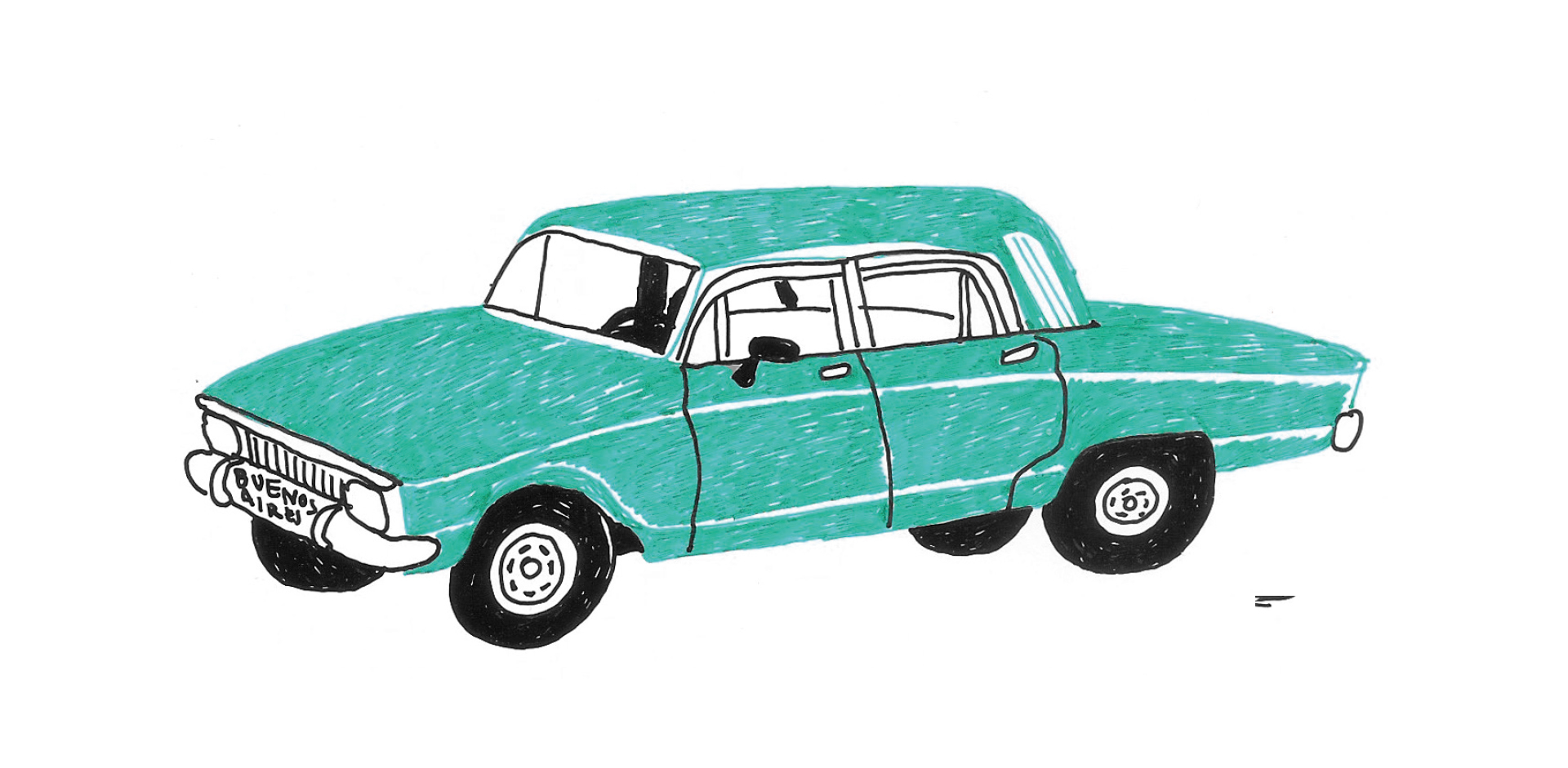
¿Por qué Formosa?, de Diego Martín Lima
¿Por qué nací en Formosa? De pendejo no paraba de preguntarme eso. Mis viejos eran porteños, y allá tenían todo: el Italpark, River-Boca y cines con estrenos que a Formosa llegaban años después, cuando el celuloide estaba tan gastado que ninguna otra provincia lo quería.
Formosa era solo pobreza, alimañas, calor y el Pombero. Un lugar del que la gente se iba y no volvía. Y ahí nací yo, en ese olvido.
Cuando les preguntaba por qué se habían ido de Buenos Aires, respondían con evasivas.
Pero una mañana, en cuarto grado, los maestros contaron que volvía la democracia. Que antes gobernaba un tal Videla que odiaba a los que pensaban como mis viejos; y que, como ellos, muchos se habían mudado a las fronteras para irse rápido del país si alguna noche un amigo les avisaba que los estaban buscando en un Falcon verde.
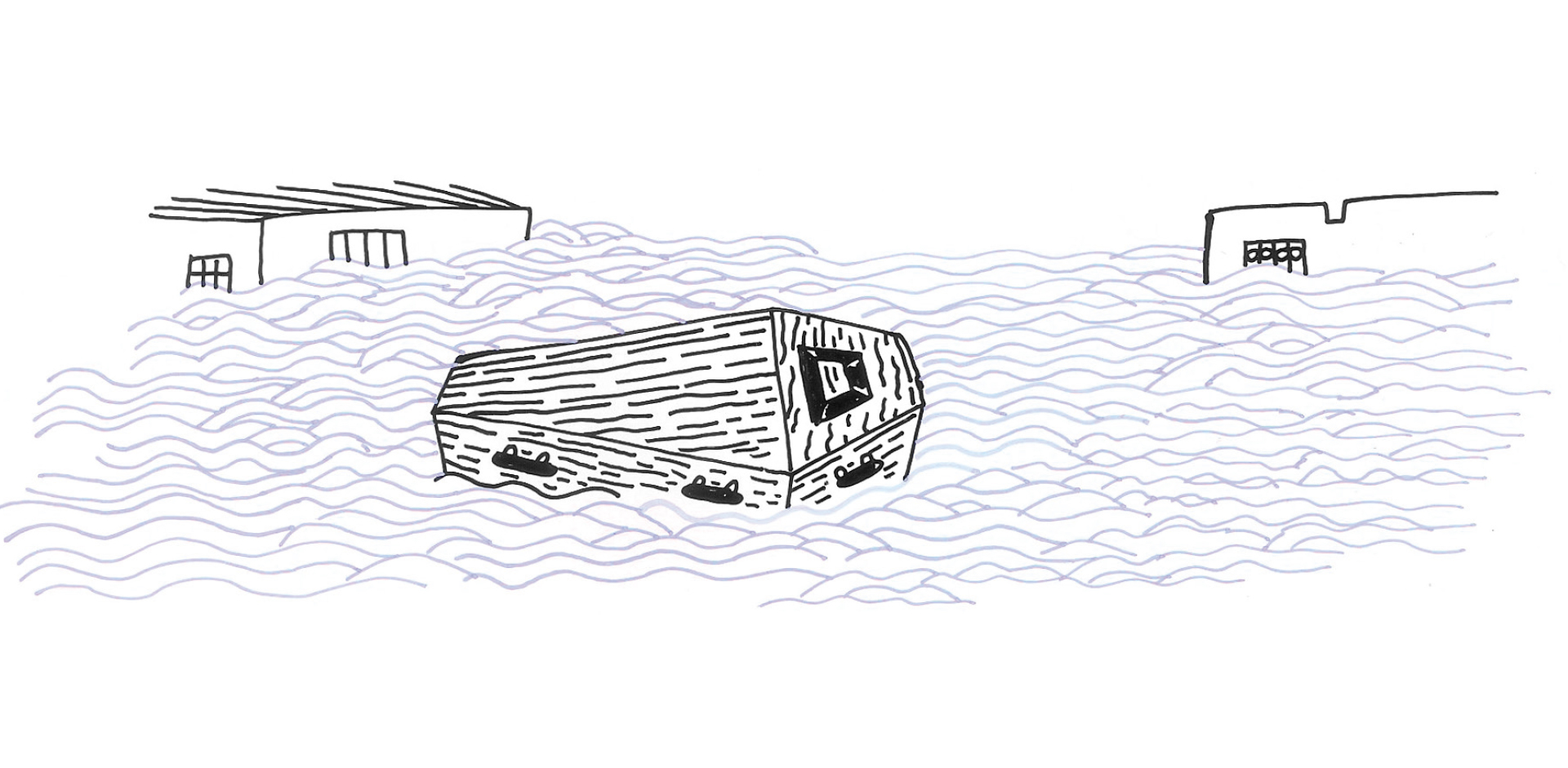
Joder, qué putada, de Itatí Carrique
El catorce de octubre de 1957, una riada inundó Valencia y causó una catástrofe. Al día siguiente, en el norte de Argentina, nació mi papá. Carlitos, tenista y escapista de profesión y optimista por defecto, decidió a sus sesenta y seis años emigrar a España para ver si esta vez encontraba el rumbo.
Pero lo que encontró, seis meses después de llegar, fue un mar bravo que una tarde de verano, según la autopsia, le llenó los pulmones de líquido salino.
Lo que siguió para él fueron cincuenta y dos días como NN en una cámara frigorífica. Para sus hijas fue una película de terror que nos llevó a Valencia ciento ocho días después de su muerte.
Pero el veintinueve de octubre de 2024, justo cuando teníamos que cremarlo, Valencia se volvió a inundar, tanto o más que en el cincuenta y siete. La funeraria quedó paralizada, y mi papá, nuevamente bajo agua.
Dos días después, poco antes de la medianoche, en un garaje en penumbras, el tipo de la funeraria miró a un costado, con una mano levantó la tapa del cajón y con la otra se tapó la nariz. Ahí estaba lo que quedaba de papá. Tanto perfume francés en vida para terminar oliendo así.
Joder, qué putada.
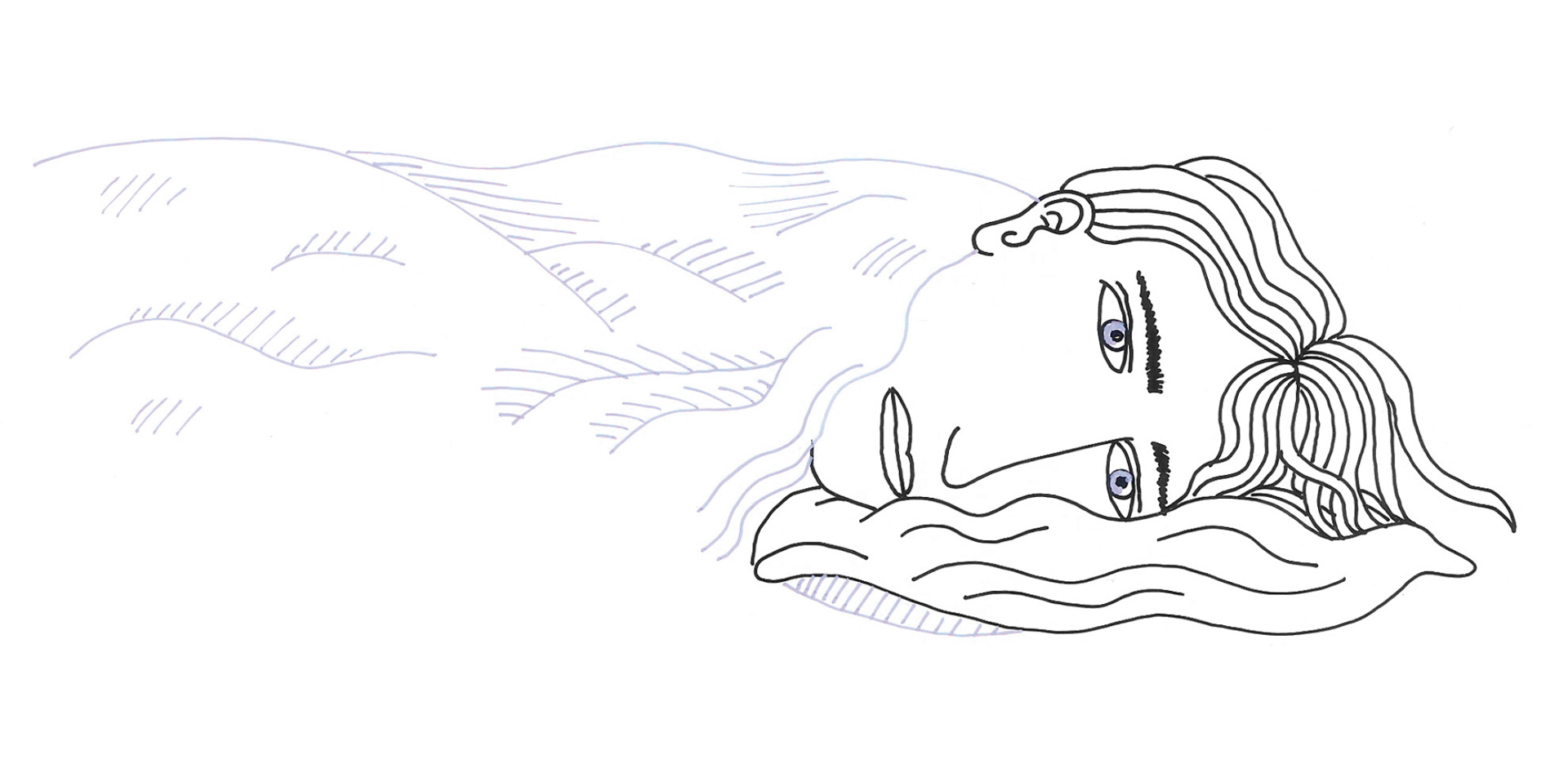
El día que me tocó ser la (más) hija de puta, de María Eugenia Farhat
Hasta ese día, para mí era más fácil pecar de boluda que de hija de puta.
Un mensaje del doctor Romano irrumpía mis vacaciones cuestionando el trabajo de Sabrina. Decidí referir a Laura, quien había quedado a cargo. Pero, como buena neurótica, me empecé a dar manija.
Al volver, Laura me comentó que Sabrina nuevamente había hecho de las suyas, y agregó que no sabía cómo hacía yo para tolerar las transgresiones de esta piba.
De mí se decía que era muy buena, pero que me faltaba carácter. Sin embargo, ese día fue distinto. Fue uno de los momentos más difíciles que me tocó atravesar. Créanme que, después de eso, no soy la misma.
Entonces, estaba sucediendo. Empezamos a entrevistar a otros candidatos y… desafectamos a Sabrina.
Hasta el día de hoy, todas las noches, cuando apoyo la cabeza en la almohada, viene a mi mente su rostro y me tortura la culpa.

Una noche difícil, de Jorge Osvaldo Dotto
Sabía desde hacía varios días que esa iba a ser una noche difícil, de esas que no te olvidás nunca en la vida. Cenamos en la cocina los tres, como casi siempre. A veces yo no estaba, y se sentaban a la mesa solo mi esposa Ana y mi hijo Horacio, de tan solo tres años.
Ana se había esmerado y había preparado una cena simple, como a mí me gusta, y, como siempre, hecha con mucho amor. Ambos sabíamos que tal vez no se repitiera.
Fuimos a acostarnos tratando de disimular la angustia. La garganta cerrada, el corazón latiendo con fuerza, casi saliendo del pecho. Los músculos del cuello tensos, la respiración entrecortada. Las lágrimas hacían lo imposible por no desviarse de su cauce, pero no lo conseguían. Llorábamos en silencio los dos.
—¿Y si no volvés?
—¿Por qué no voy a volver?
—Nada me asegura que vayas a volver. Tengo mucho miedo…
—Quedáte tranquila que va a estar todo bien.
Nos tomamos de la mano. Besé su frente, su pelo, sus ojos y sus labios mientras la abrazaba fuerte, con el alma.
No pudimos dormir. No queríamos dormir. Queríamos aprovechar el tiempo para estar lo más juntos posible con todos nuestros sentidos, haciendo lo que mejor sabían hacer.
A la mañana, muy temprano, me levanté, me despedí con un beso de Horacio —quien aún dormía— y me fui a hacer lo que debía.
Esa misma tarde, zarpé en el crucero ARA General Belgrano rumbo a Malvinas.
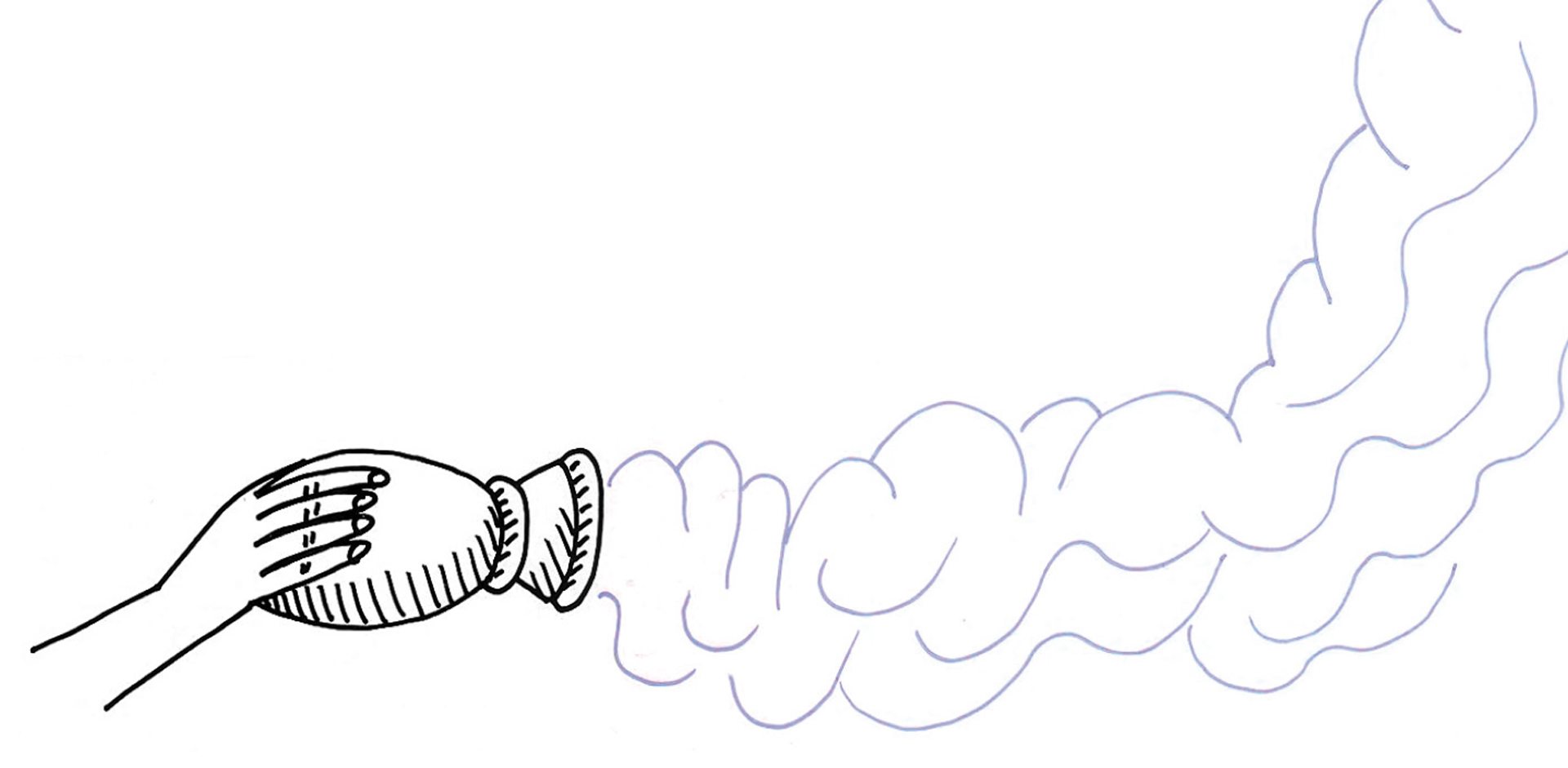
Las cenizas del abuelo, de Verona Petronacci
Embarazada, volví a Ituzaingó, donde habían vivido mis abuelos. En el comedor había una cajita de madera: los restos del abuelo, y una lápida de cemento partida por la mitad. Le supliqué a papá sacar todo y fuimos a tirar las cenizas a donde el abuelo vivía de chico.
Subimos a la autopista. De pronto, papá gritó:
—¡Ahora! ¡Tirálas ahora!
—¿Qué? —pregunté.
—¡Dale, tirálas!
Bajé el vidrio.
Entonces no sucedió como en las películas, donde tirar cenizas, con música de fondo, es memorable. Todo lo contrario. Los parabrisas de los autos se llenaron de polvo, los conductores tocaban bocina, puteaban.
—¡Pelotudo! —dijo uno.
Con el viento, las cenizas entraron en el auto.
Una anciana nos hizo fuck you desde su Fitito rojo.
—¡Animal! —gritó.
Llena de polvo, atragantada, quería bajarme, pero no podía. Las cenizas no terminaban.
Cuando paramos, papá dijo:
—Salió todo bien.
Yo me había tragado a mi abuelo.
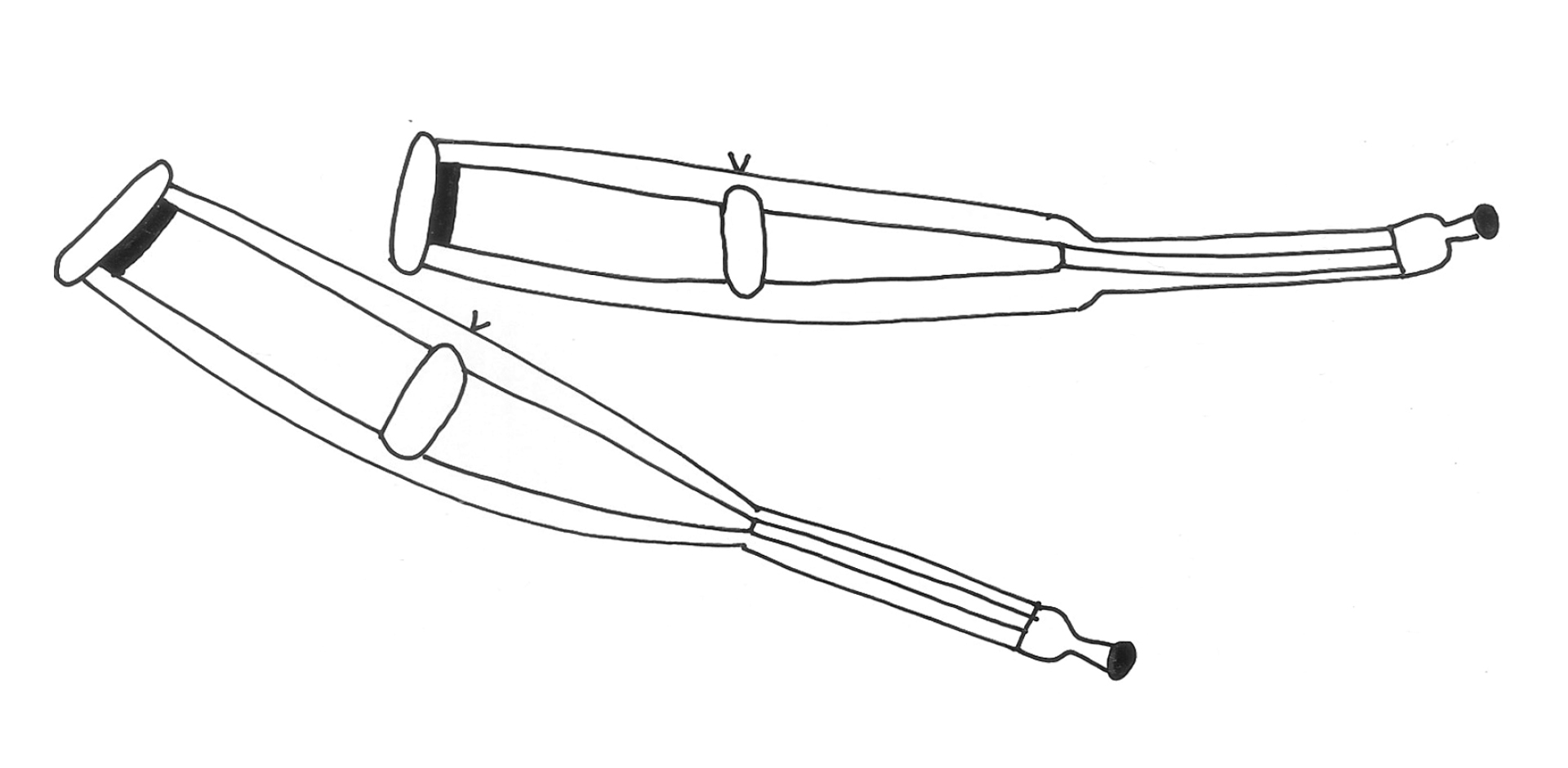
Cáncer, pero bien, de Rodolfo de Ángelis
Volver siendo otro y esperar que los demás sigan iguales es un error. Acababa de llegar a la ciudad tras veintitrés años fuera y descubrí que necesitaba nuevos amigos. Pero ¿cómo se eligen después de los cuarenta?
Subo al ascensor renegando. Se abre la puerta y aparece ella: radiante, rubia, sorprendentemente sexy… para una mujer de más de setenta.
—Hola, soy Elba, tu vecina. ¿Sos de los que creen que por andar en moto les vuelve la juventud? —dice en porteño mirando mis muletas.
Nos reímos. Le pregunto por el enorme moretón en su cara.
—Biopsia. Treinta operaciones de cáncer de piel.
—Uh, qué duro.
—Mirá, nene, la vida es única y maravillosa. ¡Se disfruta siempre! Con biopsia o con muletas, ¿sabés? Así que dejá de renegar.
Dos días después, la veo en el balcón y le pregunto:
—¿Y?
—Cáncer…, ¡pero bien!
A los amigos se los elige por su actitud en la vida. Como la de Elba del 1º B. Mi mejor amiga.

Caída inesperada, de Silvia Ramos de Barton
Inesperadamente, Presidencia me invita a participar de la declaratoria del Vino Argentino como Bebida Nacional. Llego al recinto y busco colegas del vino, diviso solo a diez. Se llena de gente desconocida. Aparece Cristina. Hace la declaración, condecora gente y termina. Tengo que irme rápido. Veo que las quinientas personas tienen que pasar por una puerta chica. Voy a llegar tarde. Si Cristina salió por el escenario, tiene que haber otra salida. Voy hacia allá y encuentro una escalera. Trastabillo y caigo al lado de Cristina. Está con dos guardias. Ella cree que soy su fan.
—¿Querés una foto, querida?
Un guardaespaldas saca la foto. Ella me abraza y me pregunta:
—¿De dónde sos?
—«Blogger» —respondo.
La foto está tomada.
—Esta noche miraré tu blog —me dice la Jefa mientras me besa.
Tomo un taxi. Miro la foto: ella, bien, y yo, horrible. Pienso en los argentinos que me envidiarían…
Borro la foto.

No hay latidos, de Evelyn Zanotti
Todo parecía normal. Gel frío, monitor encendido. Silencio y más silencio. Hasta que la médica dijo «no hay latidos». Apretamos fuerte las manos y salimos.
La vida seguía, había que esperar, pero ¿cómo se espera en el medio del dolor?
Una gran hemorragia nos hizo volver. Comenzaron estudios y más estudios, hasta que uno de ellos determinó que había que salvar el útero.
Cuarenta y dos veces subimos al piso siete. Sí, ¡cuarenta y dos! Siempre entré con él, nuestras manos entrelazadas, mi otro brazo estirado buscando agarrar la esperanza que ofrecía una vía.
Diciembre de 2016, volvimos de urgencia. Bajé del auto, caminé hacia el sanatorio y, en el reflejo de las puertas, me vi completamente abatida, escuchando su voz, que me decía «mira hacia adelante, estoy a tu lado».
Vi las primeras caras de tristeza y no recuerdo más nada, solo su mano sobre la mía.
Había que embolizar, y para eso tenía que asumir el riesgo que se corría. No entré una vez, sino que fue necesario volver a hacerlo.
El útero se salvó y nuestras manos siguieron entrelazadas en esos mismos pasillos varias veces más, pero ya no en el piso siete.
Hoy somos cuatro.
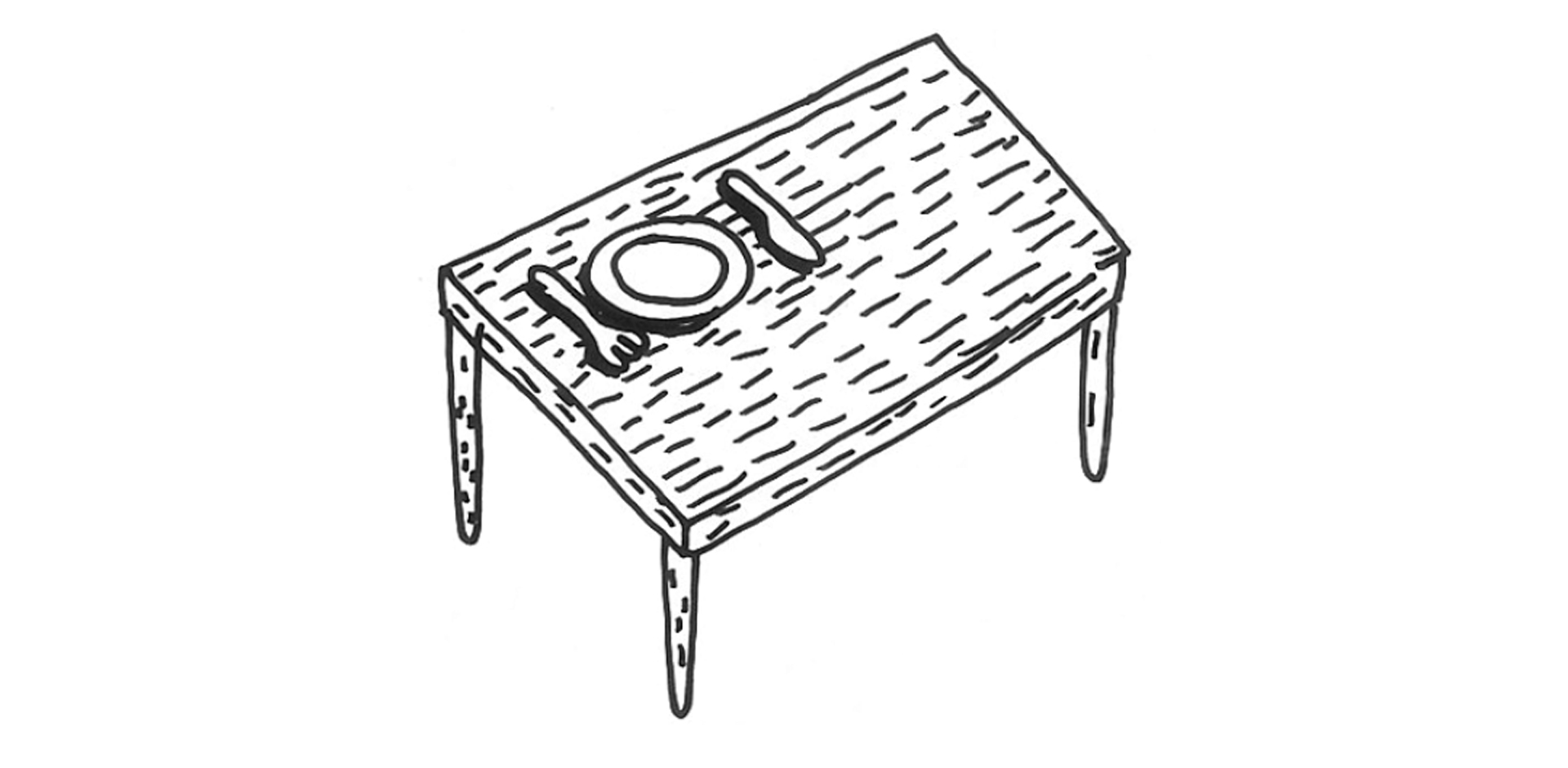
La silla de don Romero, de Dardo Alejandro Zúñiga
En el ochenta y seis, con dieciséis años, en una villa donde el único que tenía televisor color era don Romero, ver Argentina-Inglaterra con él era mi obsesión. Su hijo había muerto en Malvinas, pero en su mesa siempre había una silla, un plato y cubiertos por si decidía aparecer.
Una tarde, me dijo:
—Sí, veámoslo juntos.
El primero de Diego nos hizo gritar hasta quedar casi afónicos. El segundo fue lo máximo, nos abrazamos en un torbellino. Éramos parte de ese gol, Diego era nuestro.
Pero la alegría se acabó de golpe cuando alguien enganchó el cable del tele y lo tiró al piso. El silencio se adueñó de todos y miramos a don Romero.
Él no dijo nada, solo gritó:
—¡La estación de servicio!
El bar de la estación de servicio era el lugar donde estaba el otro televisor color. Y como si el grito fuera el tiro de salida, corrimos hasta ahí las seis cuadras.
Cuando llegamos, un gol de ellos nos metió miedo y ansiedad.
De repente, alguien preguntó:
—¿Y don Romero?
Salimos del bar.
A lo lejos, a dos cuadras, venía corriendo con la silla al hombro. Y gritaba:
—¡Ingleses hijos de puta! ¡Nada en el mundo va a impedir que mi hijo los vea perder este partido!

La hamaca paraguaya, de Macarena Colón
Yo vivía con Morena, mi única hija.
Verónica nos visitó, como cada sábado, con sus tres hijos: Joaquín y las mellizas. Yo le contaba por enésima vez que la vida era una mierda desde que el hijo de puta de Braulio nos había dejado. Nadie entendía mi enojo, pero ella era mi amiga.
Morena y Joaquín habían hecho rodar un tronco hasta uno de los extremos de la hamaca paraguaya que teníamos en el jardín. Las mellis estaban en la hamaca. Morena y Joaquín las hamacaban con todas sus fuerzas mientras hacían equilibrio sobre el tronco. En un momento trastabillaron. Joaquín cayó desplomado al suelo. Morena cayó hacia adelante y su cabeza quedó entre las sogas de la hamaca. Sus piernitas se agitaban en el aire.
Para cuando nos dimos cuenta, Morena caía en la tierra tras haberse cortado una de las sogas y caminaba a ciegas sin poder respirar. Por fin, soltó una exhalación que le permitió pasar el aire. Balbuceando, me dijo:
—La cortó papá.
A esa altura, yo ya era un mar de lágrimas. La abracé con desesperación. Y empecé a dar vueltas en mi eje buscando a mi marido, al que no veía desde la tarde de su entierro.

Domingo sin aliento, de Sebastián Marman
Esta es la historia del peor domingo de mi vida.
Era costumbre juntarnos a almorzar, pero ese día sentí que algo no andaba bien. Lo llamé por décima vez, y nada. Le dije a mi esposa:
—Aguántame que voy a ir a buscarlo.
Son casi veinte minutos de viaje… Yo tardé diez minutos, pero en mi cabeza fue como una hora.
Transpirado entero, estacioné como pude. Toqué el portero durante un buen rato sin parar. Por suerte, salió un vecino y me dejó pasar. Por un segundo, tuve la fantasía de que no estuviera en su departamento, pero la cerradura tenía la llave por dentro. En ese momento, perdí completamente la cabeza. No te imaginás la forma en que golpeé la puerta. Me dolían las manos con cada golpe.
Comencé a morir por dentro. En el último segundo de mi desesperación, escuché girar la llave. La puerta se abrió, y lo vi temblando.
Miré sus ojos con los míos empapados y lo abracé. Lo abracé lo más fuerte que pude, mientras me decía al oído:
—Papá, yo no encajo en este mundo.

Cyrano en guaraní, de Santiago Mayaud-Maisonneuve
Una noche, bien tarde, un amigo mío volvía solo de una fiesta cuando lo asaltó una banda de ladrones. Le dijeron que lo iban a llevar a un cajero.
El primer cajero estaba cerrado, así que decidieron llevarlo a otro, pero antes pararon en una pizzería abierta las veinticuatro horas. Lo sentaron en una esquina y se pidieron una de mozzarella.
Mientras esperaban, uno peló un celular y dijo:
—Ahí me mandó otro SMS la piba. Es relinda, pero me manda cosas como «namuncutura», o «pituma», o no sé qué…
Mi amigo levantó la cabeza y dijo:
—Ah…, es guaraní.
El tipo, atónito, le mostró el mensaje.
—Sí —dijo mi amigo—, «pyntuma» es «buenas noches» en guaraní.
Resultó que la chica era paraguaya. Y mi amigo… es hijo de correntinos.
Inmediatamente, el tipo lo puso a traducir otros mensajes de la chica. Y mi amigo empezó a tirarle ideas: cómo decir «bonita», «preciosa», «mi sol»… Piropos en guaraní, que el tipo se anotaba.
Al final, no solo lo dejaron ir sin sacarle nada: además, le pagaron el taxi.
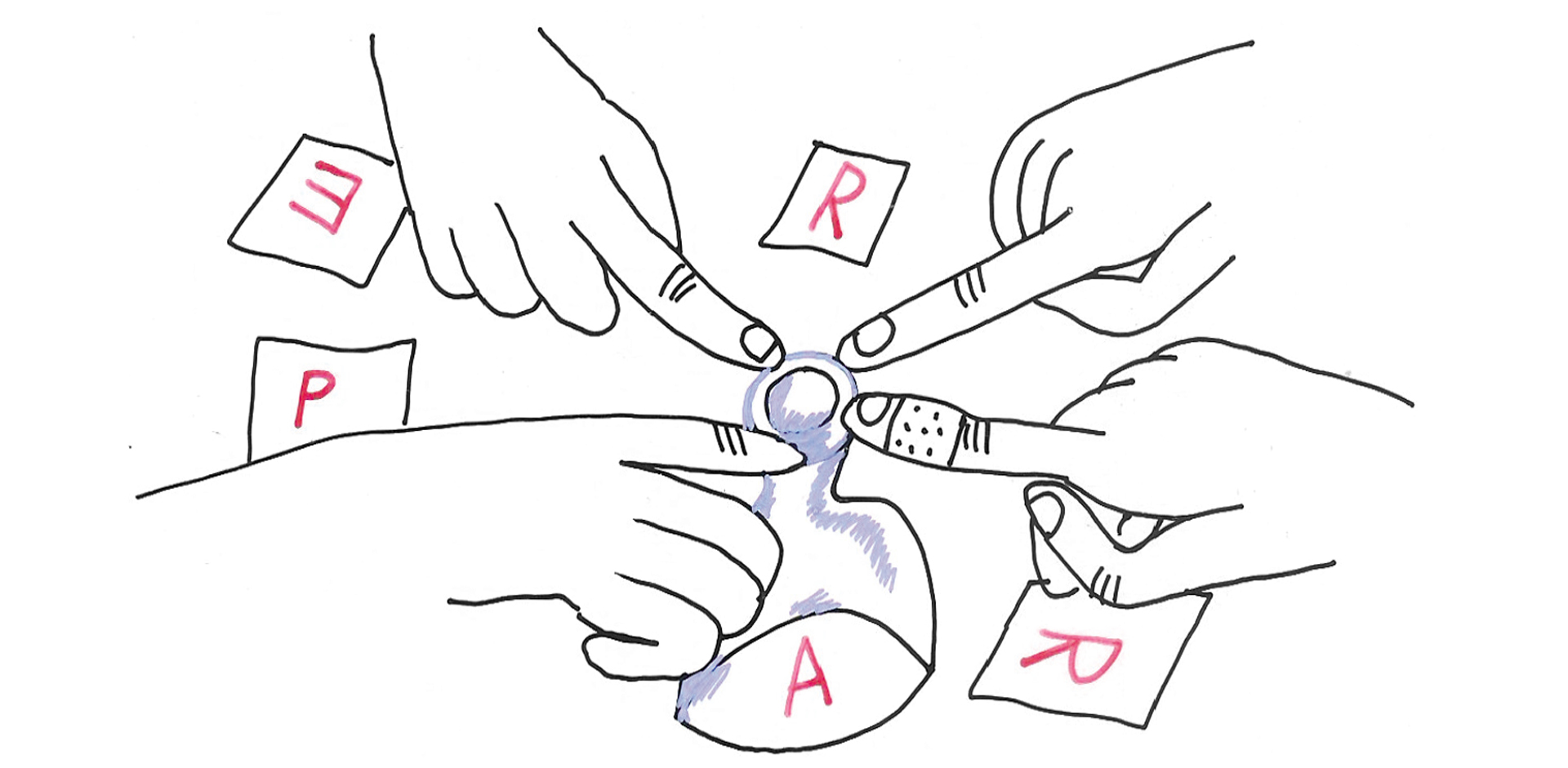
Una noche de miedo, de Natalia Fiorito
Éramos chicos, curiosos y también valientes, aunque solo por ser muchos. Aburridos, un sábado de lluvia se nos ocurrió desafiar a los espíritus. Acomodamos unos papelitos con letras alrededor de una copa dada vuelta y cada uno apoyó un dedo encima de ella. El más caradura empezó a repetir frases sin sentido hasta que, muy serio, nos aseguró que había llegado un alma del más allá dispuesta a escucharnos. Preguntamos cosas obvias, y la copa se movió formando las respuestas. Con los nervios, llegaron las acusaciones. Todos pensamos que los demás empujaban la copa.
Para ponernos a prueba, convencimos al más incrédulo de que preguntara algún dato que nadie más supiera. Antes de hacerlo, escribió la respuesta en un papel, después lo dobló para que nadie la leyera y, con tono solemne, le preguntó a la copa:
—¿Cómo se llamaba el perro de mi abuela?
La copa se tomó un tiempo y, finalmente, contestó. No era perro, era perra.
Cuando se desmayó, supimos que la respuesta era correcta. Salimos corriendo y juramos no volver a molestar a quienes descansan en la eternidad.

Dios pagó mis pasajes, de Mercedes Blanco
Nunca imaginé que un permiso de viaje terminaría salvando mi casa.
Desperté a los chicos en plena madrugada y les pedí que se bañaran. Nos íbamos a Sudáfrica. Al rato, los gritos: «¡Ma, no sale agua!».
Durante la noche, se había cortado la luz y la bomba no funcionaba. Así que, sin ducharnos, nos fuimos al aeropuerto.
Todo fluía…, hasta la escala en Brasil. Al embarcar, me pidieron el permiso para viajar con menores. Lo tenía. Pero en español. Lo necesitaban en inglés. Sin eso, no podíamos subir.
Me invadió una mezcla de enojo e impotencia.
La aerolínea, reconociendo el error, reprogramó los pasajes. Y volvimos a casa.
Llegamos a la medianoche. Hijos muy dormidos, exhaustos. Abrí la puerta y sentí agua en los pies. Las canillas estaban abiertas. Las bañeras rebalsaban. La luz había vuelto y la casa se estaba inundando. Y ahí entendí todo.
A veces, la vida te arranca de lo planeado para protegerte. Ese viaje truncado era una bendición. Dios pagó los pasajes para que regresara a cerrar las canillas.
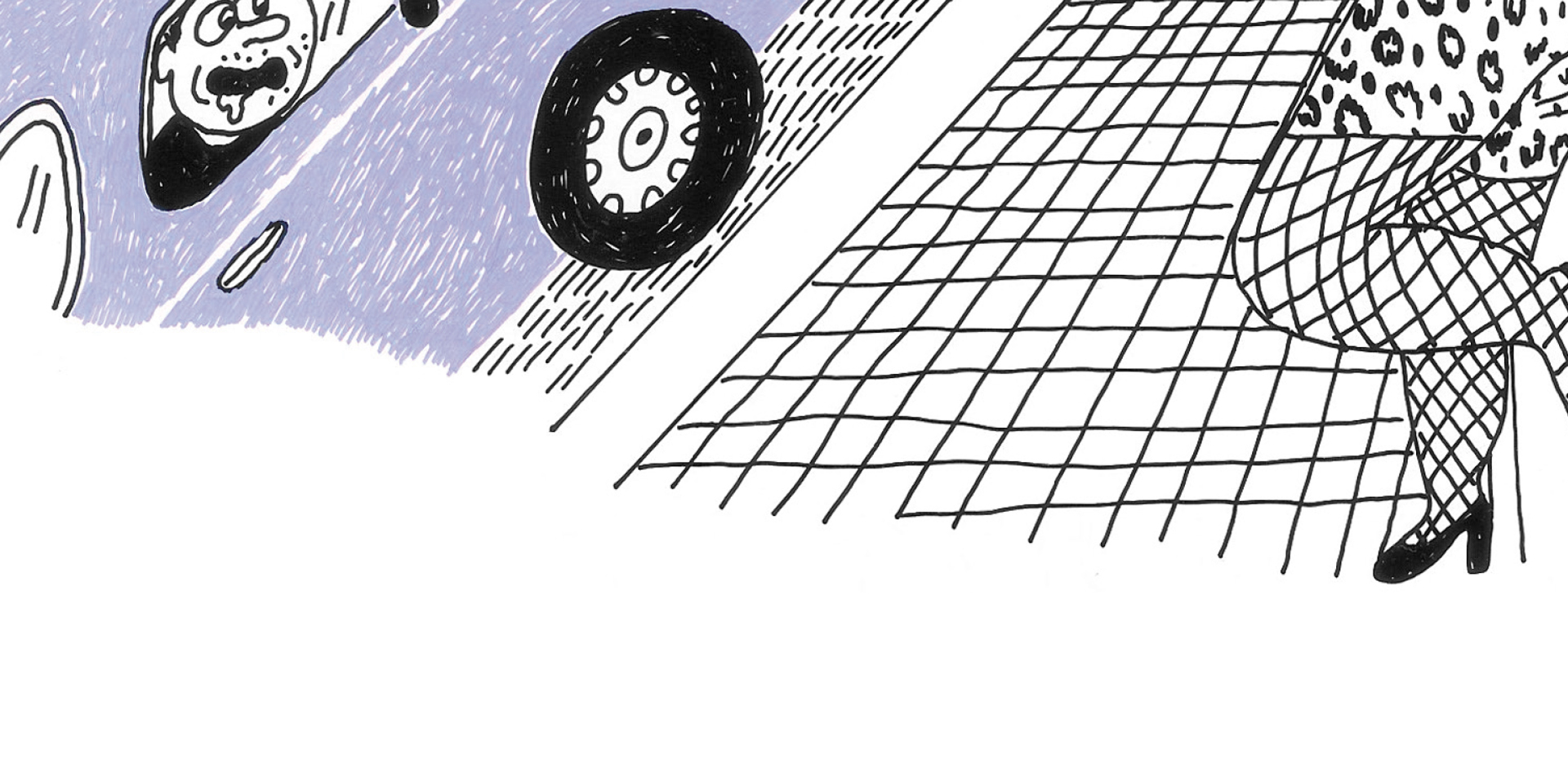
Bajo presión, ramera, de Mirta Noemí Rodríguez
La fábrica cerraba por vacaciones, Carlos y yo atenderíamos el local de ventas de Liniers. «¡No faltes!», «¡No llegues tarde!», «¡No te duermas!», eran las advertencias de todos. Yo tenía veintitrés años y dos grandes defectos: era despistada y acelerada.
Abrí los ojos de repente, me emperifollé toda y salí de casa con mi cartera al hombro. Subí al colectivo casi vacío: era febrero, la ciudad estaba desolada.
Fui puntual, pero Carlos no estaba, y era él quien tenía las llaves. Me quedé parada en la esquina, muy temprano y sola. Me sentía incómoda. Los autos tocaban bocina. Un hombre bajó de uno y me preguntó la tarifa.
—¡Estoy trabajando…! ¡En este local! —aclaré rápido.
Pero la escena se repetía, y Carlos no aparecía. Empecé a angustiarme.
Crucé a comprar el diario y volví nerviosa. Unos tipos caminaban por la vereda hacia mí y un río de baba brotaba de sus bocas. Abrí el diario rápido y entendí la causa de mi pesadilla. Haciendo números, trabajar de puta resultaba interesante, pero ese día me recibí de boluda. Había ido a trabajar un domingo.

La desaparición de Amparo, de Laura Huertas Buraglia
El culo que tiene mi hermana Amparo…
Ayer me pide que la lleve a hacer un trámite. Salgo antes del gimnasio, llego a buscarla y la veo salir comiendo una cremona. Una cremona entera.
Se sube al auto y, obviamente, empezamos a pelear. Lo de siempre… Yo le digo que si no se cuida se va a morir, y ella dale que te dale con que si yo me cuido tanto no voy a vivir.
Llegamos y le digo:
—Bajáte mientras estaciono.
Se baja y, ¡zas!, desaparece.
Del cagazo, me bajo rápido, miro para abajo y la veo atascada en una alcantarilla. Ni se cae del todo dentro de ella ni logra salir…
Veo que justo pasan unos pibes y les pido ayuda. Los pibes le ponen onda, pero no hay manera de sacarla. No saben ni de dónde agarrarla…
Finalmente, llegan los bomberos, preparados para una situación dramática. La ven a Amparo y se ríen.
Al rato logran sacarla. Y la muy hija de puta me mira y me dice:
—¡¿Viste?! ¡Si era flaca, me moría ahogada en una cloaca!

La señal, de María Pérez Colman
Sofi es psicóloga en un hogar de niños. Así conoció a María, la dueña de una granja educativa. María le contó que tuvo un bebé que murió a los dos años. Y que con su marido no terminaban de tomar la decisión de adoptar otro hijo.
Al hogar llegó un grupo de cuatro hermanitos; el mayor, de ocho años. Una señora voluntaria del hogar se había encariñado con la menor como si fuera su nieta. «Qué difícil es que los adopten juntos siendo cuatro», decía.
Y así fue, nadie quería adoptarlos. El paso siguiente era separarlos.
—Algo se te tiene que ocurrir, Sofi —decía la señora.
Sin saber por qué, Sofi pensó en María. La llamó y le contó todo.
María se puso a llorar.
—Perdonáme, no puedo hablar —dijo, y cortó.
Minutos después, sonó el teléfono. Era ella.
—María, perdón…
—No, no sigas, Sofía. Escucháme. Hace unos días, desesperada, le pedí a nuestro hijito muerto que, si estaba de acuerdo con que adoptáramos, me diera una señal. Y hoy aparecés vos, justo hoy, que es la fecha de su cumpleaños.
María adoptó a los cuatro hermanitos y, también, a la señora voluntaria del hogar, como abuela extra. Hoy son una familia feliz.

El afuera no existe, de Jésica Melina Santi
Ahí va un hongo en jugo de naranja.
—Tomálo tranquila —me dicen.
Justo yo, tranquila…
Me lo mando como un shot de tequila. Mastico trocitos como gomitas.
—Allá voy, oscuridad… Mostrame mis sombras, ¡seguro voy a llorarme la vida!
Ay, ya veo que me desnudo y quiero cogerme a todos…
Pasan quince minutos. No tengo piernas. Estoy flotando en colores. Me enredo en una manta y ahí lo entiendo todo: vivir es una ilusión. ¡El miedo no existe! No hay límites, ¡es todo lo mismo! No hay adentro ni afuera. ¡¿Qué hace esta gente apurada yendo a trabajar?! ¡Es ridículo, es un invento!
Escucho voces fuera de la manta. Tengo que salir y contarles: ¡no hay de qué preocuparse! ¡Les juro! Todo lo creamos nosotros. Es un juego.
Los miro y no entiendo. ¿De qué se ríen?
—Siri, abrí WhatsApp, buscá «jefe», escribí «¡Renuncio!» y enviálo. Abrí YouTube y buscá «cómo cultivar hongos». Ahora entrá a Google y buscá dónde comprarlos.

Seis metros bajo tierra, de Lucas Guillén
Sin remera y descalzo, salté al auto. Iba sentado al lado de los verdaderos originarios de estas tierras: los qom. Estaba dispuesto a toparme con el mejor cine que un niño puede ver.
Teresita Fonda murió, pero eso no es gran cosa, a todos nos pasa. Lo increíble es que, en el medio de su velorio, haya resucitado.
Yo me abrazaba a las piernas de mi papá, como espiando, mientras escuchaba aterrorizado las últimas noticias de la colonia La Primavera.
—Qué raro —dijo mi papá cuando vislumbró a Teresita sentada en una silla, con el cajón de pie a su lado—. Vamos por la ambulancia y volvemos.
Y le habló al cacique
—Denle agua y pan. Volveré en unas horas, no hagan nada extraño.
—Ella tiene el mal —dijo el cacique.
Fuimos hasta la ciudad por la ambulancia. Al volver, Teresita estaba enterrada seis metros bajo tierra.

Cábala, de Marcos Palomino
El día que se murió mi abuelo, no lloré. Y no porque no me doliera, sino porque yo ya sabía desde dos días antes que se iba a morir. Estaban jugando River-Talleres, y yo, asustado por ver decaído a mi abuelo, tomé la fatal decisión de mirar el partido en un lugar distinto al de toda la vida: me senté en una silla a la izquierda del viejo, que apenas podía levantar la cabeza. Así que ese día sucedieron tres cosas por primera vez: yo miré el partido sentado en un lugar distinto al de siempre; mi abuelo no vio el partido, y —también por primera vez— mi abuelo murió. Digo «por primera vez» porque dos días después decidió morirse en serio, con todo el circo que eso implica: salas velatorias, gritos de tías y llantos de familiares a los que, hasta hoy, no volví a cruzar.
Lo curioso es que tampoco lloré durante todo su proceso de muerte. Ni cuando viajaba con él en la ambulancia mientras lo veía intentar escaparse de la camilla, ni cuando tuve que luchar con el rigor mortis para vestirlo ni cuando tuve que alzarlo de los tobillos para subirlo al cajón porque el chico de la funeraria era nuevo y les tenía miedo a los fiambres.
Lloré tres días después. River le ganó a Cerro Porteño con un golazo de De la Cruz, y yo estaba tirado en la cama, pensando en lo imbécil que había sido, tres días atrás, por haberme sentado en un lugar distinto al de toda la vida.
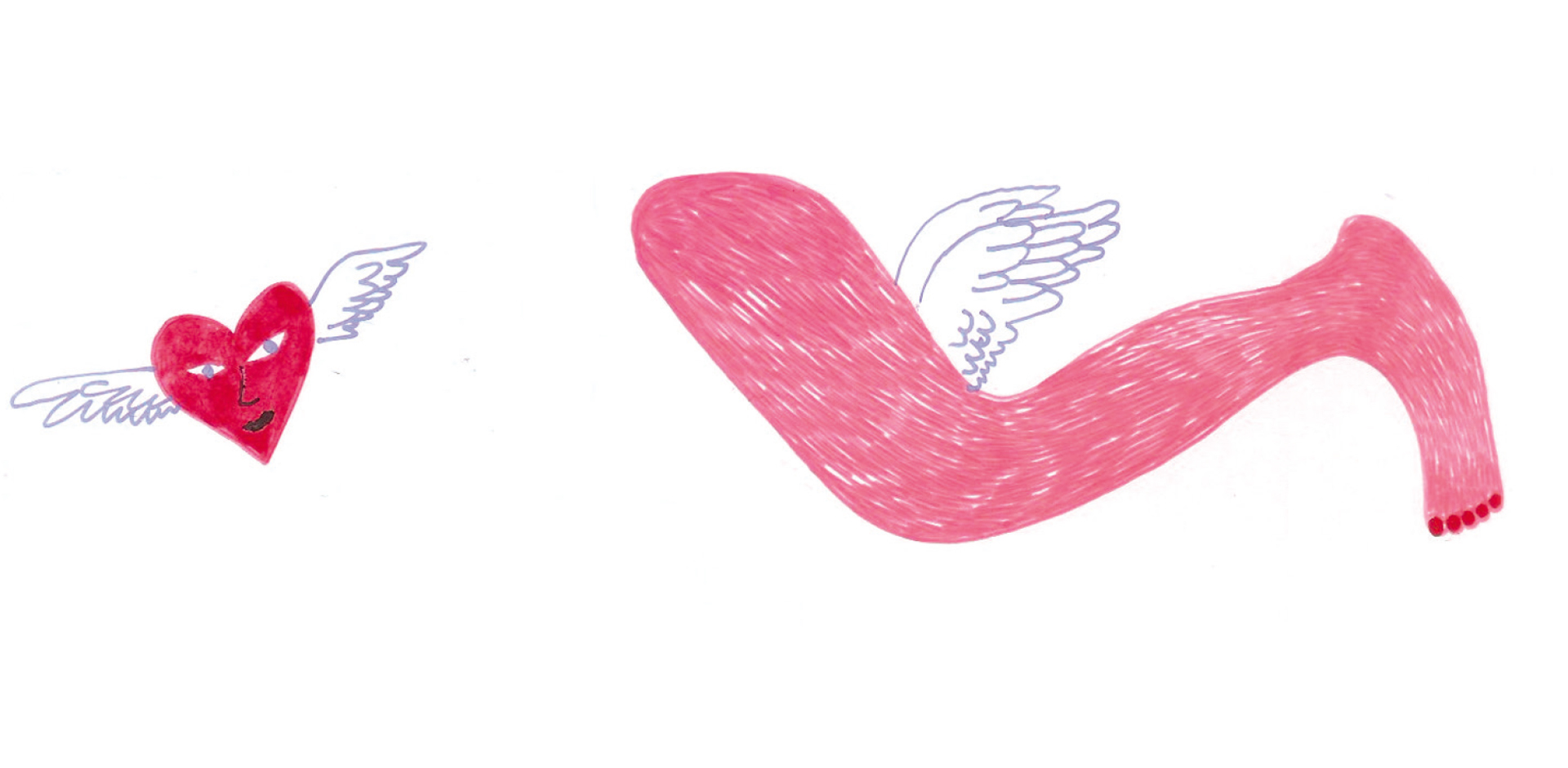
Una pierna y un amor, de Priscila Bonisconti
En 2001 conocí a Leo. Teníamos diecinueve y veintiún años. Yo era estructurada, madura, con todo planeado; él, un carismático peluquero que trabajaba en un pub. Bastó un beso para desarmar todas mis defensas.
El seis de enero de 2006, nos casamos y nos mudamos a Villa María, Córdoba. El dos de mayo, íbamos en moto a mi trabajo cuando un camión con acoplado nos embistió y nos arrastró unos treinta metros. Aplastada, sin poder respirar, le hablé sabiendo que la audición es lo último que se pierde. Le dije cuánto lo amaba, que luchara… Giró su cabeza hacia mí. Fue la última vez que lo vi.
El médico me informó que debían amputarme la pierna derecha. Me desangraba. Le pregunté mis chances. Me dijo: «Lo único a tu favor son tus veintiún años». Le respondí: «Trabajá tranquilo, ahora estamos en manos de Dios».
El cinco de mayo, mi cumpleaños, sonó el celular. Un mensaje programado por Leo decía: «Un lápiz sin punta no puede escribir y yo sin tu amor no puedo vivir. Feliz cumpleaños, hermosa mía».
Así comenzó un año y medio en hospitales, entre Córdoba, Bahía Blanca y la capital. Dejé una pierna… y un amor.

Francotiradores cervantinos, de Éric Ángeles
La fiesta fue interrumpida por un disparo. Un láser verde se posó en mi pecho y un grito estalló en mi oreja junto a una maceta de barro que se rompió. Todas las personas en la terraza nos agachamos, como habíamos visto en las películas.
Recordé las palabras de mi madre: «Por favor, cuídate mucho cuando vayas».
«Estudiante desaparecido en el Festival Cervantino, locales sospechan del Ejército», decía el titular del noticiero que veíamos. Ni a mis amigos ni a mí nos importó: queríamos ir al festival, y argumentábamos música y cultura, pero esperábamos borrachera.
Sobre los edificios a nuestro alrededor, había policías vestidos de negro apuntándonos con los láseres y disparando una que otra vez. Los asistentes nos arrastramos poco a poco hasta la salida, pero las escaleras de caracol eran insuficientes para la huida de pánico.
Un disparo me pasó rozando e impactó en una pared de ladrillo. Una chica guapa me abrazó. «Tengo mucho miedo», me dijo, y disfruté su abrazo, su cuerpo cálido y su olorcito a frutas. Todo me parecía extrañamente emocionante. Vi en el suelo pequeños proyectiles azules: eran solo balas de goma.
Al bajar por las escaleras, el humo empezó a subir: era gas lacrimógeno. Aun así, bajamos como procesión, entre lágrimas y tos. Después de varios pisos, estábamos fuera del edificio.
Los policías golpeaban en el suelo a un tipo lleno de tatuajes en la cara. El grupo pasó uno a uno, examinado por los demás policías. A algunos nos dejaron ir, a otros los detuvieron.
Mis amigos y yo llegamos a nuestro hotel, asustados pero alegres por salir vivos.
Nunca supimos quién era el hombre tatuado ni por qué nos dispararon. A veces todos pensamos que fue solo un sueño cervantino.

Huellas en el barro, secretos enterrados, de Julián Álvarez
Decime la verdad, ¿alguna vez una mirada te derritió por completo? A mí sí. Esta es mi historia, la historia de una mirada que me transformó. La historia de unos ojos que me hicieron olvidar todo.
Esos ojos eran de un perro, los de un labrador chocolate, la nueva mascota de mi vecino. Un cachorro adorable con una habilidad asombrosa para fugarse. Sus escapadas eran un clásico en el barrio, aunque a mí nunca me afectaban de manera directa. Hasta aquella noche.
Volvía de entrenar, los pies embarrados. Dejé mis zapatillas nuevas en la puerta. A la mañana, ya no estaban. Desesperado, miré por la ventana, y allí estaba él, el pequeño fugitivo, ¡mordisqueando una de mis zapatillas! La otra se había esfumado.
Tras largas búsquedas, la zapatilla nunca apareció. Juré hacerle la guerra al escapista. Días después, mientras hacía un asado, el labrador se acercó tímidamente. Me miró y lo miré. Sus ojos penetraron los míos. Apoyó su cabeza suavemente en mi rodilla. Les aseguro que cualquier reproche se desvaneció ante esa mirada. Jugamos y nos divertimos.
Más tarde, en la puerta de casa, una sorpresa: ¡mi zapatilla! Cubierta de barro, como si hubiera estado enterrada. Y así había sido. El pequeño ladrón de corazones, en un gesto inesperado, me había devuelto mi preciado calzado después de un mes de misterio bajo tierra.
En ese momento, entendí que las acciones valen más que las palabras. Que al dar amor se recibe amor, al dar perdón se recibe perdón. Lo que nunca imaginé es que, si acariciamos a un perro, recibimos unas zapatillas nuevas.
Biografías
La Escuela de Narrativa Orsai nació en enero de 2025 en las modalidades presencial (en el Espacio Orsai del Paseo La Plaza, Buenos Aires) y virtual, a cargo de Hernán Casciari y con un taller para mejorar historias que contó con 750 alumnos en su tercera edición. Esa inmensa cantidad de participantes se autoevaluó y decidió que las veinticinco mejores historias fueran las que presentamos en las últimas páginas de esta edición. Los autores, por orden de aparición, son los que siguen: Alejandro Javier Panizzi (Lomas de Zamora, 1964), abogado. Fabio Fornasari (Buenos Aires, 1979), abogado. Diego Martín Lima (Formosa, 1976), desarrollador de videojuegos. Itatí Carrique (Salta, 1978), licenciada en Comunicación Social. María Eugenia «Chuchi» Farhat (San Miguel de Tucumán, 1981), psicóloga. Jorge Osvaldo Dotto (Buenos Aires, 1955), técnico en Computación. Verona Petronacci (Ituzaingó, 1980), docente, escritora y bibliotecaria. Rodolfo de Ángelis (Salta, 1966), master trainer en Programación Neurolingüística. Silvia Ramos de Barton (San Fernando, 1966), mentora cuántica. Evelyn Zanotti (Rosario, 1987), licenciada en Psicopedagogía. Dardo Alejandro Zúñiga (Mendoza, 1970), abogado. Macarena Colón (Buenos Aires, 1979), licenciada en Economía y acróbata. Sebastián Marman (San Juan, 1979), neurocientífico. Santiago Mayaud-Maisonneuve (Buenos Aires, 1990), representante de atención al cliente. Natalia Fiorito (Buenos Aires, 1974), diseñadora gráfica. Mercedes Blanco (San Fernando, 1976), mentora y coach. Mirta Noemí Rodríguez (Morón, 1963), ama de casa. Laura Huertas Buraglia (Bogotá, 1974), abogada. María Pérez Colman (Buenos Aires, 1967), publicista. Jesica Melina Santi (Lomas de Zamora, 1988), artista y contadora pública. Lucas Guillén (Córdoba, 1998), comediante. Marcos Palomino (Concepción, Tucumán, 1996), encargado. Priscila Bonisconti (Punta Alta, Buenos Aires, 1984), profesora de nivel inicial. Éric Ángeles (Ciudad de México, 1989), director digital de Medios y Marketing. Julián Álvarez (Córdoba, 1994), licenciado en marketing. Los alumnos ganadores, aparte de festejar, cobraron honorarios proporcionales por la publicación de estas historias breves y, además, recibieron el original de Powerpaola que corresponde a la ilustración de su cuento. Quienes quieran participar de la Escuela Orsai, tanto en modalidad presencial cuanto virtual, pueden darse una vuelta por escuela.orsai.org. ¡Los esperamos!

