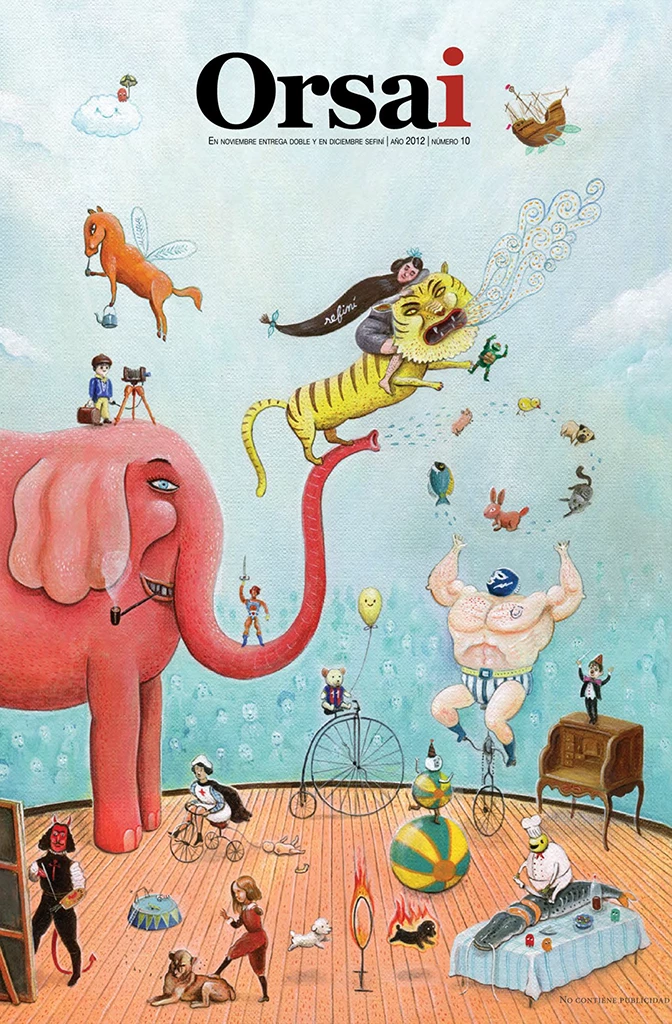¡Aquel verano! Fue hace once años y recuerdo cada pequeño detalle. Mi novia y yo habíamos decidido pasar las vacaciones en Santo Domingo, un hito importante para mí, uno de los más importantes para decir la verdad: el primer viaje al «hogar» en casi veinte años (podríamos culpar a ciertas «irregularidades» en el papeleo, a mis escuálidas finanzas, a mí). El viaje cumpliría varias misiones. Pondría fin a mi exilio —lo que Salman Rushdie acertadamente llamó el sueño del retorno glorioso; me conectaría con ese mundo de la isla que prácticamente había olvidado, cerrando así el círculo que se abrió con la migración de mi familia a New Jersey cuando yo tenía seis años; y mejoraría mi español. Como en «Step Right Up», la canción de Tom Waits, el viaje sería todo, arreglaría todo.
Quizás, si no hubiera tenido expectativas tan altas todo hubiera resultado mejor. ¿Quién sabe? Lo cierto es que la mala suerte empezó temprano. Dos semanas antes de la fecha de embarque mi novia descubrió que, un par de meses atrás, le había puesto los cuernos. Al parecer, por un amigo en común mi ex-sucia se enteró de nuestro viaje y decidió, en un acceso de venganza, celos, justicia, crueldad, transparencia (escoja uno por favor), adelantarnos un regalo-de-buen-viaje: una carta «anónima» a mi novia en la que revelaba, con vergonzoso lujo de detalle, mis infidelidades (¿de dónde sacan las mujeres esos recuerdos?). No me voy a detener en el lío que se armó por la carta o en la cruzada que tuve que emprender para que no tirara por la borda ni al viaje ni a mí. En resumen, rogué y prometí y adulé y dos semanas después aterrizábamos en La Española. ¿Qué recuerdo? Tomarnos las manos torpemente mientras el resto de pasajeros aplaudía y ardían los campos aledaños a La Capital. ¿Cómo me sentí? Sólo diré que si se fusiona el instante en que se rompe el corazón con el instante en que uno se enamora y se inyecta ese menjunje directamente en el tallo encefálico, se podría tener una idea de lo que sentí cuando llegué «a casa».
En cuanto a mi novia, la primera semana no estuvo tan mal. Como uno de esos extraños detalles que uno no podría inventar, antes de salir de los Estados nos ofrecimos como voluntarios a pasar una semana en República Dominicana como asistentes de dentistas norteamericanos que trabajaban allí en misión de buena voluntad. Haríamos de traductores y les pasaríamos los elevadores y fórceps, en general, les ayudaríamos en lo que necesitaran. Aún con la ventaja de hablar en retrospectiva, no me puedo imaginar en qué momento ésta pareció una buena manera de empezar el regreso a casa, pero así nos pareció entonces. Éramos jóvenes, teníamos ideales.
Nuestro grupo, cinco dentistas y cinco asistentes, se ocupó de aproximadamente mil cuatrocientos niños de algunos de los barrios más pobres de La Romana (que, ironías aparte, es la ciudad capital del azúcar de R.D.). Tampoco practicábamos el tipo de odontología a la que están acostumbrados los primermundistas con seguro médico; esto era asistencia pura y dura del Tercer Mundo. Nada de materiales o empastes. Si un diente estaba cariado, anestesia y extracción, punto. «No hay nada más que podamos hacer», explicaba nuestro jefe. Esa semana aprendí de primeros molares extremadamente dañados, de instrumentos como elevadores y picos de loro, aprendí de esto más de lo que un lego debería aprender nunca. Del equipo, se puede decir que solamente mi novia y yo hablábamos español. Hacíamos triage, calmábamos a los niños, le traducíamos a todo mundo, y aún así nuestro trabajo era fácil si se comparaba con el de los dentistas. Los tipos eran animales, trabajaban tan duro que parecía una competencia; pero igual con el paciente número mil les empezaban a fallar las manos. El último día, nuestro jefe, un chino-norteamericano enormemente compasivo, con antebrazos de parador en corto de las Grandes Ligas, se enfrentó a una extracción que no pudo terminar. Intentó de todo para sacar la terca muela de su cavidad, finalmente tuvo que llamar a otro dentista, juntos extrajeron una cimitarra sangrante de un primer molar. El paciente de doce años no se quejó en ningún momento del martirio. «¿Te duele?», le preguntábamos cada dos minutos, pero sacudía la cabeza con vehemencia, como si le molestara la pregunta.
—Tú eres fuerte —dije, y fue probablemente la primera oración que conjugaba bien en toda la semana.
—No —dijo, negando con su hermosa cabeza, no lo soy.
Por supuesto que peleábamos, mi novia y yo —es decir, necesidades del pueblo aparte, se acababa de enterar de que me cogía a otra chica—, pero nada muy escandaloso. Primero que todo, estábamos muy ocupados arrancando dientes. No fue sino hasta que terminó la última misión, los dentistas habían empacado sus mochilas y nosotros nos marchamos hacia el resto de la isla que empezaron los verdaderos problemas.
No sé en qué pensaba. Viajar por el Tercer Mundo es reto suficiente, pero qué tal con una novia que apenas empieza a darse cuenta del daño que ha sufrido y un novio tan preocupado porque no «calza» en «casa» que pasa por el tamiz del rechazo o la aprobación cada pequeño incidente —un novio tan preocupado por su español arruinado que se equivoca más de lo normal. Nada quería más que me reconocieran como el hijo perdido, pero eso no iba a suceder. No después de casi veinte años. ¡Nadie creía siquiera que era dominicano!
—¿Tú? —me dijo un taxista incrédulo, luego se volteó a reír—. Tengo mis dudas.
En vez de ser recibido con brazos abiertos me cobraban de más por todo y me llamaban americano. Por mi culpa nos subimos a los buses equivocados. Si se podía gastar de más, lo gastaba; si había que tomar un bus, por mi culpa lo perdíamos. Y como por un golpe de mala suerte ese verano todos mis familiares estaban en los Estados. El único familiar que pude ubicar, una tía abuela, se había enemistado con mamá desde 1951, cuando Mami había quebrado por accidente su único jarrón. Mi visita señaló una nueva etapa en el viejo conflicto: cada mañana nos servía con aire risueño, a mi novia y a mí, sándwiches cubiertos totalmente de hormigas coloradas.
Ahora que ya no teníamos la contención de los dentistas, simplemente perdimos la cabeza. Peleábamos por todo, dónde comer, cuál pueblo visitar, cómo pronunciar algunas palabras. Peleamos a lo largo de todo el viaje: de La Capital a San Cristóbal a Santiago a Puerto Plata, ida y vuelta. Fue deprimente. Si no era uno que iba echando chispas por la calle con su mochila; era el otro que intentaba irse en aventón con extraños hasta el aeropuerto. La locura culminó una noche en un hotel de Puerto Plata cuando la novia se despertó y gritó: «¡Hay alguien en el cuarto!». Si nunca has escuchado esas palabras a gritos en tus sueños, has tenido una vida afortunada. Desperté aterrado y ahí estaba —el intruso que siempre habíamos esperado.
Es en encrucijadas como esta cuando se aprende algo de uno mismo. Había alguien en el cuarto y pude haber hecho muchas cosas. Pude haberme quedado congelado, pude haber gritado pidiendo ayuda, pude haber huido, en cambio, hice lo que mi padre militar me había enseñado a golpes en los entrenamientos de endurecimiento de los fines de semana: no importa la situación, siempre hay que atacar. De modo que ataqué. Me lancé con un rugido sobre el intruso.
No era una persona, por supuesto. El intruso era el caparazón de una tortuga marina que, curado y encerado, colgaba de la pared. Por el bien del honor nacional, diré que tuve un buen desempeño en la batalla. Reventé el caparazón con la cabeza, reboté contra la pared de concreto y caí al suelo. Pero en lugar de quedarme ahí, volví al ataque y sólo entonces me di cuenta de que peleaba con la decoración.
Ese fue el final. Un par de días después volvimos a casa, derrotados, ella a Nueva Jersey, yo al norte de Nueva York. Ni hubo reconciliación milagrosa. Durante unos meses fatales la relación se arrastró hacia su inevitable conclusión, como la muerte térmica de un universo, hasta que finalmente, harta de mí, conoció a un tipo que, según afirmó, gastaba más dinero en ella que yo. «Eres un tacaño», declaró, si bien yo había usado unos viáticos de beca y todos mis ahorros para costear el viaje. Me rompió el corazón, esa chica, en un intercambio justo, dado que yo se lo rompí primero. Pero al final, nada importó. Aunque una tortuga muerta me había dado una paliza, aunque mi novia me había dejado y una familiar había tratado de envenenarme con hormigas coloradas, aunque no me fue concedido un regreso triunfal a mi tierra, no estaba destruido totalmente. Resultó ser que no me desmoronaba así no más, regresé a R.D. a intentarlo de nuevo. Y seguí regresando. Me entregué a la lucha, tanto como me había entregado a la pelea con aquella fuckin’ tortuga.
Ahora me manejo con bastante facilidad por Santo Domingo (¿Los Tres Brazos?¿La Pintura? ¿Katanga? ¿Capotillo?, pan comido), y una buena parte de la gente concedería que tengo algo de dominicano. Mi español mejoró a tal punto que puedo hablar de cualquier tema —animal, vegetal o mineral— con sólo una cagada importante por oración. Si me hubieran mostrado este futuro durante los últimos días de viaje con mi novia, me hubiera carcajeado. Aún entre los escombros había señales; incluso el último día, en el aeropuerto, que trataba de levantar del suelo al estúpido que era. Me dolía intensamente la cabeza por la paliza de la tortuga y sentía que acaban de reinjertarme la nariz (cuando volví a casa, mi compañero de cuarto espetó, sin siquiera saludar, «¿Tarado, que demonios te pasó?»). Estaba vencido, realmente vencido y, por si acaso no lo entendía, no había ninguna bebida fría en el aeropuerto. Pero ni eso me impidió meterme en las discusiones que unos desconocidos alrededor nuestro sostenían acerca de la recientes elecciones y de Balaguer, el eterno presidente de Santo Domingo —ciego, sordo y tonto pero aún así jodiendo al pueblo. Un regalo de los Estados Unidos a nuestro país después de su última ocupación militar, en 1965. ¡Que Dios los bendiga a todos! Justo antes de que llamaran a nuestro vuelo, unos locales me preguntaron qué pensaba de Balaguer. Entré en modo fulminación y dije que era un asesino, un ladrón de elecciones, un apologista del genocidio y, por supuesto, un títere de los EE.UU. al estilo Hosni Mubarak.
—¿Ven? —anunció triunfalmente el vendedor de diarios—. Hasta el gringo lo sabe.