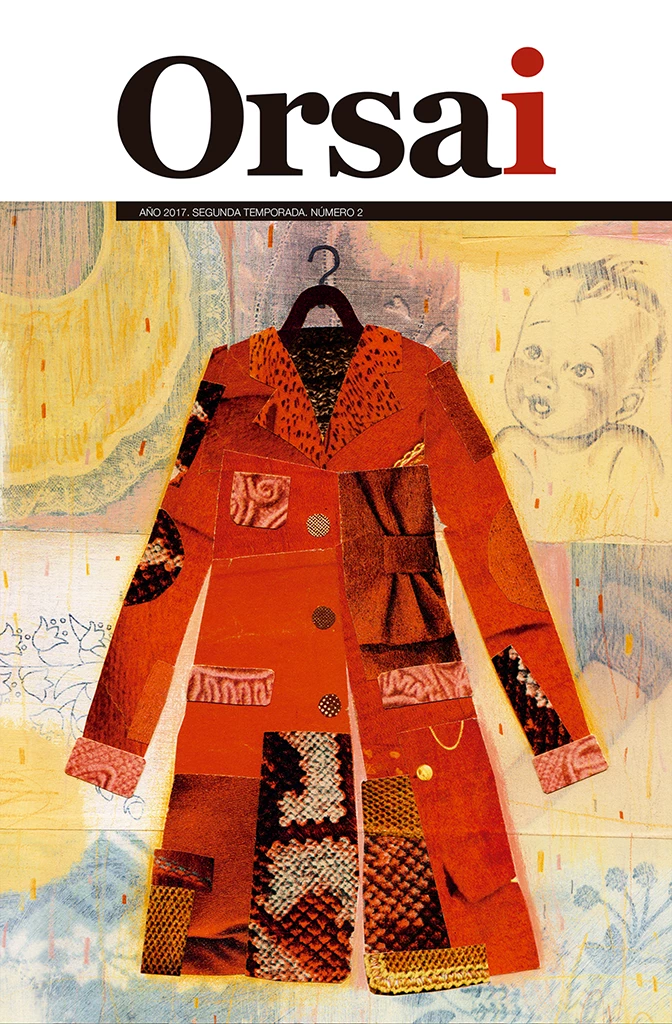Una vez, cuando era niña, vi matar a un chancho. Era verano. Las moscas se lanzaban contra los cristales. Me gustaba masticar hielo, y en las tardes subía al balcón con un vaso rasante de cubitos a observar al vecino, don Casiano, serruchar muebles viejos en su patio. Pero no ese día. Apenas me apoyé en la baranda un chillido me golpeó de frente. Don Casiano machacaba al bicho a martillazos. El chancho aullaba —¿o gruñía? ¿o bramaba?— y corría por su vida, la mitad de la cara destrozada, pero estaba atado por el cuello al carambolo y la soga solo le permitía dar vueltas frenéticas y cada vez más cortas alrededor del árbol. Don Casiano se paraba de vez en cuando para limpiarse el sudor con la manga de la camisa y darle una nueva calada al pucho que le asomaba entre los labios.
Solo tenía que esperar a que el chancho pasara corriendo a su lado para rematarlo con otro martillazo en el lomo o la cabeza, y entonces el chancho tropezaba y caía sobre sus patas y volvía a levantarse gimiendo y arañando el suelo. Según mi nana Elsa, que sabía de estas cosas, debió haber sido en ese momento cuando se me metió el susto, la ñaña, la cosa mala, porque desde entonces me convertí en una criatura nerviosa, llorona, impresionable. Dicen que con el susto a veces también viene un don: la clarividencia, por ejemplo, el ver sin haber visto. Pero todo eso estaba ahí desde antes. Lo que es, vuelve, solía decir mi nana. Yo creo más bien que todo comenzó con la muerte de Alfredito.
Mi nana Elsa era la nieta de una india ayorea. Mi abuela se había encargado de sacar a Elsa del monte cuando era jovencita, pero años de vida en la ciudad no habían podido sacar al monte de adentro de mi nana. Una de las costumbres que había heredado de sus antepasados nómadas era el gusto por masticar los piojos que extraía de mi cabeza cada vez que yo era víctima de una nueva epidemia en el colegio. ¡Qué torazo!, gritaba muerta de delicia cada vez que encontraba un macho alfa en mis cabellos, y sus dedos ágiles y fuertes apresaban al intruso para colocarlo entre sus dientes, donde lo reventaba de un golpe de mandíbula. Mi madre aborrecía estas prácticas.
Precisamente el día en que me enteré de la muerte de Alfredito, mi nana Elsa me estaba limpiando la cabeza de piojos y yo me quejaba a los gritos. Mamá apareció en la puerta de la cocina, precedida por el clic clac de sus tacos.
¡Elsa me está lastimando!, chillé, deseando que mamá la retara, pero ella no me hizo caso. Tenía la vista clavada en el piso, como si se avergonzara de algo.
Alfredito se murió, dijo mamá, y solo entonces las manos gruesas de Elsa aflojaron los mechones de mi cabello. Me reí, mareada, porque era la primera vez que alguien me traía noticias de un muerto, y porque el nombre no admitía equívocos.
¿Alfredito Parada Chávez?, pregunté, como si hubiera otro.
Alfredito era el más chiquito de la clase. El profesor de música lo adoraba porque tocaba el piano de maravillas; en todas las otras materias estaba a punto de aplazarse. La semana anterior, cuando la Vaca, la profesora de lenguaje, pasó lista de asistencia con su voz rasposa («Parada Chávez, Alfredo»), Alfredito había contestado «Presente y parada, profesora». Yo no entendí el chiste, pero a Alfredito lo mandaron —¡una vez más! — a la oficina del director a hablar con el hermano Vicente. Alfredito debía conocer de memoria esa oficina.
Le dio un ataque de asma anoche, dijo mamá. Dicen que estuvo jugando hasta tarde en el patio, con semejante aguacero, y se fue a dormir mojado. Nadie se dio cuenta en su casa. Tita lo encontró en la madrugada, boqueando. Morado. Cuando lo llevaron a la clínica ya no respiraba. Se murió esta mañana.
Me largué a llorar. Elsa me abrazó.
El velorio es a las siete, dijo mamá. Y dirigiéndose a Elsa: que se bañe y se cambie, yo voy a pasar a recogerla a las siete menos cuarto. Si llama Cuculis, decile que me fui donde Michiko.
Cuculis era mi tía; Michiko, la peluquera japonesa. Elsa subió conmigo al cuarto.
Ay, Señor, qué maldad tan grande la tuya, suspiró. Apenas un niñito.
Yo ya me había olvidado de que estaba llorando, y mi imaginación se esforzaba por capturar la enormidad de lo sucedido. ¿Dónde podría estar Alfredito? ¿En el cielo o en el infierno, o acaso su espíritu vagaba por el mundo? ¿Lo sabría ya el hermano Vicente? ¿Y la Vaca? Elsa encendió la ducha: ráfagas de vapor huyeron flotando por encima de la cortina. Me quité la ropa y la arrojé al piso. Apenas me encontré desnuda, un miedo repentino hizo que corriera a cubrirme con la toalla. Ahora que había muerto, ¿era posible que Alfredito se escurriera hasta mi cuarto a observarme? No hay secretos para los fantasmas y no quería que Alfredito —que tenía la costumbre de espiar a las chicas de intermedio en los vestidores del colegio— me viera chuta, por más que fuera un fantasma bueno.
¿Qué juéee…?, dijo Elsa.
Nada, respondí, porque todo era de pronto muy difícil de explicar, y tirando la toalla salté bajo el agua que caía.
En algún lugar, en ese mismo momento, el cuerpo de Alfredito —demasiado pequeño incluso para sus diez años: un cadáver de alasitas— comenzaba a descomponerse, a agusanarse. Hacía apenas un mes, durante la excursión que hicimos los de quinto a Samaipata, Alfredito sacó de la mochila una botella de licor de frutilla que había robado en el pueblo. La bebimos a escondidas mientras el viento aullaba en los cerros. Cubierto con un pasamontañas, el guardia de las ruinas nos mostró el lugar donde los incas hacían sacrificios humanos. Las almas de las víctimas todavía sobrevolaban las piedras. Algunas noches bajan hasta acá naves espaciales, dijo el guardia, señalando el cielo azul metálico. La Vaca opinó que solo la gente ignorante y vulgar creía en esas cosas. El licor nos había dejado a los chicos las bocas manchadas de rojo, pero no sentíamos nada de lo prometido. Den vueltas, ordenó Alfredito cuando bajamos hasta la planicie donde estaba el esqueleto de la avioneta abandonada, y nos pusimos a girar en medio de los remolinos de viento. Entonces el licor de frutilla disparó algo en mi cerebro, me hinchó el pecho y la garganta, y el cielo se abrió de repente en una espiral gigante. Reía. Todos reíamos. ¿Ven, cojudos?, decía Alfredito corriendo a lo loco en dirección contraria al viento con los brazos abiertos. Claro que veíamos. Esa noche, espoleada por el licor, Yeni trepó hasta mi cama y, aprovechando que la Vaca roncaba con la boca abierta unos metros más allá, me dio un beso torpe y húmedo en los labios, mi primer beso. Después explotamos en risas…
Y ahora tenía que acostumbrarme a la idea monstruosa del cadáver de Alfredito listo para ocupar su lugar en el cementerio, donde comenzaría su lento viaje hacia la podredumbre. Alfredito, me daba cuenta, había dejado de ser el niño corriendo en el campo con los brazos abiertos; ya era otra cosa. Sus padres, ¿tendrían miedo del cadáver de Alfredito? ¿Serían capaces de tocarlo, de besarlo?
Elsa abrió la cortina un par de veces para asegurarse de que me lavara bien la cabeza; en casa habían descubierto mi aversión hacia el champú y decían que esa era una de las razones por las que la epidemia de piojos no se me curaba nunca. Elsa lo había probado todo, desde peinarme con un peine de hueso de dientes apretados hasta bañarme la cabeza con vinagre. Era igual: cada día encontraba en mis cabellos nuevos huevitos translúcidos que reventaba entre sus dientes.
Elsa, le pregunté mientras me trenzaba el pelo, ¿adónde se van los muertos?
Los muertos nunca se van, me contestó con la boca llena de grampos.
Iba a hacer más preguntas pero justo nos interrumpió mamá, que llegaba olorosa a peluquería. Camino al velorio, mamá me advirtió que había faltado a su cena de señoras por mi culpa. Pero esto es importante, dijo. Luego me contó que Alfredito había nacido con un defecto en el corazón y que era un milagro que hubiera llegado a los diez años. Sus padres sabían que podían perderlo en cualquier momento y por eso lo habían consentido tanto.
¿Y Alfredito sabía que se iba a morir?, pregunté, desconfiada, porque Alfredito era el bromista de la clase, el que nos había puesto los apodos por los que ahora nos conocían, y de ninguna manera podía entender que alguien fuera riendo hacia su propia muerte.
Él era un niño, dijo mamá, como si esa fuera una respuesta.
Llegamos al velorio. Costaba creer que el cadáver de Alfredito fuera capaz de convocar a tanta gente. En el salón vi al hermano Vicente rascándose la narizanga, irreconocible con la barba recién afeitada y sin los tirantes que le sujetaban la panza, y a las madres de casi todos los de quinto. En el centro de la sala, bajo un crucifijo que derramaba su luz de neón hacia nosotros, estaba el ataúd de Alfredito disimulado entre los ramos de flores. Era un cajón blanco y pequeño, hecho a su medida, casi un barquito. El olor maduro de las flores lo anegaba todo y daba un poco de asco.
Mamá buscó las sillas del fondo del salón. Escuché a alguien contar en susurros que la madre de Alfredito estaba todavía en el hospital, recuperándose de la impresión. Unas filas más adelante vi a Yeni, sentada junto a su madre, la costurera coja a la que le decíamos la Tullida. Yeni llevaba cintas violetas en el cabello húmedo y un vestido de pechera cuadrada que seguramente le había hecho la Tullida. Cuando me vio me hizo señas para que nos encontráramos en la calle. Afuera descubrimos a Pupa y Felipe sentados en los escalones de una fotocopiadora. La muerte de Alfredito nos daba un aire de suspenso y algo parecido al entusiasmo, como si esperáramos la sorpresa en una fiesta de cumpleaños. Había algo chocante y raro en estar reunidos un día de semana a esa hora, vestidos como para una fiesta, rodeados de adultos y crucifijos, y por causa de Alfredito.
Hace poco llegó la Vaca, dijo Felipe. Estaba con su marido.
¿La Vaca tiene marido?, gritamos nosotras al unísono.
Tiene, dijo Felipe. Es un petiso que no le llega ni a los hombros.
Y en vez de decirle Magda le debe decir Muuuuugda, dijo Yeni, y todos nos reímos.
Ese era un chiste de Alfredito. Nos gustaban los chistes.
¿Qué le dice un jaguar a otro jaguar cuando se encuentran en la selva?, siguió Yeni. Jaguar you.
Felipe y yo nos reímos, pero Pupa parecía ausente. A Pupa la habían encontrado encaramada en el confesionario con Alfredito, besándose. Los habían suspendido por una semana, y a Pupa el incidente le había dejado una fama que la hacía repulsiva y misteriosa por partes iguales. Tenía la voz ronca y unos ojos castaños maravillosos. Sus padres se habían divorciado en una época en la que nadie se divorciaba, y la gente decía que a la madre de Pupa le gustaba la pichicata. A mí nadie me quería explicar lo que era la pichicata, así que llegué por cuenta propia a la conclusión de que se trataba de un juego de mesa, como la loba o el cacho, de esos que hacían que las mujeres regresaran a la casa trasnochadas y con el aliento a whisky.
¿Lo entendiste?, le pregunté a Pupa.
¿Qué…?
El chiste, sonsa, reprochó Felipe.
Anoche se me apareció Alfredito, dijo Pupa de repente.
Qué hablás…, dijo Felipe.
Es verdad, insistió Pupa. Vino en sueños. Yo no sabía que se había muerto. Tenía los ojos rojos y la cara hinchada. Daba miedo.
No se juega con esas cosas, Pupi, dijo Yeni, de pronto muy seria.
Pero no es juego. Yo lo vi. Quería decirme algo. Estaba sufriendo. «¿Qué tenés?», le pregunté. «No me gusta acá, no se puede respirar», me dijo, y se agarró la garganta. «Decile a los otros que me esperen porque voy a volver».
Mentirosa, dijo Yeni, enojándose.
Estaba por añadir algo cuando vimos frenar en seco un Fiat negro en la puerta de la funeraria. De su interior bajó una mujer alta, imponente, arrasadora. La madre de Alfredito. Tenía la cara de alguien que se ha detenido a contemplar por mucho tiempo una visión destructora, y en su dolor había algo salvaje y vivo. Una señora gorda emergió de la otra puerta del auto e intentó arrullarla, pero la madre de Alfredito la apartó de un empujón y corrió hacia el interior de la funeraria. Escuchamos su grito desde la calle: de sus pulmones salió el chillido de un halcón.
Entonces corrimos hacia el interior de la sala como persiguiendo una tormenta. La madre de Alfredito había caído de rodillas frente al ataúd, en medio de las flores nauseabundas. Un hombre calvo y triste que debía ser el padre de Alfredito se inclinó sobre ella y, sujetándola por la espalda, la obligó a levantarse y se la llevó casi a rastras.
Vamos a ver a Alfredito, me susurró Felipe, señalando la pequeña procesión de gente que se había demorado con la escena y que ahora esperaba su turno para desfilar frente al ataúd. Eran casi todos vejestorios que se persignaban cuando les tocaba el turno de orarle al difuntito. Me puse en la cola detrás de Pupa. Su cabello olía a champú Bubble Gummers. ¿Podríamos ver el cuerpo de Alfredito? Me acordé de la historia que mi nana Elsa me había contado una vez, sobre un tío al que se lo llevó el diablo en cuerpo y alma. El tío de Elsa había vendido su alma al diablo a cambio de una casa para su madre, que era anciana. El diablo le dio poderes. El tío de mi nana podía despertar en otras partes del mundo con solo desearlo. También sabía hacer trucos. ¿Querés comer?, le decía a mi nana, y metía una piedra en una bolsa vacía de yute. Cuando Elsa abría la bolsa, la encontraba rebosante de papas o camotes. ¿Querés ver una víbora?, le decía, y arrojaba el cinturón al suelo, y apenas tocaba la superficie se convertía en una culebra que huía ondulando de la habitación. Un día se murió de una enfermedad fulminante. Cuando los parientes alzaron el ataúd para llevárselo, se dieron cuenta de que estaba liviano como una cáscara. Entonces lo abrieron y se encontraron con que en el interior solo había unas cuantas piedritas negras. A mí la historia me había causado pesadillas y mamá había amenazado a Elsa con botarla de la casa si seguía inventando disparates.
Ahora, en el velorio de Alfredito, haciendo fila para verlo, me pregunté si su ataúd estaría vacío o si encontraríamos ahí al cadáver. Si yo me muriera, pensé, no me gustaría nada que vinieran a espiarme. Presentí que a Alfredito tampoco le gustaría lo que estábamos haciendo, pero también supe que él entendería. Necesitábamos verlo. Cuando llegó nuestro turno, nos persignamos frente al ataúd y fingimos rezar un padrenuestro. Pero lo que en realidad queríamos era acercarnos lo más posible al cajón para comprobar si Alfredito estaba muerto de verdad. La llama de un cirio temblequeaba en el piso de cerámica. Los ramos de flores estiraban hacia nosotros sus brazos vegetales. El ataúd tenía una ventanita en la parte superior, como si el muerto precisara echarle un último vistazo al mundo que se le clausuraba, y esa ventanita estaba abierta para que la gente pudiera asomarse a su vez a la cara del difunto. La luz de neón del crucifijo refractaba sobre el cristal, pero entre los reflejos distinguí la fina nariz de Alfredito. Sus fosas nasales estaban taponadas por dos gruesas bolas de algodón. Me pareció ver que las aletas de su nariz se inflaban y desinflaban, como si intentara respirar a pesar de las dos gruesas bolas de algodón que bloqueaban sus fosas nasales. Pupa me pegó un codazo y me miró con esos enormes ojos suyos, desmesurados. Yeni y Felipe observaban el vidrio con la boca abierta. El ataúd vibraba y se estremecía con la respiración rítmica y profunda de Alfredito.
Alfredito, ¿dormís?, dijo Pupa.
En ese momento la cruz de neón centelleó sobre nosotros con la intensidad de un diamante. El salón, la gente, el ataúd, las flores, nuestros propios cuerpos asombrados: todo levitó en un solo haz de luz iridiscente. Era como si la vida nos abandonara para luego relumbrar en una visión que nos dejó rebosantes, inundados.
Un momento más tarde un par de ancianas impacientes, vestidas con el hábito violeta del Señor de los Milagros, nos hacía a un lado llorando sobre sus rosarios. Nos miramos unos a otros con la bruma de lo que habíamos visto estallando en los ojos, y entonces supimos que Alfredito iba a volver.