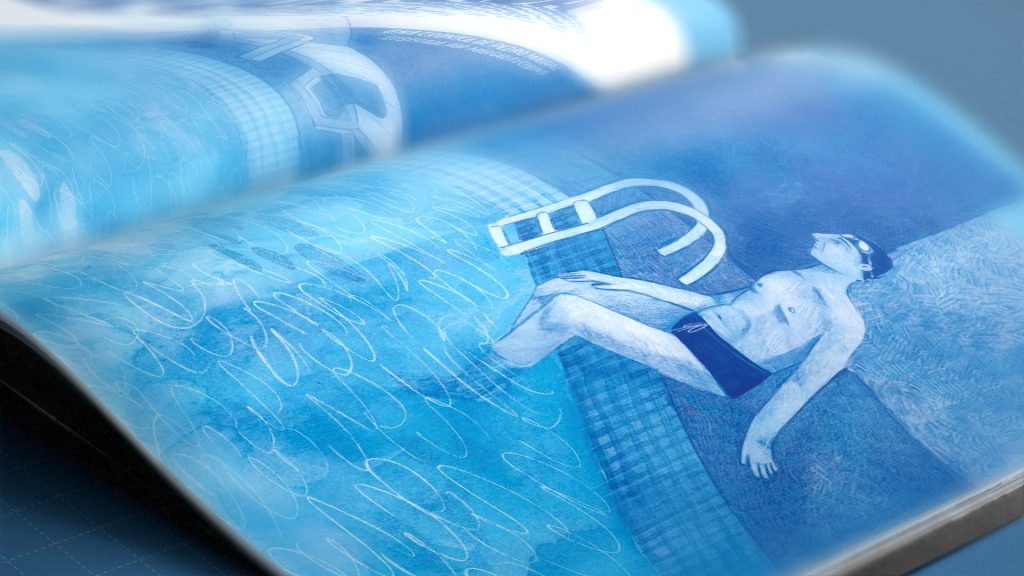Páginas ampliables
Tengo 50 años y necesito nadar. Estoy de vacaciones en un edificio con pileta. Bajo temprano, pero ya hay niños jugando en el agua. Una mujer, quizá la madre, hablando por teléfono en la reposera. ¿Es linda? De lejos parece que sí. Estoy chicato. Esa lejanía brumosa embellece mucho a la gente. Me paro más derecho y me trabo un poco en mi striptease de sacarme la remera y caminar hasta el borde. Salto en un clavado a lo Tarzán, pero en el aire dudo si no estaré en la parte baja de la pileta y quizá me rompa la nariz contra el fondo de cemento, entonces hago un movimiento raro, dudo, me doblo en el aire y caigo de panzazo. El sonido de mi tejido adiposo impactando contra la superficie del agua. Duele un poco, pero sumerjo la humillación casi hasta el otro borde. Entro en un mundo distinto donde puedo volar. Nunca deja de fascinarme eso. Nado por un costado de la pileta para no molestar. En el fondo celeste ondulan los hexágonos de luz. En alguna novela puse eso. ¿Dónde? Ya sé. A veces pienso en juntar todo lo que escribí en mi vida en un solo archivo Word, así encuentro fácil las cosas y cuento las palabras y busco repeticiones. ¿Cuántas veces usé la palabra hexágono en mis libros?
Tengo 50 años y no sé las reglas del Marco Polo. Cada vez que saco la cabeza del agua mientras nado, escucho que los chicos gritan ¡Marco! ¡Polo! ¡Tierra! ¡Nadie! No aprendí las reglas porque yo era el más chico y no me las explicaron y solo sabía por intuición que no tenía que dejarme atrapar. Ahora me gusta no saberlas. En algunos largos, no muy largos porque la pileta es más bien corta, es decir, en algunos largos cortos, veo bajo el agua que uno de los chicos se me cruza delante, huyendo del que tiene los ojos cerrados. Ya no quiero saber las reglas, porque el sonido del juego es como un poema que no termino de entender. Marco, Polo, Tierra, Nadie. Cuidado el señor que nada, dice la señora que todo. ¿Que todo qué? Que todo lo sabe. ¿Que todo lo embellece? Soy el señor que nada. El que morirá sin haber entendido las reglas del Marco Polo.
Tengo 50 años. Todas mis novias me ganaron al ping pong… Iba a empezar cada párrafo con la frase «Tengo 50 años», pero ahora ya no me parece buena idea, así que quedará para los lectores imaginarse que cada párrafo empieza con esa frase que en el fondo puede significar muchas cosas y ninguna a la vez, porque no es tan importante tener 50 años. Es solo el sistema decimal que lo vuelve tan redondo al número, medio siglo, etc. Y lo del ping pong tampoco lo quiero seguir. Suena mejor así. Casi podría ser un título: «Todas mis novias me ganaron al ping pong». Y es cierto.
Mi papá tiene 82. Lo traje a la playa de su infancia. No se quiere volar. Se agarra de su sombra. Su sombrita, su sombrilla, su gran sombra, su súper sombra. La sombra de papá. ¿Agarra la sombrilla para que no se vuele o se agarra para no volarse? Papá se aferra a su sombra. Vestido y con anteojos y sombrero en la playa al mediodía. Y no sé cómo seguir este párrafo. Porque él está acá, vivo y contento, y simplemente quiero que esto dure, no quiero que se termine. Entonces, pienso, quizá mejor dejar que sea apenas un principio.
Tengo un cansancio moral bastante absoluto. Y una teoría al respecto. El ser humano estaba programado para vivir unos 40 años, quizá 50, con toda la furia. Después el cuerpo entra en esta obsolescencia, fallan los sistemas, es todo sobrevida. ¿Por qué no le va a pasar lo mismo al cerebro, a los archivos de la memoria, al metabolizador de la experiencia, al generador del entusiasmo vital, a la resistencia emocional…? No sé cómo llamarlo. A los 50 te sentís que estás trabajando con un Windows 98 y ya no hay más cambio de software y la actualidad funciona a 1000 terabytes por segundo. Y encima viene lo más difícil: te ocupás de dos generaciones, los más grandes y los más chicos. Hijos demandantes y padres enfermos. Suena horrible reducirlo a eso. Pero quiero ser horrible por un rato, un párrafo, un largo corto, una nadada medio espasmódica y desordenada. Sigo. El matrimonio, por ejemplo, es una institución pensada en la Edad Media, con lo cual es comprensible eso de unirse a alguien hasta que la muerte los separe. Cuando te morías a los 40 eso era más fácil, pero ahora que la gente vive hasta los 80, es otra historia. Es comprensible que la gente se case dos veces, o más. Y esto se da en muchos otros órdenes de la vida. No estamos preparados psíquicamente para vivir tanto. Miles de años armando estructuras emocionales, sociales, filosóficas, para atravesar una vida que duraba la mitad de lo que dura ahora. Entonces hay que inventar otro andamiaje. Siento que ya viví todo. ¿Cuánto falta? ¿Esto sigue? Vengo zafando de guerras y episodios espantosos. Llegué hasta acá. ¿A dónde me quieren empujar? Ya di cincuenta vueltas alrededor del sol y sigue la montaña rusa. Vencida de la edad sentí mi espada, dice Quevedo. Yo le agregaría solo una ele. Vencida de la edad sentí mi espalda. Estoy encorvado. Sufro el deterioro del privilegiado. Un año de dar clases por zoom, de laburar sentado, casi sin caminar, me arruinó la espalda. Se me derrumbó el torso. Con este cuerpo que envejece hay que seguir. Déjense de joder con la longevidad. Es muy largo todo. No insistan con la inmortalidad. El infierno es una conciencia que nunca se apaga. No me anoten en esa. Muchas gracias.
Tengo dos hijos. Y sí, los quiero ver crecer, quiero ver todo lo que hacen y acompañarlos. Voy a resistir. Voy a aguantar hasta que me lleven a la playa ellos en auto y me sienten bajo una sombrilla. Pero llévenme alcohol, por favor. Yo a papá le llevé unos gin tonics. Tengan en cuenta eso, no se olviden, hijos míos, futuros nietos: alcohol recreativo. No mucho. Solo un toque de alegría para aguantar la resolana del mundo. Yo ya no voy a manejar para esa época así que voy a poder tomar unos tragos. Aferrado a la sombrilla mirando a mis nietos jugar en las olas. Pero recuerden que soy muy neura, muy muy neura, y si no estoy escribiendo soy mi propio monstruo, un monstruo diseñado por mí para arruinarme todo lo que veo y toco y pienso. Entonces, ahí, una cervecita o un whisky playero o una caipirinha para el futuro viejo, el escritor olvidado. Olvidado por su obra, pero sobre todo porque ya no se va a saber bien qué carajos era un escritor. No va a tener mucho sentido esa figura.
Al nadar grito bajo el agua. Grito el año de encierro pandémico. Vuelo en el turquesa de la pileta y exhalo mi horrenda queja subacuática. No es tanto un grito sino un gemido ronco y grave, como sirena de barco. Nadie me oye. Solo las bestias marinas, que oyen el ultrasonido, las bajas frecuencias del pánico y me acompañan en el sentimiento. Las estoy llamando. Soy Aquaman, pero no el nuevo, de Jason Momoa, sino el histórico, el de torso naranja y calzas verdes, el rey de los siete mares, el que cabalga un caballito de mar gigante, el autor de remolinos y tormentas, el último maestro del agua.
Creo haber hecho unos veinte años de terapia, o más. A mi último psicólogo lo vi un día en la pileta del Sport Club de Almagro. Era la época en que lo llevaba a mi hijo a nadar. Él tenía clase de una hora y yo hacía largos en los andariveles disponibles. Nos pateábamos y pegábamos codazos entre todos en el agua porque éramos varios por andarivel. Yo venía nadando pecho y lo veo a mi psicólogo sentado al borde, poniéndose las antiparras. ¿Era él? ¿Podía ser? Sí, era. Retacón, pecho canoso, compacto. Malla roja. Se sumergió. En el medio de la pileta me lo crucé y lo miré bajo el agua. Ahí lo tengo todavía. Es mi tiburón de Hirst. Mi psicólogo nadando. Lo tengo en una pecera de agua celeste en mi memoria. La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien que ve a su psicólogo bajo el agua. Mi psicólogo en formol azul. Un detalle inolvidable: tenía el reloj puesto. ¿Quién nada con reloj? ¿Lo ven? Mi psicólogo casi desnudo, retacón, peludito, con reloj, inmóvil, en gesto de brazada de nadador de club. Esa es mi obra de arte conceptual. Mi presentación en la Bienal de São Paulo. Nunca se lo conté. Dejé de ir a terapia. También dejé de ir a nadar. Lo llevaba a mi hijo a su clase y me quedaba en el auto, en el estacionamiento que era al aire libre. Una hora de tranquilidad y soledad en el auto. Un lujo para un padre de familia. Me quedaba leyendo en el asiento del copiloto. Copiloto de mi fantasma. Escuchaba la radio. A veces llevaba la guitarra y practicaba alguna canción. Tienen buena acústica los autos. Una tarde vi una rata caminar sobre el cable en una cornisa. Me acuerdo que tomé la decisión de grabar en video una serie de canciones que se llamaran Canciones estacionadas. Era un hit. Nunca lo hice. El último mensaje de mi psicólogo decía: «Pedro, no puedo dejar de señalarte lo volátil de tus decisiones».
Voy a contar lo que más me gusta en el mundo. Lo que más me gusta en el mundo es ir caminando con mi hija de siete años y sentir que su mano y mi mano se agarran solas para cruzar la calle. A veces después de cruzar seguimos sin soltarnos una cuadra. El tamaño mínimo de su mano en mi mano. La temperatura de su mano. Pero sobre todo la manera en que nuestras manos en cada esquina se buscan por reflejo, por telepatía de manos. Como si se arreglaran entre ellas para ponerse de acuerdo. Esa mano diminuta que me ayuda a mí a cruzar.
Estoy cocinando cada vez mejor. Mis desayunos son muy celebrados. Unos desayunos medio mexicanos que aprendí a hacer. Con salsas picantes. Vuelvo de nadar y hago un gran desayuno. Aprendí a cocinar cosas básicas a los 25. A los 30 cocinaba algunas cosas más allá del arroz y los fideos. A los 37 empecé a cocinar de verdad. La primera vez que le hice una buena comida a Inés, mi mujer, se me caían las lágrimas. Nos sentamos a comer y tuve un mega derretimiento de los hielos polares. Todavía estoy tratando de pensar qué fue lo que me pasó. Una sensación de comienzo bueno, de querer y ser querido. Lo único que me hace llorar es el amor. El dolor no. Pero cuando el amor sobrepasa al dolor, cuando algo en mí encuentra de nuevo esa nota entremedio del desastre, ahí me quiebro.
El departamento está frente al mar. Hoy hay viento sur. Brilla el sol, pero está frío. Veo dos o tres valientes soportando la inclemencia en la playa con unas sillitas que les dan la espalda al aire helado. Una pareja camina hacia la playa, todavía no pasaron los médanos, todavía no palparon el ventarrón. Tienen pinta de recién llegados. Primer día de veraneo. De la mano van. Los veo que alquilan dos reposeras. Las pagan, cada uno lleva la suya. En la cima de los médanos el viento los desacomoda. La reposera es como un cartel de chapa en el huracán. Llegan a la playa, dudan. Él señala un poco más allá, como si eso cambiara algo. Ella se queda parada, mira hacia el otro lado, después lo sigue. Hacen unos gestos. Pareciera que no se oyen bien. ¿Qué se dirán? Él baja la reposera, la acomoda. Acomoda también la de ella y ella hace otro girito 360 mirando el mundo despiadado. Las playas inhóspitas de la costa atlántica. Siempre pienso en los primeros esquimales, los primeros inuit. De qué horrores tienen que haber estado huyendo para que al llegar al páramo de hielo blanco dijeran «bueno, acá». Me imagino la escena. La parejita inuit. Él de pronto frena, dice «acá está bien». Ella mira alrededor. «¿Acá te parece? Sí, está bueno. Pero… medio frío ¿no? digo, hay hielo hasta el horizonte, osos polares, ¿dónde vamos a dormir?». «Es verdad, está medio fresco, pero es buen lugar, cortamos unos bloques de nieve y armamos algo». Tiene que haber sido horrible lo que les pasó más al sur, en las zonas de calor, para que decidieran quedarse ahí. Por supuesto que deben haber sido desplazamientos lentos de adaptación a lo largo de las generaciones, pero igual: un friolento como yo no lo puede concebir. Miro por la ventana de nuevo. Ahí siguen los dos valientes veraneantes. Somos esclavos del ideal playero, formateados por una vida de publicidad engañosa filmada en un Caribe azul que no existe ni en lo más azul del Caribe mismo.
Vi el primer rayo de luz entrar en la pileta. La pileta está a la sombra de una de las torres cuando bajo a nadar a las 9. Y de pronto el sol asoma detrás del concreto y entra en diagonal en una esquina y parece una medusa gigante, o una cabellera de sirena ondulando contra la pared celeste del costado. Me dan ganas de hablar de la natación como experiencia visual (con lentes de natación, porque sino no se ve nada). La mirada sin gravedad, del que se mueve en el eje horizontal y vertical, esa idea distinta del espacio, subir, bajar, avanzar, hundirse, salir a la superficie.
Otra cosa que más me gusta en el mundo: escuchar a mi hijo, que ahora tiene 19 años, cantar. Cuando saca la voz para afuera es conmovedor. Ojalá se anime a hacer eso en público un día. A veces lo acompaño en la guitarra. La música fue siempre un vínculo fuerte entre los dos. Empezó con las idas al colegio, cuando todavía había CD en los equipos de música de los autos. Teníamos casi una hora de viaje. Él insistía en poner Guns n’ Roses y yo lo toleraba con paciencia, sonaba 7 AM la voz de alambre de púas de Axl Rose. Él era chiquito y le gustaba eso. Así que negociábamos un poco lo que le gustaba a él, un poco lo que me gustaba a mí. Y ahí yo ponía Spinetta, Charly, Cerati, a veces algo de folclore. Y Guns n’ Roses se fue diluyendo, lo dejamos pasar. Apareció Julieta Venegas, Drexler, Fabi Cantilo. A veces poníamos la radio. Ahora ya sabe más que yo de música. Lo oigo cantar detrás de la puerta y me quedo escuchando. Está sacando «La balsa», ese tango de Tanguito. Toda la distopía tanguera ahí metida en la canción fundante del rock nacional. «Construiré una balsa y me iré a naufragar». El naufragio como tema central de la música del Río de la Plata. Música de náufragos que piensan en balsas para escapar y seguir naufragando. Este reino de ahogados, dice Madariaga en un poema. Por eso hay que aprender a nadar mejor.
Una foca de acuario. Así me siento. Un borde, cuatro brazadas, otro borde, cuatro brazadas, saco el hocico para respirar. Siempre el borde ahí cerca. El borde del párrafo. El límite. Frase, punto, frase, punto, frase, punto y aparte. Brazada, respiro, punto, frase, respiro, brazada, borde… Quiero escribir más largo y sin borde. El otro día vi unos tipos nadando en aguas abiertas. Salen desde el muelle, pasan la rompiente y nadan paralelo a la costa. No ponen punto. La larga página del agua infinita. Yo tan protegido, siempre. En departamentos, barrios seguros, autopistas alambradas, zonas vigiladas, intemperies privadas, aeropuertos, aguas calmas, encapsulado en rejas y perímetros. Del otro lado suena la cumbia caliente.
Dice César Mermet en Nosotros los irreales: «Y nosotros, los eximidos, miramos desde orillas, desde atrás de los muros, desde terrazas con parapetos y callejuelas laterales, criaturas marginales, pálidas, indigentes y arzobispales, ajenas y lejanas al envolvente tiempo, como peces en paralelo, cerca, inalcanzable acuario de transparente, fácil y cerrado sueño; contemplamos absortos el fantástico paso de los hombres y mujeres de tragedia, y lloramos una lágrima, una invisible lágrima, irreal, inútil gota líquida en lo líquido, por vivir un día, solamente un día enredados en la loca, noble madeja de las pasiones, triturados en la deslumbrante rueda de la veloz fortuna, ciega, cruel, incesante para ellos, los reales».
Nadé apartando juguetes. Una sopa de juguetes de chicos. Los que más joden son los flota-flota, esos cilindros de espuma de polietileno expandido. Ahora venden unas uniones para hacer estructuras con los flota-flota. Entonces hacen unos círculos enormes que ocupan media pileta. También me pego con las boyas de las pastillas de cloro. Aparto con los brazos esos plásticos y avanzo. El nadador amargo que patalea en el verde esmeralda de su bilis. Avanzo y me pegan en la cara los muñecos, las pistolas de agua, los salvavidas, los patitos amarillos. Atravieso nadando esa isla de plástico que flota en el Atlántico, que tiene el tamaño de Texas. Soy un intruso. Un desubicado que viene a usar la pileta de juegos, la pileta familiar, con su rutina de entrenamiento físico. Y eso que vine temprano, pero estos niñitos son madrugadores y sonoros y los padres mal dormidos los traen a la pileta con toda su parafernalia flotante y los empujan al agua para que no jodan más.
Cada vez me da más miedo escribir. No hay manera de no transparentarte. Se te ve el alma. Tratás de opacar algunos aspectos de tu vida y no se puede. Lo que mostrás se vuelve invisible y lo que ocultás se ubica en primer plano. Escribir es siempre un furcio, un lapsus. Uno no sabe lo que está escribiendo. No sabe lo que está haciendo realmente cuando escribe (supongo que cuando alguien dibuja o pinta tampoco lo sabe). Hay unos ríos subterráneos que fluyen en la expresión y que no tienen nada que ver con la voluntad. Así, el que creía escribir una novela sobre la desintegración de su país está escribiendo en realidad una novela sobre la enfermedad de su madre, el que creía haber escrito un libro para chicos donde una casa sale volando en realidad escribió un libro sobre el divorcio, etcétera. A veces te das cuenta años después. ¿De qué será en realidad este texto que estoy escribiendo? ¿Sobre la natación, sobre los 50 años, sobre el miedo? Todo texto busca una cosa y encuentra otra.
Valentina me está tirando agua mamá en el hundirse ver el fondo celeste las burbujas si no se portan bien subimos ya pero yo no le hice nada y nada y seguir nadando la respiración la bocanada al emerger empujar el agua no lo molestes a tu hermano jueguen bien para escuchar y hundirse en el lenguaje anfibio que entra y sale del agua como las ondas de un monstruo marino el sonido líquido no me tirés nena no ves que me pinchás el ojo o más bien empujarse por el agua volar en aire denso el agua como un músculo en sí mismo una fuerza que se puede aprovechar la cortan vinimos a descansar y ustedes dos se están peleando todo el día la madre marca el tono agudo y si yo pudiera no salir a respirar si pudiera entrar en el azul del mundo más lejos cada vez ¿y el padre de estos niños? ¿dónde está? ¿por qué la madre se los tiene siempre que fumar? ¿por qué yo, que no los conozco, que apenas soy vecino circunstancial, los tengo que soportar metidos en mi sintaxis? sujeto cincuentón, predicado verbal compuesto de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, objeto acuático directo, circunstancial de veraneo, todo disolviéndose en un anacoluto de ruido y chapoteo y largos bigotes de burbujas que me salen de la nariz.
Ahora solo nado a la mañana, ni bien abren. Y saludo al primer rayo, los hexágonos inquietos, la refracción de la luz. Espero ese rayo. Va llegando un poco más tarde cada día, a medida que nos alejamos del solsticio de verano. Es casi una presencia que entra de pronto a la pileta en sombras. Una imagen del mundo espiritual. Tiene algo de alucinación o de trance. Esto se lo cuenta Viel Temperley a Sergio Bizzio en la única entrevista que dio: «También recuerdo que cuando yo era muy chico vivía en Vicente López, y todas las mañanas mamá me llevaba al río, cargado en la espalda. Yo todavía no sabía caminar. Y un día me caí al agua. Recuerdo que estaba sentado debajo del agua en paz, sin extrañar absolutamente la vida, la respiración, el mundo. Lo único que sentía era el éxtasis de ver una pared color tierra cruzada por el sol: era un manto anaranjado que yo tenía ante los ojos. Y era feliz». Viel, el gran nadador de la poesía argentina. Y una pared cruzada por el sol.
Es difícil entender cómo, en la prehistoria, en distintas partes del mundo que no estaban comunicadas entre sí, la gente que vivía en las cavernas pintaba cosas similares. Además de los animales, pintaban patrones de rayas y puntos casi idénticos en distintos continentes. De a poco se va descubriendo que esos dibujos están relacionados con las visiones cerebrales de los estados alterados de conciencia. Después de estar mucho rato en la oscuridad total, por ejemplo, se ven patrones geométricos, puntos equidistantes, líneas interconectadas como un panal. Ahí están mis hexágonos. Me sumerjo en eso, con cada entrada en el agua, entro al mundo donde se ve que todo está conectado. Me acuerdo de una vez que salí a caballo al atardecer en el campo en Entre Ríos, había llovido y se iluminaron las telarañas, esas que hacen un largo hilo, que llaman babas del diablo, millones de hilos dorados que conectaban todo con todo, hasta el último tallo de pasto, con los cardos, los alambrados, los árboles, los molinos, los vasos de mi caballo… Era como hacer visible la interrelación de la diversidad, en una totalidad de conexión absoluta. Y no había fumado nada, ni tomado hongos ni peyote ni ácido. Por un rato que duró hasta que el sol se escondió, fui testigo de una metáfora visual de la verdadera red de redes del mundo natural. O por los menos eso me pareció. Estoy seguro de que conocemos apenas una ínfima parte de nuestra pertenencia a la naturaleza. Y ese es el único misterio. El gran misterio.
Fui a caminar con lluvia. Vi a los nadadores de aguas abiertas llegando al muelle. Los esperé y al primero que se acercó le pregunté si salían todos los días. Miércoles y sábados, me dijo. Le pregunté si eran clases. No, salimos a nadar en grupo. Le pregunté si hacía falta ser nadador profesional. La expresión me pareció ridícula, pero se entendió. No, me dijo, hablá con José. Ahí venía José. Barbudo y cansado, Neptuno de neoprene. Me presenté, le pregunté si podía salir con ellos alguna vez. Por un instante estuve regaladísimo, pero ya a los 50 no me importa. Llovía y ahí estaba parado haciendo mi pregunta como cuando estabas solo en la plaza y le decías a otros chicos: ¿Puedo jugar con ustedes? ¿Nadas siempre?, me preguntó José. Sí, pero nunca nadé en el mar. Nado en la pileta todos los días como una hora. (mentira, nado 40 minutos y a veces salteo días, pero me pareció poco). Me midió con la mirada. Me dijo: tenés que traerte una boya así, y un traje de neoprene, por las aguavivas. Y repelente de tiburón, dijo otro con una risita. José me dijo: No pasa nada, si te cansás salís y volvés caminando, nos juntamos acá a las 10 el sábado. Me despedí y caminé con una mezcla de euforia y miedo profundo, pero un miedo esperanzado, un miedo lleno de cosas.
Busco en Google ataque de tiburones en la costa Atlántica. Un tipo explica que los tiburones de esta zona no son de especies que atacan, porque son tiburones que comen de fondo. El año pasado hubo 4 muertes en todo el mundo por ataque de tiburones, y 580 mil muertes de humanos contra humanos, dice. Estos tiburones son cazones, tiburones cabeza de martillo, trompa de cristal, tiburones angelito, tiburones sarda. No atacan. Esperemos que a ninguno se le ocurra cambiar de dieta el sábado que viene.
Creo que ya entendí cómo se juega al Marco Polo. Bajé con mi hija a la pileta al mediodía. Jugamos un rato a que se trepe a mis hombros bajo el agua, yo emerjo de golpe y ella salta. Es nuestra máxima acrobacia. Salió bien un par de veces. Nos divertimos. De pronto llegaron unas niñas de su edad, o un poco más grandes y yo me fui a un costado. Enseguida se integraron y preguntaron los nombres y empezaron a jugar al Marco Polo. Entiendo que las reglas son así: uno empieza con los ojos cerrados y va nadando y sale a la superficie y pregunta ¿Marco? Los otros contestan Polo, para darle una idea de dónde están a través del sonido, como un sonar. Así los va persiguiendo hasta que atrapa a alguno y ese lo reemplaza. Se puede salir de la pileta y correr por el borde, pero si el que hace de buscador en ese momento dice ¿Tierra? entonces es como si al que corre lo atraparan fuera del agua. La forma correcta de escribir esas frases sería: ¿Marco? ¡Polo! ¿Tierra? ¡Nadie! Algo así. Creo que lo entendí a los 50 años. Ignoro una cantidad de cosas por el estilo.
Bajo el agua todo está unido por esa red oscilante de analogías y asociaciones. Acá arriba en la superficie solo recupero pedazos de esa red, fragmentos de un texto infinito, amniótico, casi pre verbal. Estoy como atrapado en la torpeza del pez fuera del agua, asfixiado por la lógica del oxígeno. El discurso sucesivo, ordenado y torpe de la vida diurna, funcional, la claridad de la comunicación explicativa. Intento recuperar la poesía del agua. Lo que pasa solo cuando nado. Pero no se puede.
El agua madre. Dije amniótico y en algún momento pensé que ese giro que hago en cada borde tiene un momento en el que estoy como en posición fetal, ovillado para girar en tirabuzón cuando me estiro y pego los pies contra la pared y reboto, impulsado como torpedo. El momento más placentero: ser largo larguísimo, las manos en punta avanzando por el agua hasta que el impulso pierde fuerza y empiezo de nuevo la patada y el braceo.
Soy un hombre sin madre. ¿Busco a mamá en el agua? ¿Entrar al agua es entrar en su memoria? Todas las piletas de la infancia. La de Quilmes, de unos amigos, cuando yo era chiquito y contaban que comía sandía y el chorrito rosado me bajaba por la panza y después bajaba un chorrito amarillo por la pierna porque me estaba haciendo pis, en una especie de continuo fluvial. Me atravesaba un río. La del club, enorme, con trampolines, con un ruido de eco de gritos de chicos que rebotaba en los frontones, mucho olor a cloro y unas tablas patinosas puestas supuestamente para no patinarse y donde de pronto te enganchabas un dedo del pie. La de la casa de mis abuelos con forma de riñón, pegada al ciruelo donde nos trepábamos en la siesta, silenciosos para no despertar a los grandes, en el giro verde y caluroso y ácido del ruido de las cigarras. Siempre mamá mirando, de lejos, de cerca. Una bikini psicodélica que tenía en los setenta.
Me compré el traje de neoprene y la boya para el sábado que viene. Carísimos. Más vale que los amortice. Pensé que iba a parecer un delfín, enfundado en mi traje celeste y negro. Pero solo había uno rojo y negro, y el espejo de la tienda me devolvió un reflejo pavoroso. Una tonina vertical, un flaco con panza, un ex algo, un ex, un ex ex, un squishy gigante de hule, parecía que si alguien me apretaba de golpe yo me desinflaba con un chillido y me volvía a inflar despacio. Inés dice que me queda sexy. Quedáte con la que te dice que el traje de neoprene te queda sexy a los 50.
Tengo que decir que se me fueron bastante las ganas de morirme. Y se me fue, parte, al menos, de ese cansancio moral que tenía. Escribir y nadar me salvan. Es casi químico el tema. Endorfinas del ejercicio y algo que no sé cómo se llama y que tiene que ver con el acto de escribir. ¿Qué le hace a mi cerebro el acto de nadar? ¿Qué le hace a mi cuerpo escribir? Estoy más derecho, más consciente de mi espalda. Intrigado y asustado. Mañana voy a nadar en el mar. En casa se burlan de mí. Mi hija me llama tiburoncín. Hoy bajo temprano y está la pileta vacía. Nadie quiere ir a la pileta cuando está en sombras. Solo a mí me gusta. Me tiro. Ahí adentro tengo alas. Si pudiera escribir lo que pienso bajo el agua. Una escritura sumergida. Después vuelvo, subo y trato de reproducir cosas que fluían en realidad mucho mejor. Corrían entre mis dedos los recuerdos, pasaba a través de mi propia memoria. El agua de todos estos años. Cada vez que bajo a nadar atravieso años, vivencias inconexas, especulaciones. A veces entro en una especie de meditación y queda ese diálogo atrás. Me lavo de mí mismo. Me saco la sintaxis, la voz de la tribuna contraria, nado sin mí, nado sin nada. El que nada sin nada. El que nada en la nada. El que nada.