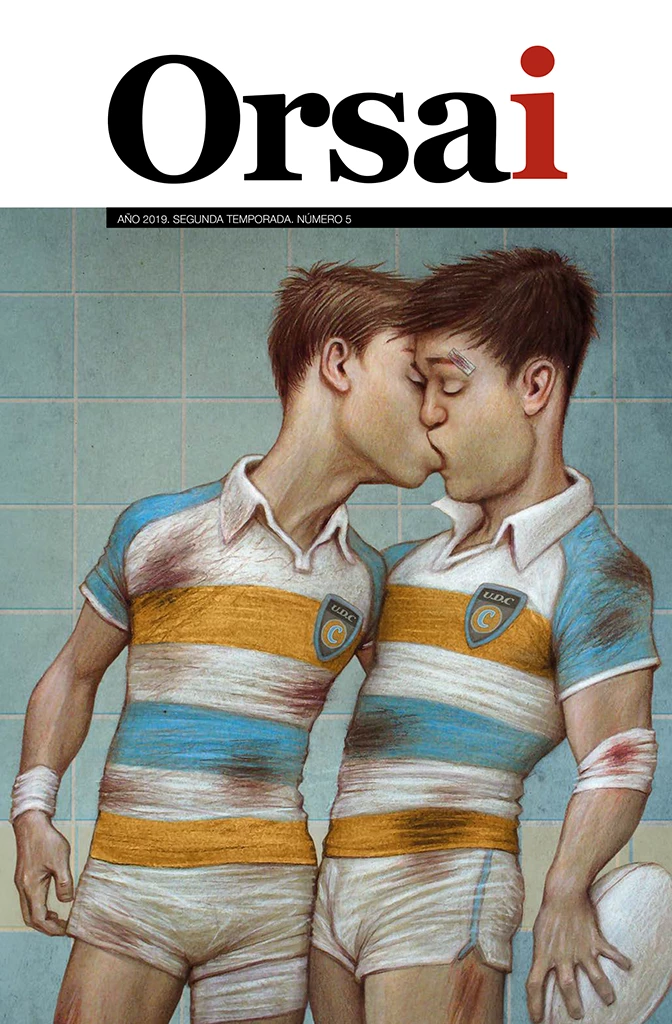Piazzolla
Hace exactamente 90 años, Ástor Piazzolla nacía en Mar del Plata y yo lo conocí, conocí a Piazzolla y, ahora que lo menciono, experimento la misma emoción que si hubiera conocido a Ray Charles. O a John Lennon. Piazzolla, niños, era un músico que tocaba el bandoneón con un pie sobre un banquito de madera, con los ojos bien cerrados y cuando lo escuchabas te sucedía lo mismo que cuando subías al trampolín mayor de la pileta de San Cayetano: desde ahí se veía toda la Argentina.
Cada vez que venía a Córdoba, Piazzolla daba una conferencia de prensa en la taberna de Julio, en la ruta 9, y ahí fue donde yo lo conocí junto a una mesa de madera cubierta de ceniceros y palitos y quesitos.
A su alrededor había media docena de reporteros que lo esperaban para preguntarle si el tango había muerto o si él lo había matado. Quiero decir, niños, que existía un tango antes de Piazzolla y otro tango después, oh ya saben, la vieja y terrible mala leche nacional.
Piazzolla entró al local con una camisa roja de bandoneonista enamorado y mientras la prensa lo inmovilizaba con velocidad uno en quinientos, él saludaba y miraba todo sin perderse detalle.
Era un tipo bronco y mal reído, un bandoneonista de manos fuertes afeitado con yilé y unas pupilas chiquitas que se movían como las de Dillinger cuando le quedaba una sola bala en el tambor.
Obviamente, no le gustaban los encuentros multitudinarios y se le notaba: discutía mucho, se encolerizaba más de lo aconsejable y cuando me contestó no sé qué cosa, lo hizo agregando: «Poné ahí».
Se refería a la libreta donde yo iba anotando. Si no lo escribía, no se quedaba tranquilo: «Poné ahí, pibe, poné ahí».
Era un maestro, era un crack, sus partituras descansaban sobre los atriles de la orquesta típica de von Karajan y, sin embargo, ahí estaba atajando buluquitas en los suburbios de la ruta 9.
Y eso que, siendo un chico, le había llevado los botines a Gardel en la isla de Manhattan, y había entrado de pantalones largos al Tabarís como asesor de Aníbal Troilo. Y, además, había sido un buen hijo: su papá se murió cuando él estaba corriendo la liebre en Estados Unidos y ahí nomás escribió «Adiós Nonino», y esa era una de las causas por las cuales yo lo admiraba, que hubiera escrito un tango en memoria de su padre, como si tuviera los pies mojados por la lluvia.
Es necesario que ustedes sepan estas cosas, niños, porque las personas solo viven cuando están vivas, pero si están muertas solo consiguen vivir si se las nombra.
Dios mío, chicos, sigan mi consejo, no se mueran sin haber subido un par de veces al trampolín más alto de San Cayetano.
A Piazzolla le estreché la mano cuando terminó la conferencia y no hablé con él ni nada. Y cuando, muchos años después, el diario Página/12 organizó un referéndum sobre los tangos más entrañables de la historia, yo mandé doce cartas votando por «Adiós Nonino». Y ganamos. Es necesario, niños, que se sepan estas cosas.
Corto
Según consta en actas, Hugo Pratt dibujó por primera vez al Corto Maltés en un hotel de París a lo largo de un domingo especialmente complicado. El problema era que Pratt cambiaba la historia cada vez que la contaba. París podía transformarse en la isla de Java y la isla de Java en Villa Crespo. Lo único verdaderamente cierto es que el Corto nació un día domingo y que no tardó en convertirse en su personaje más querido. Tanto lo quería, que cada vez que desde Hollywood le mandaban un cheque para que él mismo dibujara los ceros que faltaban, lo rechazaba. Le ofrecieron como actor a Terence Stamp y dijo que no. Le ofrecieron a Robert Shaw y dijo que tampoco. El actor adecuado para representar al Corto aún no había nacido.
Sin embargo, ahora se sabe que, poco antes de morir, iba Pratt caminando por la plaza de los dibujantes domingueros, en París, cuando su corazón de diabético atroz pegó un bombazo en el vacío: sentado con un lápiz y un cuaderno y con un gabán azul que le cubría las rodillas había un tipo tan parecido al Corto que, durante un instante prodigioso, se sintió insoportablemente estafado. El Corto existía, lo tenía delante de la nariz y, además, dibujaba. Se acercó y se presentó. «Hola, soy Hugo Pratt». «¿Pratt?». No, no lo conocía. El Corto dominguero era, en realidad, un indocumentado colombiano que se ganaba la vida en París con la misma facilidad que la perdía. Pratt le adelantó cien dólares a cuenta de la fama y le aseguró que al día siguiente volvería.
Quienes hayan leído alguna vez al Corto Maltés pueden imaginar lo que sucedió. Pueden imaginar a Pratt fumando en Montmartre a cada rato y mirando el reloj durante horas. El Corto no acudió a la cita. El Corto, con cien dólares frescos en el bolsillo de su gabán azul marino, había desaparecido.
Loren
Loren, Sofía, muy señora mía, creo que esta carta se la debí haber escrito hace mucho tiempo, cuando usted apenas figuraba en las páginas amarillas de Cinecittà como extra de películas donde todo lo que tenía que hacer era agacharse para que se le vieran las muescas del corpiño. Aunque la película donde usted nos obligó a recordarla con nombre y apellido fue Carosello napoletano: «Tú me das una cosa a me, io te doy una cosa a te». El neorrealismo llegaba a su fin, Italia metía la punta del dedo gordo en la correntada del boom de la posguerra y usted pasaba al frente como símbolo de un país donde las mujeres no se afeitaban las axilas y defendían a sus hombres como fieras.
Nosotros, signora, no teníamos formada una idea muy precisa de las mujeres porque todavía falsificábamos el documento nacional de identidad para poder entrar al cine como adultos. En serio. Contrariábamos la ley nada más que para verla a usted embutida en un batón al que le habían cortado dos cuartos por arriba y un cuarto por abajo. Usted en todo caso siempre tuvo una astucia superior para correr con varios metros de ventaja y por eso, seguramente, después de ganar el Óscar, viajó a Hollywood con el nombre cambiado, Sophia, Sofía.
Pero en USA no pasó gran cosa, Sofía, Sophia, piense que sobre Marilyn Monroe escribieron Mailer y Capote y que sobre usted escribo yo, cordoba punto com punto ar. Lo curioso, señora, a esta altura de su vida y de la mía, es que sin que usted ni yo moviéramos un dedo, nuestros caminos han venido a cruzarse en la esquina de Rivera Indarte con Deán Funes, donde a unos cinco metros de altura, sobre la fachada de una óptica, han estampado su retrato detrás de unos anteojos que llevan su nombre y apellido. Eso es todo lo que nos queda tras un centenar de películas: ni fascinación, ni aura, ni nada, solamente un par de anteojos de aumento. Otro ideal que se hace humo. «Io te doy una cosa a ti y tú me das una cosa a me». La saludo al pasar todas las mañanas, signora.
Filloy
Que Dios me perdone pero a Juan Filloy era mejor verlo que leerlo.
Examinado a ojo, el escritor mayor de la ciudad era en sus últimos años, 101, 102, 103, 104, 105, un vecino de Nueva Córdoba que se desplazaba por Chacabuco, calle abajo, con la dulzura de una bocha.
Diez años antes nada más lo habías visto salir del Cine Real más bien alto y más bien flaco, con pinta de inglés, un saco a cuadros de dos tajos y un sombrero tan precisamente requintado que si hubiera tomado un taxi, el chofer, sin preguntar, lo hubiera llevado al Hotel Ritz. Aquel día llevaba por detrás una guardia de mujeres pretorianas que se disputaban el placer de llevarlo por el codo, sometido, ignorando que a él no lo sometía nadie. Juan Filloy atravesó el hall con la cabeza muy erguida, tallada a lo anglosajón y con las salientes de las rodillas notablemente filosas. Lo que querés decir es que lo mirabas desde cualquier ángulo y caía bien, como si hubiera advertido después de vivir cien años que a un hombre se le puede permitir cualquier cosa siempre y cuando lo haga con estilo.
Algún día se podría contar una historia del siglo nada más que recopilando las fotos del escritor, un argentino culto y un cordobés apasionado. Fotos exigibles: la de la cena que siguió a la fundación del Club Atlético Talleres, la del planazo que le cruzó la espalda mientras corría en nombre de la Reforma y la que lo muestra en la primera fila del ringside, con la pierna cabalgada, esperando el desenlace de la pelea entre Usher y Fred Chester. Tal vez debería incluirse en el inventario una foto de sus cejas tiesas como rayos y otra más, la final, con la cabeza puesta en un palíndromo de quinientas consonantes y sus cincuenta novelas apiladas a su alrededor hasta alcanzar la altura del menisco.
Al comentar su deceso no hay diario que se haya privado de mencionar que vio pasar tres veces al cometa Halley. Ninguno dijo que el cometa Halley pasó tres veces para verlo.
London
El primer amigo que tuviste nació en enero de 1876 en San Francisco y no se llamó de ninguna manera hasta que la gente comenzó a llamarlo Jack y él daba vuelta la cabeza. A los 5 años andaba suelto por ahí y dos inmigrantes sicilianos le dijeron o te tomás esta jarra de cerveza o te cortamos la lengua con un cuchillo. Así fue como Jack London se emborrachó por primera vez y ya no paró más. Esa era la parte de su vida que mejor sabía contar mientras vos lo escuchabas como si hubiera sido el caballo de Burt Lancaster o los botines de la Wanora Romero. La primera vela que prendiste en tu vida no fue a un santo sino a una foto suya en la que aparecía junto a un lobo de carrera, en Alaska, donde fue cazador de focas primero y después buscador de oro. Lo querías tanto que a veces lo tuteabas: dale Jack, contáme la historia de Colmillo Blanco. O le pedías que te enseñara la uña del dedo con la que aprendió a escribir por su cuenta y sin maestros. Eso te mataba, que hubiera aprendido a escribir sin lápiz y que a los 25 años, cuando era el narrador mejor pagado de los Estados Unidos, todavía escribiera corazón con ese y no le importaba si antes de la pe iba la eme o iba la ene. ¿Por qué no te mandás a mudar?, solía preguntarte al atardecer, mientras subidos a la pasarela de Alta Córdoba veíamos pasar los trenes del Belgrano. Tenía tatuado un nombre de mujer en cada brazo y la única vez que le preguntaste si se había matado por amor él levantó los hombros porque ni siquiera lo había averiguado. El 22 de noviembre de 1916, a los 40 años, Jack London se suicidó. No fue tu mejor amigo pero sí el primero. Cada vez que veíamos venir el tren desde la pasarela nos dábamos la mano y nos emocionábamos y gritábamos y escupíamos. Amigo, puede llevarte toda una vida aprender a escupir como Jack London.
Firpo
En los años veinte, al parecer, aún no se había encontrado una correcta relación entre el peso y la pegada. Para ganarte la vida como boxeador peso pesado todo lo que tenías que hacer era pesar 110 kilos y matar a un adversario cada cuarenta y cinco días. Por eso la llegada de Jack Dempsey, «el Matador de Manassa», fue revolucionaria. Dempsey era un bulldog que tenía los belfos apretados, las sienes estrechas, el colmillo retorcido, un brillo de perro rabioso en la mirada y el cogote ancho y chato como la lápida de un nicho. La especialidad de Dempsey era la demolición de sus rivales. Con cada derecha les machacaba el hígado y con la izquierda recogía los pedacitos.
El 14 de septiembre de 1923 puso en juego su título ecuménico frente a un púgil argentino, Luis Ángel Firpo, a quien de taco promocionaron como «El toro salvaje de las pampas». Firpo (27) era un tipo callado, astuto y perseverante que, en los papeles, solo podía ofrecer a «el Matador» la resistencia de un bizcochito Canale. Y así fue: transcurridos veinticinco segundos del combate ya tenía un puñadito de estrellas girando alrededor de la cabeza.
Todo parecía sencillo y predecible: Firpo reaccionó, colocó sobre el brillo del bulldog ocho piñas hilvanadas y, a la novena, los ochenta y cinco mil espectadores que rodeaban el ring Polo Grounds, vieron cómo Dempsey salía disparado y caía desparramado como un sobretodo sobre la primera fila del ringside. Desde que salió hasta que volvió transcurrieron más de veinte segundos, pero alguien se había olvidado de dar cuerda a los relojes. Firpo, campeón del mundo durante un ratito, terminó noqueado en el segundo round.
Con el paso de los años, Dempsey potenciaría su leyenda desde la caja registradora de una parrilla que había instalado en el Times Square. Es probable que los bifes que vendía pertenecieran a las vacas que Luis Ángel Firpo, convertido en estanciero, exportaba desde la ubérrima pampa bonaerense.
La grandeza de la historia, suponía Chesterton, radica en la recolección de sus menudencias.
Groucho
Si contamos a Minnie, la madre, los hermanos Marx no fueron cinco sino seis. Minnie era una inmigrante judía de caderas puntiagudas y bolsillos agujereados que, antes de dormir, se empolvaba la nariz y, rodeada por sus retoños Gummo, Zeppo, Harpo, Chico y Groucho, cantaba, bailaba y taconeaba sobre la mesa de la cocina.
Gummo y Zeppo se llamaban Marx pero eran más Menox que Marx. Gummo fue el primero en abandonar los entresijos del show y Zeppo el segundo. Cuando murieron, tuvieron un entierro decente, pero la verdad es que la gente nunca se detuvo para leer sus lápidas. ¿Guppo? ¿Zemmo?
Harpo, a causa de su timidez, era el preferido de Minnie. Harpo debutó en un papel dramático, pero la gente se rió durante toda la función. Minnie le aconsejó que actuara con la boca cerrada. O sea, Harpo Marx era el mudo.
Chico Marx no era demasiado bueno en nada ni demasiado malo en todo. Chico Marx tocaba el piano con el mismo dedo que raspaba las etiquetas de las botellas de cerveza que enhebraba mientras se fundía jugando al póker detrás de los decorados de la Warner.
Minnie, antes de morir, pidió a sus hijos que no lo abandonaran. No lo hicieron. Chico, por las dudas, nunca se alejó demasiado. Groucho Marx obtuvo, antes de convertirse en Groucho Marx, el rechazo de 35 editores cuyos nombres deberían figurar en la historia universal de la infamia.
Groucho era tan bueno en lo suyo como lo había sido Karl en lo ajeno. Es un chiste suyo. Ahora se sabe que aquellas 27 negativas contaron con el visto bueno del FBI, que lo tenía catalogado en un mismo expediente como bolche, como ácrata, como sátiro y como agente infiltrado. No deja de ser una buena noticia. De no ser por ella, no hubiera podido incluirlo en esta página.
La próxima vez que vean un película de los Marx recuerde a Minnie, la madre, con la nariz empolvada, dando taconazos sobre la mesa.
Barbosa
Y ahora hablamos de soledad, o por lo menos de la soledad de Moacir Barbosa, arquero de una sola desgracia que, acompañado solamente por media docena de vecinos, fue enterrado en Brasil, en Praia Grande.
No imaginaría seguramente Barbosa su pálido final cuando, a los veinte años, popularizado en toda la nación gracias a sus métodos innovadores, era considerado el «mais grande, el mais negro, el mais eficaz, el mais elegante y el mais hermoso» de los arqueros de la Tierra. Era tan bueno que acabó como titular del seleccionado que presentó Brasil para disputar el Mundial de 1950.
Tal como estaba previsto, Brasil hizo en su torneo lo que le dio la gana: dominó, deslumbró, hechizó, noqueó y llegó a la final con Uruguay, con el flamante estadio Maracaná poblado por doscientos mil hinchas que exigían una fiesta.
Fue entonces cuando le metieron el gol a Moacir Barbosa.
Iban uno a uno cuando el arquero mais portentoso do Brasil, ligeramente adelantado, vio venir a Ghiggia por la punta derecha y esperó demasiado. Ghiggia pateó, Barbosa voló y antes de caer alcanzó a tocar la pelota. Creyó que la había desviado, pero por el silencio que siguió supo, desde el suelo, que la fiesta había terminado. Uruguay dos, Brasil uno.
Su gran preocupación a partir de ese día fue dejar de ser Barbosa: probó con barba y bigote, probó con nombres diferentes, se rapó el cráneo y llegó a teñirse de rubio, como un negro blanco, pero al final lo descubrían. A veces, en los bares, no le servían cafeciño. Y si dejaba una propina se la devolvían. En Brasil con el fútbol no se juega. O se gana o se muere.
Cincuenta años pasó el primer arquero negro de la selección brasileña humillado, perseguido y señalado por las calles. Acabó, por fin, viviendo sin vivir, prácticamente escondido en Praia Grande, un municipio cercano a Santos, donde aguantó con la resignación de esas flores que crecen en la sombra.
No tuvieron que pensar mucho los diarios de Brasil para titular su necrológica: «La segunda muerte de Barbosa».