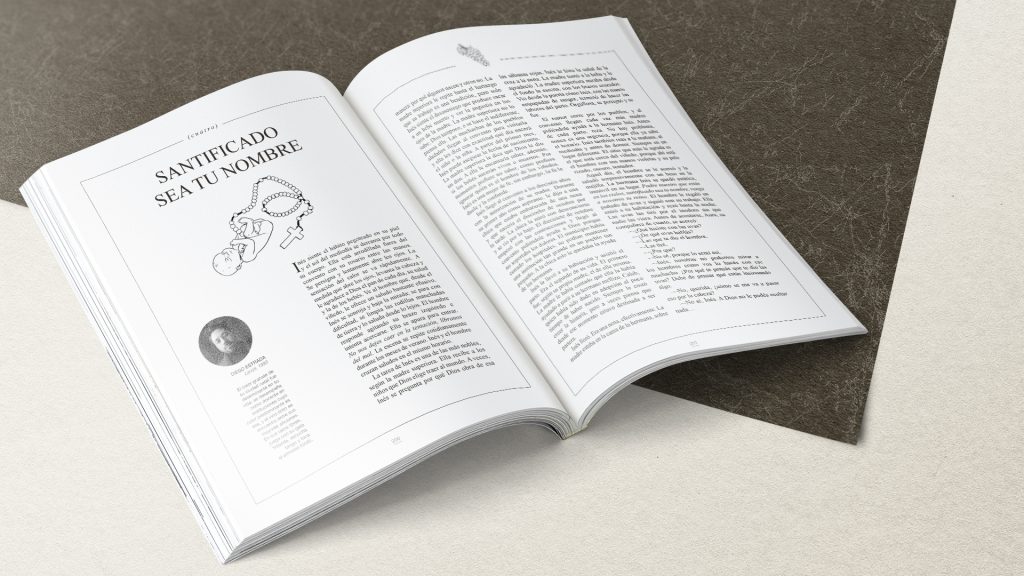Inés siente el hábito pegoteado en su piel y el sol del mediodía se derrama por todo su cuerpo. Ella está arrodillada fuera del convento con su rosario entre las manos. Se persigna y lentamente abre los ojos. La sensación del calor se va rápidamente. A medida que abre los ojos, levanta la cabeza y le agradece a Dios el pan de cada día, su salud y la de los bebés. Ve al hombre que, desde el viñedo, le ofrece un saludo bastante efusivo. Inés se sonroja y baja la mirada; se para con dificultad, se limpia las rodillas manchadas de tierra y lo saluda desde lo lejos. El hombre responde agitando su brazo izquierdo e intenta acercarse. Ella se apura para entrar. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. La escena se repite cotidianamente durante los meses de verano. Inés y el hombre cruzan saludos en el mismo horario.
La tarea de Inés es una de las más nobles, según la madre superiora. Ella recibe a los niños que Dios elige traer al mundo. A veces, Inés se pregunta por qué Dios obra de esa manera: por qué algunos nacen y otros no. La madre superiora le repite hasta el hartazgo que su trabajo es una bendición, pero solo Inés siente el desasosiego que produce sacar a un bebé muerto y ver la angustia en los ojos de la madre. La madre superiora no lo sabe; Dios tampoco, o se hace el indiferente, piensa ella. Las muchachas de los pueblos aledaños llegan al convento para visitarla y ella les dice con exactitud qué día nacerá el niño o la niña. A partir del primer mes, Inés puede asegurar la fecha de nacimiento. La madre superiora le dice que Dios le dio un don. A ella le encantaría saber, además, si los bebés nacerán vivos o muertos. Por momentos prefiere no saber, como prefiere ignorar quién es el hombre de los viñedos. Inés es una mujer de fe, sin embargo, la fe le duele y la confunde.
Inés llegó al convento a los dieciséis años con la autorización de su madre. Durante su primer año como aspirante, le dijo a una chica que estaba embarazada de una nena y que nacería el dieciocho de octubre por la tarde. La chica la miró con desconcierto y se rio por lo bajo. El diecisiete de octubre empezó con las contracciones y llegó al convento pidiéndole ayuda a Dios porque no soportaba los dolores. El municipio había cerrado los hospitales, no podían mantener una institución tan grande en un pueblo tan pequeño. A la chica solo le quedaba la ayuda de las hermanas.
Inés la llevó a su habitación y asistió el parto. Era el segundo de su vida. El primero fue, según su propia madre, el de ella misma. La madre le había contado que ella la había ayudado a parir a su hermano mellizo, Caleb, quien había sido dado en adopción al poco tiempo de haber nacido. Siempre le costó creer la historia, pero a veces piensa que desde ese momento estuvo destinada a ser partera.
Inés lloró. Era una nena, efectivamente. La madre estaba en la cama de la hermana, sobre las sábanas rojas. Inés le hizo la señal de la cruz a la nena. La madre tomó a la beba y le agradeció. La madre superiora miraba desde el fondo la escena, con los brazos cruzados. Vio desde la puerta cómo Inés, con las manos empapadas de sangre, terminó de hacer las labores del parto. Orgullosa, se persignó y se fue.
El rumor corre por los pueblos, y al convento llegan cada vez más madres pidiéndole ayuda a la hermana Inés. Antes de cada parto, reza. No hay problema, nunca es una urgencia, porque ella ya sabe el horario. Inés también reza a la mañana, al mediodía y antes de dormir. Siempre en un lugar diferente. El sitio que más le agrada es el que está cerca del viñedo, porque ahí está el hombre con sus manos violetas y su pelo rizado, oscuro, tentador.
Aquel día, el hombre se le acercó y la saludó sorpresivamente con un beso en la mejilla. La hermana Inés se quedó estática, inmóvil en su lugar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. El hombre le regaló un puñado de uvas y siguió con su trabajo. Ella entró a su habitación y rezó hasta la noche. Las uvas las tiró por el inodoro sin que nadie las viera. Antes de acostarse, Aura, su compañera de cuarto, se acercó:
—¿Qué hiciste con las uvas?
—¿De qué uvas hablás?
—Las que te dio el hombre.
—Las tiré.
—¿Por qué?
—No sé, porque lo sentí así.
—Inés, nosotras no podemos mirar a los hombres como vos lo hacés con ese muchacho. ¿Por qué te pensás que te dio las uvas? Debe de pensar que estás insinuando algo.
—No, querida, ¿cómo se me va a pasar eso por la cabeza?
—No sé, Inés. A Dios no le podés ocultar nada…
Esa noche, a Inés le costó conciliar el sueño. No sabía si lo sucedido o los pensamientos que se le cruzaban eran merecedores de un castigo. ¿Con las oraciones era suficiente? Al otro día no fue a rezar a los viñedos, y Aura se acercó a ella y le preguntó por qué causa no había ido.
—Inés, querida hermana. Es muy raro que no reces en el viñedo. ¿No será que sentís culpa por algo? —le dijo Aura mientras apoyaba su mano en el hombro de Inés.
Inés sintió que tenía razón y comenzó a pensar que no podía resignar su rutina. Sin embargo, la culpa de mirar al hombre del viñedo crecía cada vez más. Por mi culpa, por mi gran culpa. El cilicio fue el primer método que usó para pedirle el perdón a Dios. Inés se lo había puesto en el muslo izquierdo y, cada vez que se arrodillaba para rezar, sentía cómo las púas se le incrustaban en el cuerpo y hacían presión sobre su carne. Las primeras veces, no pudo contener el llanto. Después, una vez que cicatrizaron las heridas, el dolor fue más leve. Cada vez que el hombre intentaba acercarse a saludarla, ella se levantaba rápido y se alejaba, tratando de disimular esas gotas espesas, rojas, profundas que recorrían sus piernas.
Durante un parto, una madre le preguntó por qué sangraba. Inés se subió las medias, que se le habían bajado un centímetro y respondió que no pasaba nada. Aura, que a veces ayudaba en los partos, la miró y la palmeó en la espalda: «Es necesario», le dijo.
Aura había entrado al convento cuando era mayor. Fue en el mismo año que Inés, pero ella tenía veinte. Desde el inicio estuvieron juntas, aunque no se hablaran mucho. La norma era que las aspirantes que ingresaran durante el mismo año hicieran todo juntas. Desde que Inés ocupó el lugar de la partera, Aura se sintió dejada de lado; ella no tenía un don y se lo reprochaba a Dios en cada rezo. Sin embargo, era la confidente de la madre superiora. Un día, le comentó que Inés andaba en una situación sospechosa con el hombre de los viñedos. La madre superiora citó a Inés para hablar.
Ese día se sumaron los látigos. Cada día, después del mediodía, Inés iba al cuarto de la madre superiora y recibía diez latigazos en la espalda. Los recibía sin ninguna queja y pensaba en Aura, que era la única que podría haberla delatado. Inés se molestaba consigo misma por haber mirado por primera vez a ese hombre trabajador y haber fantaseado con que la saludaba. El saludo fue el detonante para el cilicio, y las palabras de Aura para los látigos en su espalda. Inés, con el tiempo, se fue sugestionando cada vez más y los castigos aumentaron. Aura escuchaba detrás de la puerta los latigazos y una sonrisa se le dibujaba en el rostro. Un día, Inés vio los zapatos de Aura por debajo de la puerta, y ese día las lágrimas cayeron desde sus ojos como un grito.
Si por pensar sufría ese castigo, por obrar no se quería imaginar cuál podría ser. Durante las noches comenzó a tener pensamientos inapropiados sobre Aura. Sentía que no podía quedarse así, que todo lo que estaba pasando era, en parte, su responsabilidad. Ella le llenó la cabeza para que sintiera culpa por haber visto al hombre, por haberlo saludado con un beso en la mejilla, ella la había delatado ante la hermana superiora. Inés comenzó a pensar que Aura quería que la echaran o que muriera de a poco, sabía que siempre le había tenido envidia y que, además, Aura no se autoflagelaba por pecar. Eso la enojaba aún más.
Una tarde en que Aura estaba enferma, se acercó al hombre de los viñedos y le dijo que necesitaba de su ayuda. El hombre le pidió a Inés algo a cambio. Ella aceptó, le dio una fecha y un lugar exactos y se fue.
Inés se había ido a otro convento con algunas hermanas, y Aura dormía sola en la habitación, alejada de las pocas hermanas que quedaban esa noche. La brisa veraniega entraba por la ventana abierta y los mosquitos se hacían presentes en los oídos de Aura. Durante su descanso, intentaba matarlos con la mano y se golpeaba el cuerpo, giraba, se tapaba, le agarraba calor y se destapaba. Se llevó la mano a la boca. El silencio cubrió la habitación: ni siquiera el viento se atrevió a murmurar. Aura abrió los ojos y vio encima de ella una sonrisa recortada por la oscuridad, una sonrisa que parecía hecha de espejos rotos.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Las siguientes semanas, Inés y Aura no se dirigieron la palabra, ni siquiera cruzaron sus miradas. Los castigos hacia Inés comenzaron a cesar como la escasa relación que existía entre ambas. Inés rezaba en el viñedo y la silueta robusta, profunda del hombre ya no aparecía. Aura la miraba desde la ventana de su habitación con un odio visceral. Sin embargo, odiaba más a Dios por no defenderla y dejarla tan desamparada. Las oraciones crujían en su mente y ya no sentía que se alojaran en su alma, sino que las sentía pesadas, corrosivas, impunes entre sus dientes.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo…
Pasaron los meses y Aura debió ocultar lo que cada día se hacía más evidente. El color negro ayudaba a ocultar su incipiente panza, pero algunas hermanas habían comenzado a mirarla diferente. Una noche, antes de dormir, Inés esperó sentada en la cama a que Aura se desvistiera. El momento fue incómodo, porque ninguna de las dos quería dar el brazo a torcer. Los ojos de ambas parecían de cilicio. Aura soñó con el hombre del viñedo, soñó que volvía a aparecer, soñó que reclamaba la paternidad, soñó que la echaban del convento, soñó que lo mataba, soñó que la sangre derramada llenaba el cáliz de la capilla, lo desbordaba, lo inundaba. Se despertó llorando y con un sudor frío en la frente. Se fue al cuarto de castigo y se puso cilicio en ambas piernas, lo apretó llorando y maldiciéndolo. Pudo ver unos zapatos por debajo de la puerta. Eran de Inés, que sonreía y se tapaba la boca, que le ardía.
Así empezó a soñar cada noche con el hombre del viñedo, con su asesinato, y pensó que no debía tener esos pensamientos. Se levantó con cuidado, fue a su armario. Miró detenidamente unos segundos, sacó una percha metálica y se dirigió al baño. Inés la encontró desangrándose de dolor y la asistió. Aura le pidió que por favor no le contara a la hermana superiora, que ella iba a hacer lo posible para evitarlo. Inés le respondió que lo que estaba haciendo era peor, que Dios no la perdonaría. Inés le vio el cilicio entre las piernas llenas de sangre y la vagina herida por el contacto con la percha. Sintió un sabor dulce en la boca y le dijo que no se preocupara, que ella callaría, que pronto tendrían al bebé en secreto y lo darían en adopción. Aura abrazó a Inés en el baño y juntas limpiaron todo. Inés, por un momento, sintió un poco de lástima.
Los sueños se hicieron recurrentes y Aura los sufría cada vez más. El hombre entraba, le tapaba la boca y la obligaba. Aura recordaba el hecho y lloraba, se tocaba la panza y lloraba aún más. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo.
El día había llegado, y junto a Inés prepararon todo para que, durante la madrugada, no se oyera nada y nadie se enterara. Inés asistió el alumbramiento. El trabajo de parto fue muy doloroso, y Aura contuvo los gritos; había presenciado muchos otros y sabía qué era lo que iba a suceder. El primer bebé era varón y Aura lo sostuvo en brazos. Santificado sea tu nombre. Falta el segundo, dijo Inés, y Aura se sorprendió, porque jamás le había dicho que eran dos, y tuvo que hacer parir al segundo bebé con su hijo en brazos. Cuando terminó de parir, Aura estaba exhausta, y el bebé comenzó a llorar. Ella se inquietó y sacó un pecho para darle de comer. Inés, con el nene en brazos, fue a cerrar las puertas que habían quedado abiertas, para que nadie oyera nada. Cuando salió, Aura sintió ternura por el bebé que comía de su pecho, lo miró fijamente y se le empezaron a cruzar las imágenes de los sueños. Su respiración se fue agitando cada vez más, sintió que se ahogaba, que la habitación se inundaba de sangre, que era la sangre del cáliz y que la perseguía. La cara del bebé comenzó a deformarse. De repente, sintió que el bebé ponía la mano en su boca mientras sus ojos se volvían sangrientos y que una sonrisa como espejos se dibujaba en su pequeño semblante. Aura no dudó, tomó el cilicio del cajón y en un impulso hirió al bebé. Inés entró justo a tiempo para verla llena de sangre y con el bebé muerto en sus brazos.
—¿Qué hiciste?, ¿qué hiciste, Aura?, por el amor de Dios —le dijo Inés.
Aura bajó los brazos y el bebé se desplomó en el suelo. Se escuchó un ruido metálico lejano. Miró un punto fijo y comenzó a llorar desconsoladamente. El llanto era tan intenso que la madre superiora entró en la habitación y vio toda la escena.
La madre superiora le pidió a Inés que mantuviera en secreto lo sucedido. A Aura la iban a transferir a otro convento y luego ella sola dejaría los hábitos. Por el tema del bebé, Inés le dijo que no se preocupara, que ella podía darlo en adopción y nadie se enteraría. La madre superiora aceptó.
Durante la noche, el hombre de los viñedos se acercó a la habitación de Inés.
—Me dijiste que eran dos.
—Uno falleció en el parto —dijo Inés con congoja.
—Esto no era el trato. Vas a tener que darme otro más.
—Te pido que esperes, siempre vienen madres que quieren dar en adopción a sus hijos.
—No puedo esperar.
—¿A dónde lo vas a llevar?
—Ese es asunto mío. El trato consistía en el silencio, ¿no?
—Una sola cosa —dijo Inés.
—¿Qué?
—Se llama Caleb, como mi hermano. Te pido que mantengas ese nombre —dijo Inés con cariño.
—No hay problema, hermana, se va a llamar Caleb. Como yo.