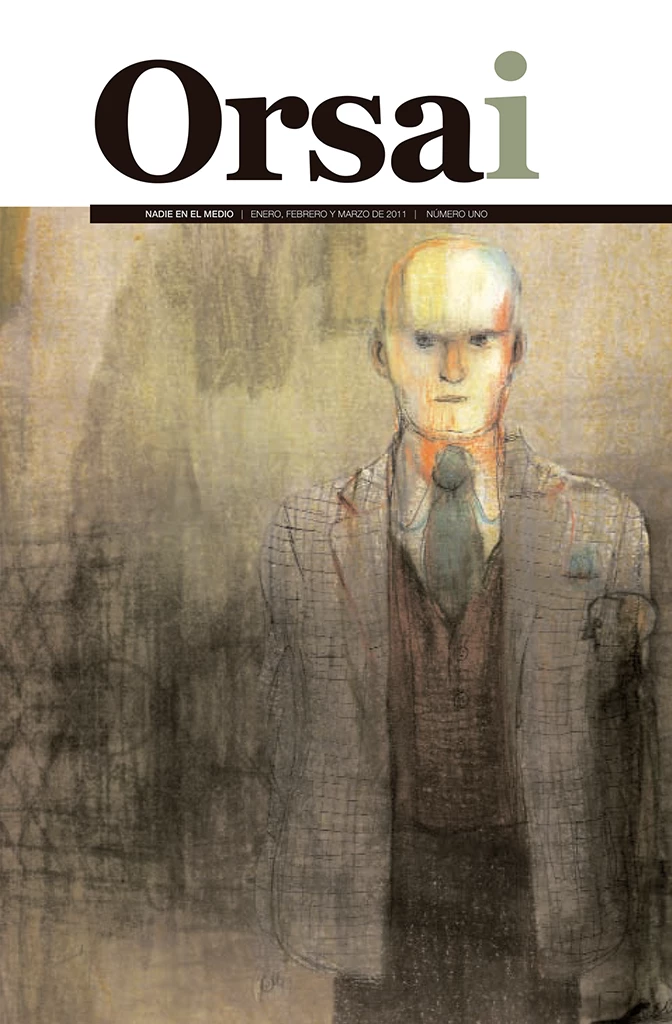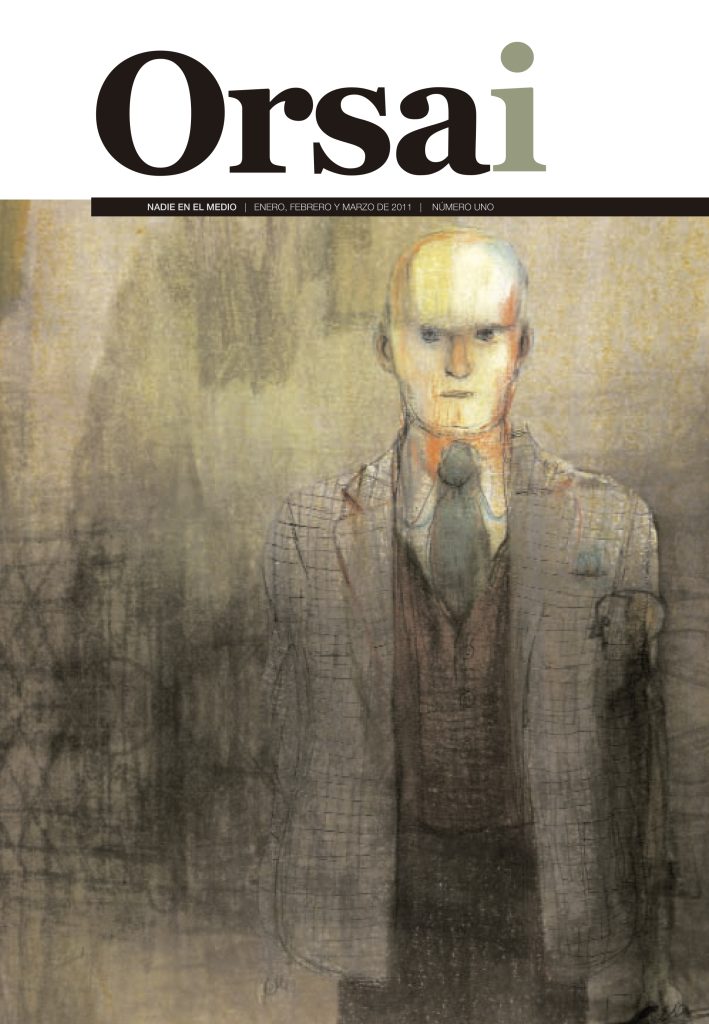Tras leer el editorial llamado «10.080», escrito por Hernán.
—¿No estás haciendo demasiada alharaca con los 10.080 ejemplares vendidos? —le pregunto al Jorge, un poco en joda y otro poco para hacerlo calentar— Las revistas del corazón venden muchísimo más. A la semana.
—Pero nosotros no competimos con las revistas del corazón —me dice—. Ni siquiera estamos en los kioscos de revistas. Eso es una ventaja.
—¿Con qué competimos? ¿Con libros?
—No. Con nada.
—Entonces podríamos tener una tapa sin palabras —le digo—. Solamente el logo y un dibujo. Las tapas de las revistas están llenas de fotos, de nombres, de temas, porque tienen que competir con otras en los kioscos.
—A mí en un punto me dan ganas de poner palabras en mayúsculas en la tapa, así como a los gritos: quiero poner “Escribe Villoro”, o “Dibuja Altuna”… Pero después pienso: ¿para qué, si no hay que convencer a nadie para que la compre?
—Es verdad… Increíble la cantidad de cosas que te sacás de encima cuando mandás al carajo al marketing tradicional. No solamente te libera la ausencia de publicidad en las páginas, sino que también te sentís más cómodo cuando no tenés que hacer publicidad de salida. ¡No le pongamos sumario! El sumario es publicidad.
—¡No le pongamos índice tampoco! —me dice el Jorge, exaltado—. Intentemos que la lectura sea lineal. Que nadie empiece por cualquier lado.
—Todo el mundo va a empezar por Lucas y Alex —le digo—. Siempre empezás por los chistes.
—Sí. Pero que después vuelvan por acá.
—No seas dictador, que empiecen por donde se les cante el orto.
—No. Por acá. No le pongamos número de página a la revista y que se vayan todos a cagar a los yuyos.
—Eso es una boludez —le digo—. Además María no va a querer.
—María es la diseñadora —me dice el Jorge—. Nosotros mandamos muchísimo más que ella.
—Pero es mi mujer —le recuerdo—. Y tu hermanastra. Y la que hace los panqueques flambeados de dulce de leche. Y no va a querer.
—Entonces dejamos los número de página, pero usamos tipografías clásicas: Times para texto y Helvética para títulos. Nada de cosas modernas. Una revista a dos columnas, sin justificar, con tipografías que estén en cualquier máquina.
—Eso sí le va a gustar a María.
—¿Vos tenés ideas propias, o primero te fijás si las cosas le gustan a tu mujer y después decidís?
—Lo que podríamos hacer —le cambio de tema, avergonzado— es numerar todos los ejemplares. Si ya sabemos cuántos vamos a imprimir, los podríamos numerar, del 1 al 10.080. Hubo gente en los comentarios del blog que lo pidió.
—¡Es carísimo numerar la revista! —me dice el Jorge— Además ya tenemos presupuesto cerrado.
—¿Y desde cuándo te preocupa si algo es caro? ¡Le compraste un pasaje a Seselovsky para que lo hagan deportar!
—Sí. Pero ya está. Basta de seguir gastando plata —me dice, sin mirarme a los ojos.
—Esa frase no es tuya —le contesto.
—Sí es mía.
—No. No es tuya. ¿De quién es?
No me contesta.
—¡De quién es esa frase!
—De mi mujer… —responde, bajito.
—Más fuerte.
—¡De Cristina es la frase, hijo de puta!
—No tengo más preguntas.

Chiri tiene razón. La Crónica del Deportado, que le pedimos a mediados de octubre a Alejandro Seselovsky, me trajo el primero de muchos problemas matrimoniales.
—¿Qué son esos mil trescientos euros de Air Europa que nos debitaron hoy de la cuenta de la Caixa? —me preguntó Cristina el 15 de octubre— ¿Nos estamos yendo de vacaciones a alguna parte?
Mi mujer se pasa el día haciendo F5 en la cuenta del banco, siempre atenta a que no me gaste los ahorros en boludeces.
Le dije que no, que no nos iríamos de vacaciones, por el momento, porque el asunto de la revista me iba a consumir unos cuantos meses. Le expliqué que ese gasto puntual, el de Air Europa, era un pasaje de ida, Buenos Aires / Madrid, que yo mismo, con la insistencia de Chiri, le había sacado un amigo argentino al que no vemos desde hace quince años, y al que todavía no queremos ver.
Cristina me miraba muy seria.
Le expliqué nuestra idea con palabras muy suaves y moduladas:
—Queremos que deporten a este amigo, al que en la intimidad llamamos Chicho, que no lo dejen salir de Barajas, así nos puede contar cómo trata el gobierno español a los deportados que llegan desde Latinoamérica. Por eso también, por las dudas, tuve que gastar en un hotel y en un abogado malo.
—¿Por qué un abogado malo? —me preguntó Cristina.
Le conté que necesitábamos uno que no supiera solucionar problemas migratorios. Cristina me seguía mirando fijo. Le dije que había varias posibilidades, no muchas, pero varias, de que en algún momento de 2011 lo metieran preso a Seselovsky, o a mí mismo en caso de que Seselovsky me echara la culpa de todo. Y que en ese caso, hipotético siempre, habría que reservar también algo de dinero para una fianza. “Hipotética fianza”, le subrayé. También le comenté, como al pasar, que habría que guardar otro poquito de plata más, en caso de que a mí se me ocurriera echarle la culpa de todo a Chiri, en caso de tortura o de pánico. Y después me quedé callado.
Cristina escuchó todo en silencio. Con un lápiz negro —que tiene desde hace doce años— hizo la suma de todos los gastos de La Crónica del Deportado, el primer texto de la revista Orsai. Hizo cuentas del precio del pasaje emitido a último momento, del abogado malo, de la reserva de hotel en Madrid, de los honorarios del ilustrador cubano, del pago del texto a Seselovsky y también, hipotéticamente, de una fianza para que Chiri y yo lográsemos salir de la cárcel. Le dio una cifra alta, es verdad.
Me dejó el papelito con la cifra alta en la heladera, pegadita con un imán. Después se levantó, alzó a Nina —que estaba durmiendo la siesta— y se fue a pasar dos días a la casa de mis suegros. No iba a ser la última vez que lo hiciera, mientras durase la concepción del número uno de Orsai. Cristina hizo una zanja desde nuestra casa hasta la casa de sus padres. Fue y vino muchas veces. Pero este, el de Seselovsky, sería el primero de esos viajes.

Tras leer «La crónica del deportado», de Alejandro Seselovsky.
—Me pone la piel bastante de gallina, el final —me dice el Jorge, que es sensible a pesar del sobrepeso.
—Yo sabía que el Chicho era muy capaz de hacer esto —le contesto.
—Yo también. Pero me llamó la atención la velocidad con que nos dijo que sí. “Bueno, voy, pero que sea esta semana”. Está mucho más loco que antes ese muchacho.
—Yo tengo un recuerdo de él muy particular; un detalle, esas cosas que te quedan grabadas y que no tienen mucho sentido. Cuando lo conocimos, en la redacción de Enfasis, Chicho era un niño casi. Era hincha de Ñuls, pero no es esto lo que te quiero decir. Chicho nos contó, en una de nuestras primeras charlas, que cuando escribía no usaba computadora ni máquina de escribir, sino un lápiz negro. Y que escribía de parado: literatura.
—¿Literatura de parado?
—Si, como si estuviera meando.
—Ridículo —dice el Jorge—. Se mea y se escribe de sentado, es mucho más cómodo.
—Chicho nos contó que daba vueltas por la habitación, pensaba las frases, y cuando llegaba al escritorio las iba anotando en una libreta. Como si fuera a buscar las frases a otro lado y las trajera en carretilla.
—Sigue usando lápiz negro, lo cuenta en una parte de la crónica del deportado.
—Y también libreta.
—Creo que, sin darse cuenta, ya estaba haciendo lo que después terminó siendo su oficio: buscar la información en otro lado para después traerla a su escritorio. ¿No es eso lo que hace un cronista?
—Y se lo toma muy en serio —apunto—: se caracteriza, adopta identidades falsas.
—Cuando trabajó un mes en un call center para narrar la experiencia en la Rolling Stone, lo hizo con una prosa fantástica. Y ahora, cuando se bajó en Barajas para hacer la crónica del deportado tomó la precaución de enrollarse al cuello una “muy perturbadora” chalina palestina.
—Me encanta ese detalle.
—Me acuerdo de Dalmiro Sáenz —recuerdo de golpe—, una Nochebuena, cerca de medianoche, caminando por Buenos Aires junto con la periodista Sara Mayo y un bebé; los tres vestidos con harapos, pobres como María, José y Jesús. Era una crónica para la revisa Somos, creo. Querían saber si alguien se apiadaba de ellos y les daba alojamiento donde pudieran pasar la noche.
—¿Lo consiguieron?
—No. La gente los echaba. No les daban cobijo. Dalmiro llevaba una hamburguesa podrida debajo de la camisa, a la altura del pecho, para oler mal. ¿Qué loco, no? Gente que se para en orsai, en territorio ajeno, para después contarlo.
—¿Sabés por qué le puse Orsai, al blog?
—No. Por qué.

Una vez, a principios de 2002, mucho antes de empezar a contar cuentos en internet, escribí una cosa muy triste. Y después, cada vez que la leía, lloraba como un pavote. Lloraba justo al final del último párrafo: cuando aparecía la palabra orsai. En ese texto contaba lo que me había pasado por la cabeza la noche que Racing salió campeón, en diciembre de 2001. Más tarde puse ese relato corto en el blog. Sigue siendo lo más triste que escribí, lo más doloroso: yo acababa de cumplir treinta años y Racing había salido campeón por primera vez en mi vida. Argentina se caía a pedazos, al mismo tiempo. Y yo estaba a doce mil kilómetros de todo eso, de lo bueno y lo malo. En el texto cuento que mis ojos miraban el televisor de un bar de Barcelona pero yo estaba en otra parte: estaba en casa, mi vieja trayendo el mate, yendo y viniendo de la cocina al comedor, preguntando cómo van; mi papá en su sillón de siempre, mirando la hora. Y después veía mi sillón vacío. No podía dejar de pensar en mi hueco sin nadie, y me molestaba en el hígado saber que mi viejo tampoco estaba disfrutando porque le faltaba algo. No podía dejar de pensar que todo el mundo estaba en su sitio menos él y yo. Cuando escribía esto, y ahora, cuando lo releo, me da una tristeza enorme. Y no es porque Roberto Casciari se haya muerto. Yo sentía la misma tristeza cuando mi padre estaba vivo. Y le pasaba lo mismo a él: “¿Sabés que no lo puedo leer entero?”, me decía siempre, “Me hace mal”.
Lo peor de vivir en España fue esa noche. No haber estado con Roberto cuando Racing salía campeón. Y lo supe inmediatamente, en el mismísimo bar donde pasaban el partido. Aquel texto viejísimo acaba con estas palabras:
“Lloré de cara a la pared, en un lugar del planeta donde Racing no era nada. Nunca —ni antes ni después— me había sentido tan lejos de todo lo mío, tan a destiempo del mundo, tan del revés de mi vida, tan en orsai, desesperadamente solo. Lejos como nunca del dolor y de la fiesta.”
Cuando pensé en un nombre para el blog sabía que tenía que hablar de mi condición de inmigrante (no podía pensar en otra cosa). Y ahí estaba la palabra: orsai. “Tan en orsai, desesperadamente solo”. Así está un hombre cuando se siente lejos del lugar en que ha nacido y que ama. Como el goleador que sale gritando la conquista con los brazos en alto y no ve, a sus espaldas, que el juez de línea ha levantado la bandera amarilla. Nadie grita el gol, sólo él. Dura dos segundos la vergüenza ajena. Orsai.
Cuando leí, hace unos días, el relato de Juan Villoro sobre su padre, tuve una sensación idéntica. Yo sé que Juan tuvo que haber escrito algunos párrafos llorando. Yo también lo hice, al menos en dos partes de su crónica intempestiva. Por eso le agradezco tanto, a Villoro, que haya querido estar acá, hoy, hablándonos de su padre, el cartaginés. No hay un texto, en estas 208 páginas, que defina mejor el nombre de esta revista.

Tras leer «Mi padre, el cartaginés», de Juan Villoro.
—Juan Villoro tiene un cuento sobre su padre que empieza así: “Recuerdo a mi padre alejarse del grupo donde se servía limonada. En las playas o los jardines, siempre tenía algún motivo para apartarse de nosotros, como si los niños causáramos insolación y tuviese que buscar sombra en otra parte”.
—Impresionante —me dice el Jorge.
—En ese cuento —le digo—, que se llama El mal fotógrafo, Villoro hace foco y dispara una instantánea inolvidable, demoledora, sobre su papá. Se puede leer como una coda, o como un preámbulo, de esta crónica intempestiva. No sé. Lo que vale es que se trata de un retrato alucinante que viene a completar, a pulir, a darle una forma más definida al texto que nos regaló. No me animo a decir que la crónica de Juan, en el fondo, sea un ensayo sobre la reconciliación.
—Pero lo estás diciendo.
—Lo que importa —le digo al Jorge— es que el cuento es como una foto y la crónica para Orsai vendría a ser la película de Villoro padre. Algo así. La crónica me ayudó a conocer el fondo de ese fotógrafo invisible, desapegado, ausente, que Juan pinta en el relato breve.
—En la crónica intempestiva cuenta que su padre creció en un in-ternado, sin afectos. Por eso, para sobrevivir, se tuvo que inventar un país; una especie de utopía que de grande terminó encontrando en Mexico.
—Tenés que leer ese cuento, Jorgito, es hermoso y muy fácil de encontrar.
—En realidad hay que leer cualquier cosa de Juan. Yo nunca había conocido a un escritor importante tan humilde, tan terrenal. En México —me cuenta el Jorge, y a él se lo contó Rodrigo Solís— la transmisión televisiva del último Mundial fue soportable gracias a Villoro. Estuvo como comentarista en un programa, Ludens Sudáfrica 2010, que conducía un clown mexicano muy popular allá: una cosa rarísima. Pero lo fantástico de todo esto es que Juan estuvo ahí, contándole el Mundial a los mexicanos, como un señor.
—Y al mismo tiempo, en pleno Mundial, escribió con Caparrós un blog de fútbol para la revista Letras Libres —me dice el Jorge—. Memorable cada una de las entradas, las de ambos, sobre todo las que postearon antes y después del partido Argentina-México por octavos.
—Qué lindo cuando un buen narrador habla de fútbol así, como dios manda.
—Cuando México quedó fuera del Mundial, Villoro escribió: “La derrota, como tantas veces, fue nuestra. Las caras de mi familia siguieron pintadas hasta que los colores de la bandera se desdibujaron con los besos de despedida y el llanto de mi madre”. ¿No es precioso?
—El fútbol a veces hace mal —le digo—. Pero también nos salva.

La primera empresa que tuve en la vida fue un Fútbol Cinco, en un galpón de la calle 29, entre las vías y la calle 10. (Los lectores mercedinos de esta revista lo recordarán con facilidad.) Yo tenía veinte años y me asocié con Gustavo Caino, el cuñado de Chiri. Convertimos en pocos meses ese galpón mugriento —que se usaba como parking— en un lugar precioso, con una canchita de pasto sintético, vestuarios y un bar. Al bar lo regenteaba Comequechu, que hacía unos sánguches de hamburguesa brutales, la prehistoria de lo que, años más tarde, serían sus pizzas. Duré un año como gerente del Fútbol Cinco y después vendí mi parte. En ese año viví en carne propia la peor versión del mejor deporte de mundo: los torneos de fútbol amateur con premio en metálico.
Habíamos organizado un campeonato entre barrios de Mercedes, con un cupo de ingreso de veinte pesos por jugador y un premio (al equipo ganador del torneo) de mil dólares. Con mi socio Caino pensamos, ingenuamente, que podíamos actuar como árbitros nosotros mismos. Error gravísimo. Se apuntaron doce barrios, en su mayoría de clase media. Pero los que llegaron a la final fueron, por supuesto, los barrios más necesitados. En el fútbol amateur siempre juegan mejor los que necesitan el dinero.
Caino no quiso arbitrar la final porque, ya en semis, un mediocampista enojado le había pinchado las cuatro ruedas del auto, a la salida. Yo tampoco quería arbitrar la final, así que a último momento traté de buscar a un árbitro federado. No hubo manera de convencer a ninguno. “Ni en pedo”, me decían, “esos negros te matan, ¿a quién se le ocurre dar guita de premio? Hay que dar un trofeo o un sánguche de milanesa para cada uno”. Ya era tarde. Los equipos estaban en la canchita esperándome. Me puse el silbato al cuello, saludé a los capitanes (ambos habían salido recientemente de la cárcel) y empezó el partido.
Yo siempre fui gordito, por lo que conocía —desde el jardín hasta el secundario— una enorme cantidad de insultos sobre la obesidad temprana y la tenencia de tetas cuando se es varón. Pero nunca había escuchado semejante calidad de insultos. Los futbolistas amateurs en una final por plata tienen, aunque no lo parezca, una gran capacidad para los sinónimos. Había mucha gente en las tribunas; esa fue la única razón por la que no me puse a llorar. Cada vez que cobraba una falta, o anulaba un gol, o cobraba un penal, cinco descerebrados se arremolinaban a mi alrededor y me escupían, me insultaban y acariciaban zonas muy mías. Fueron dos tiempos de veinte minutos que me parecieron eternos. Al jugador número tres de uno de los equipos, después de un salto, se le cayó un cuchillo de carnicero. Lo tenía escondido en la rodillera. Levanté el cuchillo con una mano y le saqué tarjeta roja con la otra. En ese momento decidí irme para siempre del negocio del fútbol. No me acuerdo quién ganó, ni cómo escapé de allí.
Ahora jugamos a la pelota los jueves, en una canchita de montaña, con Chiri, Comequechu y otros cuarentones. Nos acordamos con cariño de la época del Fútbol Cinco de Mercedes. Jugamos porque nos gusta, pero también para mantener la identidad del potrero. Y nunca por plata. Somos inmigrantes pero al menos vivimos en un país decente, en donde al fútbol le llaman fútbol y no, por ejemplo, soccer. Pobrecito Iglesias Illa, tan solo, en el país del norte. Y para peor, jugando el repechaje.

Tras leer «San Martín de Brooklyn busca el repechaje», de Hernán Iglesias Illa.
—“Escoger una patria es una forma de buscar un padre”, dice Villoro en la crónica. Yo creo que la relación entre Iglesias Illa y el peruano Gildardo Revilla, el mandamás de la Greenpoint Soccer League, se parece un poco a la de un padre y un hijo.
—Cuando Illa se pone rebelde con Revilla —dice el Jorge— me hace acordar a otras rebeldías nuestras a destiempo, canalizadas por ejemplo en los suegros; o esa clase de gente que para nosotros sigue representando la autoridad.
—Yo fui lector del diario del Mundial de Sudáfrica que tu tocayo escribió para Mediotiempo.com. Cuando habla de fútbol, Iglesias Illa intenta descifrar el secreto de la crónica futbolística perfecta. Escribe con suspense. Uno se pregunta, antes de leer, si lo logrará.
—Me gustaría un perfil escrito por Iglesias Illa sobre el Mágico González, por ejemplo —fantasea el Jorge—, el mejor jugador amateur del mundo. Tan bueno, el Mágico, que en el ochenta y dos llevó a la selección de El Salvador al Mundial de España. En el Cádiz todavía lo adoran. Incluso salió de gira con el Barça de Maradona. Pero jamás dejó de ser un jugador amateur.
—El fútbol necesita más libros como Fiebres en las gradas de Nick Hornby; historias como la que te regaló Pedro Mairal en Madrid, sobre el gol de Maradona a los ingleses; crónicas que no excluyan perfiles como el del viejo Revilla, sin pelos en la lengua.
—Me acuerdo de una de las entradas del Diario del Mundial, en la que Iglesias Illa aprovecha para descargar su bronca de hijo pródigo. Se refiere a Revilla como “nuestro Sepp Blatter”, y se queja de su carácter inflexible, suponiendo que el viejo nunca se va a enterar.
—Los peligros de hablar en internet con nombres propios —le digo.
—Me pregunto por qué razón Revilla se negará, con ese miedo casi primitivo, a que la Greenpoint Soccer League tenga una paginita elemental en la web. ¿Qué pensará el peruano?
—Yo no sé, Jorgito… Pero estaría bueno que con esta crónica Iglesias Illa haya terminado de cerrar algo que buscaba. La historia del padre y de la nueva patria, por ejemplo, aunque eso me parece mucho.
—No creo —me dice el Jorge—. O capaz que vas bien rumbeado. Iglesias Illa se queja de que Revilla no sepa usar las tecnologías. Y esas quejas siempre son para los padres. A mí me encantaba cuando mi papá aprendía, por ejemplo, a escanearme algo y mandármelo por mail. Lo sentía más cercano en el tiempo. ¿Sabés lo que aprendió Chichita en estos meses?
—No —le digo—. ¿Qué aprendió?

Mi mamá, Chichita Casciari, aprendió hace muy poco a usar PayPal. Ella es una señora de monedero de tela, de dinero en efectivo, de transacciones simples. Le costó muchísimo entender el sistema, pero finalmente lo logró. Tuvo que aprender a usar PayPal —debo confesarlo— para comprar un pack de diez. Por un lado me sentí orgulloso de su salto tecnológico, y por el otro me sentí horrible por venderle diez revistas a mi madre. Pero ese es un tema para el piscólogo. Quiero detenerme en el otro asunto, que tiene que ver con la vejez y la tecnología.
Nosotros, los que en este inicio de década tenemos alrededor de cuarenta años (es decir: los que estamos en la mitad de la vida) somos la generación de transición entre lo analógico y lo digital. Yo mismo, y muchos de ustedes, escribimos la primera novela en una Olivetti, y ahora estamos acá, contando historias de una manera distinta a la que nos hubiéramos imaginado. En este tiempo, al revés que en el siglo veinte, los hijos les enseñamos cosas nuevas a los padres. Les enseñamos a usar gmail y no hotmail, les enseñamos a comprimir y descomprimir archivos, les enseñamos a descargar películas y series… Y sentimos una especie de fascinación por los viejos que entienden, de a poco, y que se suben al entramado digital.
Los hijos que no ayudan a sus padres crean viejos pasivos. Porque hay dos clases de viejos en Internet. Los que tienen hijos perezosos, los que no reciben instrucción, se eternizan en el envío de powerpoints masivos y tienen el escritorio de windows llenos de basuritas y de virus extraños. Los que sí reciben ayuda logran saltar ese limbo geriátrico y seguir para adelante. Los powerpoints son, creo yo, el alzheimer de la era digital.
—¿Cómo está tu tía abuela Berta? —pregunta alguien.
—Ahí anda, mandando gatitos musicalizados a todo su listado de correo.
—Pobre…
En la actualidad, los viejos ágiles ya no son los que se anotan en la maratón de Nueva York, sino los que reconocen la diferencia entre un avi y un mkv, los que pueden adjuntarte un material zipeado, los que te llaman para el cumpleaños en lugar de mandarte una postal animada.
En el periodismo ocurre igual. Hay maestros enormes en las redacciones (padres, referentes, próceres) pero solo unos pocos viven el cambio con el alma. En esa diferencia hay dos grupos: los que hacen periodismo viejo (la mayoría) y los que mantienen el espíritu del viejo periodismo, pero con las nuevas herramientas.
Enrique Meneses es el mayor exponente del cambio. Nació en Madrid en octubre de 1929 y revolucionó el periodismo. Hizo fotos imposibles y crónicas bestiales. Y hoy sigue en activo, desde Flickr, desde su blog, desde su twitter.
Las siguientes páginas son un homenaje a nuestros padres, a nuestros referentes, a nuestros próceres. Y, especialmente, a Enrique Meneses, periodista.

Tras leer Enrique Meneses, un flash, de José Perdomo.
—Enrique Meneses es uno de los últimos periodistas de la vieja escuela que siguen vivos.
—Y activos, con ochenta y pico de años —me dice el Jorge.
—Es un prócer. Sobre todo ahora, que la mayoría de los diarios se hacen desde los escritorios.
—La ausencia de un periodismo como el de Meneses debe ser una de las razones por las cuales la gente está cada vez más lejos de los medios.
—Suena a definición geométrica -le digo—, pero es real. Confiamos mucho más en la palabra de alguien cercano que en lo que nos cuenta la prensa, que en el fondo ya es un brazo de la publicidad. Si Bernardo Erlich me dice “no te pierdas esta película”, yo la miro. Si me lo dice un diario me olvido enseguida. La recomendación boca a boca volvió a ser importante. ¿Qué puede valer más?
—Vale mucho porque no es un boca a boca cualquiera -me dice el Jorge—. Es un boca a boca con karma. Le creemos a Bernardo cuando nos recomienda una película, porque ya otras veces acertó. Me gusta que el karma ya no sea una palabra religiosa, sino más bien matemática. El algoritmo le da sentido. El karma es el prestigio de las personas.
—Meneses tiene un karma impresionante —le digo—. Viajó muchísimo y vivió en un montón de países. Eso quiere decir que lo respalda un archivo enorme, en distintas lenguas, sin manchas. ¿Sabías que cuando era joven atravesó África de punta a punta, detrás de una mujer nilótica?
—¿De un robot?
—No, pajerto. Los nilóticos son una etnia. En realidad son un grupo de etnias africanas. Parece que las mujeres nilóticas son altas, delgadas y hermosas. El asunto es que, cuando era joven, Meneses vio a una chica nilótica en la foto de una revista y se cruzó todo el continente africano para encontrarla.
—¿La encontró? —preguntó el Jorge.
—¡Qué sé yo! Esa es una pregunta que me haría mi mujer. No sé. No me importa.
—A mí sí me importa.
—¡Yo no sé ni siquiera si la historia es verdad! —me enojo— Pero si es verdad Meneses la debe tener documentada, porque el archivo de toda su vida se puede contrastar con sus fotos y sus crónicas periodísticas. Ahí está todo. Andá y fijate.
—Estuvo con Fidel y el Che Guevara en Sierra maestra, estuvo presente en el knockout de Cassius Clay a Sonny Liston (el que vimos en el episodio de Mad Men: The Suitcase). Estuvo en todos lados, y tiene pruebas.
—Todo lo contrario a Henry Darger —le digo—, que produjo toda su obra recluido en una habitación, sin mostrársela a nadie, hasta el día de su muerte.
—Dibujó y escribió para él solo, sin pensar en nadie —me dice el Jorge.
—¿No son, Meneses y Darger, dos extremos opuestos?

En realidad, la pregunta es: ¿creamos para nosotros o para los demás? Con la mano en el corazón, yo no sé para quién escribo. Me gusta decir que lo haría igual si nadie me leyera, pero es una licencia poética. No sé si lo digo de verdad. Debe ser una de mis muchas mentiras piadosas. Pero cuando pienso en Kafka, que al borde de la muerte pidió que se quemara toda su obra, o cuando pienso en Henry Darger, que escribió y dibujó durante cincuenta años en una habitación, de espaldas al mundo, me siento mejor. Sospecho que, en algún punto, la mentira piadosa puede ser verdad. Quizá, en el fondo, hacemos lo que hacemos por una obsesión, y que de verdad no nos importa para quién lo hacemos. La historia de Henry Darger —el más extraño artista norteamericano de todos los tiempos— fue una de las primeras crónicas que pensamos para este número de Orsai. Hablar sobre Darger es necesario, porque de ese modo nos recordamos (a nosotros mismos) que el arte de la comunicación no precisa de interlocutores. Que puede ser un arte puro.
Darger nació y murió en dos abriles (el de 1892, y el de 1973). En medio de esos dos abriles vivió ochenta años de anonimato absoluto. Nadie lo conoció en vida como escritor ni como ilustrador. Lo trataban en el barrio, en un suburbio de Chicago, como al viejo vestido de vagabundo que trabajaba en la limpieza. Era un tipo destrazado, mugriento, con unos anteojos culo de botella que ataba con cinta adhesiva en el marco, para que no se le cayeran de la nariz. Vivía en una casa de alquiler y no hablaba con casi nadie. Los dueños de esa casa, Nathan y Kiyoko Lerner, decían de él que nunca hacía ruido y que pagaba el alquiler a término. Vivió en esa casa pequeña cerca de cuarenta años.
Tan poco ruido hacía Darger, que nadie se dio cuenta cuando murió. Los caseros, Nathan y Kiyoko, descubrieron el cuerpo frente al televisor unos días después. Llamaron a una ambulancia para que se llevaran al muerto y se dispusieron a arreglar la casa para nuevos inquilinos. Y entonces encontraron la habitación del fondo con llave. Y forzaron la puerta. Allí se toparon con una obra monumental: un manuscrito de 15.143 páginas titulado La Historia de las Vivians. Una novela fantástica, acompañada por centenares de acuarelas y dibujos, en donde unas niñas de ocho años (todas con penes minúsculos) son perseguidas y torturadas por soldados glandelinianos, en una especie de rebelión de niñas esclavas. Todo ocurre en un sitio al que Darger bautiza como Reinos de lo Irreal.
Cuarenta años escribió y dibujó ese hombre, en secreto, aquella historia demencial. No. No debe decirse en secreto, sino más bien de espaldas. Si Nathan y Kiyoko Lerner, sus caseros, no hubieran tenido la gentileza de entregar esa obra al mundo, difundiéndola, no sabríamos nada de Henry ni de la mayor creación de arte marginal de la que se tenga noticia.

Tras leer El cielo de Henry Darger, de Agustin Fernandez Mallo.
—Me hubiera gustado un poco más de profundidad en el texto de Fernández-Mallo. Menos Tenerife y más Darger como artista outsider.
—A mí me encantó —me contesta el Jorge—, le veo los hilos, es verdad, creo que usó un par de textos inéditos para rellenar, pero el relleno me gusta, me dejó la cabeza llena de imágenes.
—Una vez el Colorado Ulmer me dijo que le encantaría ser un artista outsider. ¡Qué hombre pelirrojo! Los artistas outsider tienen algún tipo de trastorno psíquico, jamás estudiaron para hacer lo que hacen. No pueden parar de hacerlo.
—Yo cuando sea grande también quiero ser un artista outsider —me dice el Jorge.
—Decir “quiero ser un artista outsider” te convierte automáticamente en un idiota.
—Y a vos en puto.
-Un tipo me mandó un mail el otro día —me dice el Jorge—. Escuchá: “Quisiera indicarles que he escrito una de las diez novelas más extensas en lenguaje occidental, y me gustaría que pongan una noticia sobre esta cuestión cultural”. Firma J.M.M. Caminero.
—Pasale el dato a Fernández-Mallo —le digo—. Agustín también es-cribió sobre otros artistas marginales. Todos tienen historias increíbles. ¿Sabés algo de un tal Daniel Johnston?
—Ni idea —me dice el Jorge.
—El tipo nació en la década del sesenta, en California, y todavía está vivo. Hay un documental sobre él que se llama The devil and DJ. Aunque te aburran los documentales, a este tendrías que verlo. Daniel Johnston es músico, pintor de culto y enfermo mental. Grabó como treinta discos y millones de canciones en casetes sueltos, una detrás de otra.
—¿Más que Calamaro?
—Muchas más. Hace años que no sale de su casa, en Houston. Vive rodeado de papeles, dibujos y pilas de cómics. Fuma como un es-cuerzo. Si quitás lo de los comics, la vida del tipo es muy parecida a la tuya.
—No hace falta que insultes.
—¿No querías ser outsider? —le digo—. Ahora Johnston es un artista de culto. Un día de 1992 Kurt Cobain apareció en la tele con una camiseta que decía “Daniel Johnston”. A partir de ahí se hizo conocidísimo. La MTV le dedicó un programa especial, y ahora una cantidad de músicos conocidos lo admiran y se refieren a él como un genio de la pureza.
—Todos los locos son yanquis.
—No. Hay uno que se llama Ferdinand Cheval y es de acá nomás, de Francia. Tuvo una locura del mismo nivel que la de Darger, salvo que a Cheval le pegó para el lado de la arquitectura. Vivió en un pueblo francés, Hauterives, hasta las primeras décadas del siglo pasado. Era cartero. Un día de trabajo normal caminaba por la calle y se encontró una piedra. La levantó, la miró y se dio cuenta de que esa piedra era la primera de su futuro palacio. Durante los treinta y tres años siguientes se dedicó a construir lo que él llamó «el Palacio Ideal». Aprovechaba su ronda de cartero para meterse piedras en los bolsillos. Ver una foto del castillo terminado impresiona. Andá a Google y buscalo, te vas a caer de culo. De ser el cartero de pueblo, Cheval pasó a ser el loco del pueblo. Ahora el Palacio Ideal es un centro turístico que visitan miles de personas por semana. La mayoría de las familias del pueblo, de un tiempo a esta parte, viven gracias a la obra monumental del loco Cheval. ¿Sabés qué estoy pensando?
—Sí. Que nos tendríamos que comprar un pueblo, ¿no? —me dice el Jorge.
—No, pajerto. Que hay algo en común entre toda esta gente: vivieron encerrados en su cabeza, y hacían lo suyo sin pensar en nada.
—Una vez, salvando las distancias, me encontré con un pibe así.
—¿Con quién? —le pregunto.

Fue hace cinco o seis años, mientras navegaba sin rumbo por internet. Me encontré de casualidad con un chico español que tenía un blog desquiciado. Se llamaba Rafa Fernández y trabajaba en una discoteca de Canarias. Fue la primera vez que leí literatura de verdad nacida en la Red. Este chico escribía cada noche unos Diarios secretos de sexo y libertad con el seudónimo de Sigfrido. Madre muerta en la infancia, padre abandónico, masturbación temprana. Me sentí, al leerlo, como los caseros de Henry Darger cuando encontraron el cuerpo del viejo, su obra escondida. Estuve toda una madrugada leyendo los textos de Rafa. No pude parar. Al terminar, la noche del 7 de noviembre de 2005, le escribí un mail:
“Hola Rafa, te descubrí por casualidad esta noche y me senté en casa a leer alguna cosa tuya. No tenía pensado darte más de cuatro o cinco minutos de mi vida. Y cuando vi la estética de la web, reduje el tiempo a dos minutos por culpa de mis prejuicios. Todo me era ajeno: el fondo negro, la disposición de los textos, fotos de mujeres desnudas, etcétera. El tipo de sitio del que me alejo más rápido. Cinco horas después, te habías convertido en la única persona que había logrado atarme a la lectura tediosa frente a un monitor. Odio leer en pantalla, y muchas veces no entiendo cómo mis lectores lo hacen. Siempre me vanaglorié de no haberlo hecho nunca: mataste ese orgullo, uno de los pocos que me quedaban, con la entraña de un estilo impresionante.
”Voy al grano: yo ya no soy un lector, hace mucho que no puedo leer con sorpresa, porque siempre el oficio va por delante. Voy siempre buscando el truco, viendo cómo el que escribe quiere venderme la situación, observando sus pasos previos, cómo se relame cuando sabe que va por buen camino. Deformación profesional se llama. Por esa razón festejo y agradezco los pocos momentos en los que eso no ocurre, cuando el estilo es más poderoso que toda la parafenalia de la modernidad. Es tu caso.
”No apostaba ni dos pesos cuando empecé a leerte: no me gustó la presentación de la página, no me gustó el tipo de letra, no me gustó tu forma tan rara de ponerle a todo dos puntos, no me interesa el tema del que hablás; todo, Rafa, en contra. Sin embargo, horas y horas leyéndote. ¿Por qué? Porque tenés la fuerza inhumana del narrador nato, porque hay una potencia genética en tu forma de contar las cosas, algo desgarrador que trasciende el morbo, trasciende lo pornográfico, o lo moral, o lo ético; porque carecés milagrosamente del pánico intelectual de tu generación, del pijerío mojigato que paraliza y provoca que la gente escriba con un molde de corrección, o de falsa incorrección (todo es la misma mierda); porque estás más allá, incluso, de tu propia cabeza narradora.
”Es tan chato todo (el mundo, la literatura contemporánea, este progresismo de todo a cien) que un descubrimiento de este calibre me provoca alegría, mucha, y casi nada más. Deseo que escribas, que escribas siempre, y que seas joven. Brindo por eso. Hernán.”
Ahora pasaron seis años de ese correo. Nunca nos vimos en persona con Rafa, porque yo no soy muy de salir. Pero me parece muy necesario que esté acá, en el primer número de esta revista, con una recopilación de esos cuentos biográficos que, hace ya siglos, me reventaron la cabeza.

Tras leer Monstruos igual que yo, de Rafa Fernández.
—Existen diferentes técnicas masturbatorias —le digo al Jorge—. En Instrucciones para la masturbación del hijo, un texto tuyo de Orsai, decís que el chimpancé se masturba igual que el hombre, pero el hombre tiene la facultad de la fantasía privada.
—¿Eso dije?
—Eso y muchas cosas más. Fue uno de tus textos más fundamentados. Uno de los que contó con mayor trabajo de campo.
—Chiste fácil.
—No, en serio —le digo—. Rafa Fernández, por ejemplo, cuenta que se masturba mirando a las presentadoras de los noticieros. Nunca se me hubiera ocurrido. Pero él sostiene que esas chicas son ideales, porque te sostienen la mirada. Eso sí, hay que bajar el sonido del televisor, porque la periodista puede estar soltando cables de WikiLeaks, y no es muy sexy eso.
—Cuando Rafa dice (en su cuento) que su presentadora favorita se llama Letizia, se refiere, por supuesto, a Letizia Ortiz, la ac-tual princesa de Asturias.
—¿Vos decís que el príncipe Felipe, cuando se entere lo que hacía Rafa con su mujer, querrá ir a buscarlo a su casa para cagarlo a palos?
—No creo —me dice el Jorge—. Cuanto mucho mandará a la Guardia Real. Pero hay que tener en cuenta que Rafa se masturbaba con Leticia cuando todavía ella y Felipe no estaban casados.
—¡Ah, eso es otra cosa! Además —le digo al Jorge— el ranking de presentadoras para masturbarse lo ostenta una hermosura francesa que se llama Melissa Theuriau. ¿La viste alguna vez? Melissa es un auténtico fenómeno de masas en Internet. Rubia, pelo lacio, una preciosura…
—¡Claro que la vi! Millones de pajeros la seguimos diariamente en Youtube. Formamos una enorme comunidad en torno a Melissa, hacemos capturas de pantalla: Melissa con el pelo suelto, Melissa con el pelo levemente ondulado, Melissa con un vestidito apenas escotado, y lo peor: Melissa con los hombros descubiertos —el Jorge parece muy excitado—. Cuando Melissa se pone breteles, los fans estallamos.
—Qué pajero —le digo—. Pero te respeto los fanatismos. El que parece haber sido un gran onanista es Dalí. Se cuenta que una noche Gala fue al cine, sola. Dalí se quedó en su casa pensando en ella. Se excitó, se bajó la bragueta y empezó a sopapearse. Una vez desahogado, se puso a pintar un cuadro al que llamó El gran masturbador. Dicho cuadro, en la actualidad, se conserva en el Museo Reina Sofía.
—Aunque digas “dicho cuadro” y nombres al “Museo Reina Sofía”, me parece que con esta sobremesa nos estamos yendo al garete —me dice el Jorge— ¿Ahora qué viene en la revista, según la grilla?
—Ahora viene Altuna —le digo—: muchas señoritas en pelotas.

Visité a Horacio Altuna en su casa de Sitges, cuando esta edición de Orsai estaba casi definida. No tenía pensado invitarlo al número uno, sino pedirle consejo sobre ilustradores y, con suerte, seducirlo para que quisiera colaborar con sus dibujos en el número dos. Fui con miedo, porque Horacio es (además de talentoso) muy caro. Pero entonces ocurrió algo que no estaba en mis planes.
Horacio sabía un poco sobre la revista, y estaba muy interesado en el sistema de distribución y venta. Me contó sus desavenencias con la industria editorial: contratos esclavos, porcentajes ridículos, escandalosas mentiras a la hora de explicar número de ventas. Es decir: lo mismo que nos pasa a todos los que alguna vez publicamos, pero multiplicado por mil (porque Altuna es best seller, siempre). “Todas las editoriales te mienten”, me dijo, “las más honestas te roban el 20 por ciento, y de ahí para arriba”. Nos contó anécdotas muy desagradables de la industria, y nos explicó diferentes técnicas de fraude que utiliza Francia, España, Estados Unidos, Latinoamérica. “No hay manera de controlarlo”, me dijo.
Le dije que sí había maneras. Por lo menos ahora las hay. Le ex-pliqué que un autor no sólo merece ganar más del nueve o el diez por ciento que ofrecen las editoriales, sino que hoy es posible. La intermediación es un recurso de siglo veinte que sirve para defenderte del fraude. Un representante, por ejemplo, se lleva el quince por ciento. ¿Por qué? Para defenderte de las editoriales. Pero entonces los representantes necesitan que las editoriales sean deshonestas, para que su trabajo resulte necesario.
Conversamos mucho. Almorzamos, hicimos sobremesa. Sobre los postres, Horacio se hartó del siglo veinte. Renunció de palabra a todas sus editoriales en el mundo y decidió publicar su obra futura con la Editorial Orsai. Y también su obra completa, tan pronto caduquen los contratos previos con sus editoriales anteriores.
Esta página de introdcción, entonces, cuenta más que una charla con Horacio Altuna: inaugura también la Editorial Orsai, que pu-blicará únicamente a personas que admiremos mucho el Chiri y yo, y que le dará al autor el cincuenta por ciento neto de las ganancia de su obra, sin cesión de derechos ni exclusividades.
Firmamos un contrato muy divertido con Horacio cuando esta revista ya estaba en imprenta. Publicaremos un primer volumen de su Erótica entre marzo y abril de 2011. Las páginas que siguen son una muestra del primer libro autoeditado de Altuna, un hombre que se hartó del siglo veinte y ahora empieza a jugar con nosotros. En Orsai.

Tras leer Cuadernos secretos, de Horacio Altuna.
—Es muy impresionante que nos estemos convirtiendo en Editorial —le digo al Jorge—, y que además empecemos con libros de Altuna. Es como que el sueño del pibe se nos disparó a la mierda.
—A mí me pone la piel de gallina —me dice—. ¿Sabés cómo esperaba yo las revistas en las que dibujaba este buen hombre? Ya nomás conocerlo personalmente fue una de las mejores cosas de 2010. Me contó que creció en Lobos, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, más chiquito incluso que Mercedes.
—Yo había leído que, de joven, pasó un tiempo criando pollos —le informo—, pero se terminó fundiendo. Su socio en la granja lo impulsó a dedicarse de lleno a dibujar. Desde 1965 el tipo no hace otra cosa.
—Habría que hacerle un monumento a ese socio de los pollos —me dice el Jorge—. Gracias a él, en parte, tenemos la galería de mujeres Altuna, el plato fuerte de su obra.
—Altuna es conocido sobre todo por eso, por sus mujeres —le digo—, pero yo creo que está un poco encasillado en el género erótico. Él no se queja, pero su obra es mucho más amplia que las páginas editadas por Playboy. Tiene guiones y dibujos muy comprometidos, muy potentes.
—El loco Chávez fue parte de nuestras vidas —dice el Jorge—, y hablaba de cosas muy profundas.
—Una coincidencia muy rara —le digo—: el loco Chávez se llamaba Hugo, igual que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Y a los dos, homónimos ya de por sí, les dicen ‘el loco’.
—Cuando estuve en su estudio, el mes pasado —dice el Jorge—, pude ver el laboratorio de donde salen sus criaturas. Espié, de reojo, algunos bocetos en los que estaba trabajando ese día, para la tira nueva de Clarín. Hablé mucho con él. Es un tipo lúcido, te mira con ternura paternal.
—Eso es porque él sabe que fue parte de tu educación sentimental —le digo.
—Es un sueño muy grande que se venga a Orsai, boludo —me dice el Jorge, emocionado como un bebé—. Además, que Altuna se pase a la autoedición es una hermosa patada en los huevos para las editoriales. ¿Cómo van a explicar, los intermediarios, que el porcentaje para el autor sigue siendo del diez por ciento, si en realidad se puede ofrecer el cincuenta?
—Este es un mensaje —digo, con voz de locutor—… para Editorial Sudamericana.
El Jorge se ríe:
—¿Te acordás cuando hicimos la presentación del libro España decí alpiste, en Buenos Aires? —me dice; yo asiento—. Llevamos a un pianista para que Laura Canoura cantara. El pianista vino de Uruguay, cobró doscientos dólares. Sudamericana me dijo que le pagara yo, que después me devolvían la guita.
—¿No pagaron nunca?
—Nunca. La presentación de ese libro la pagó el autor.
—Qué gente hermosa.
—Ni siquiera llevaron suficientes libros al teatro, para vender —me dice el Jorge—. La gente quería comprar libros, ¡libros editados por ellos!, y no había libros.
—¿Y te acordás lo que me contaste que pasó la semana siguiente, en El Ateneo? —le pregunto, para que lo cuente, a ver si se anima.

Me acuerdo perfectamente. Una semana después de la presentación de mi libro en el teatro Margarita Xirgu, Carolina Aguirre prensentaba, en El Ateneo, su libro Bestiaria. Como en su día me había invitado a escribir el prólogo, la acompañé a hablar del libro en la presentación. Ella trabajaba con Editorial Aguilar, y era el invierno de 2008. Yo estaba muy decepcionado con Sudamericana, porque después de la presentación de mi libro, y de una semana de hacer prensa en Buenos Aires, España decí alpiste no estaba en ninguna librería. Presentación al pedo, prensa al pedo.
Cuando llegué a El Ateneo, la gente de Aguilar había puesto miles de libros de Carolina, y todo el mundo que entraba compraba alguno. ¡Ah, cómo odié la falta de reflejos de Sudamericana, y su desidia! Para peor, algunos lectores de Orsai, que también estaban allí, quería comprar mi último libro… y no lo podían encontrar. Mi libro no estaba en El Ateneo, la librería más grande de Buenos Aires.
Pero lo peor ocurrió después. Cuando terminó la presentación vino alguien de Editorial Aguilar y me dio un sobre con plata.
—¿Y esto qué es? —quise saber.
—Nuestra editorial acostumbra pagarle a los que vienen a acompañar a los autores —me dijo la chica de Aguilar.
Yo pensé en el pobrecito Chiri, que vino a ayudar en mi propia presentación, con los nervios de punta. Los de Sudamericana no le habían dado ni la hora, ni un café con leche, ni una palmadita de aliento. Qué emperrado estaba yo con mi editorial aquella noche. Me dio mucha rabia ese sobre con plata que me dio Aguilar. Pero me vino bien, porque usé el dinero para pagarle al pianista de mi propia presentación.
Pienso en Carolina leyendo esto, ahora. Nunca le conté esta anécdota secreta de desencantos editoriales. En esos días, en que ambos teníamos la presentación de libros propios, nuestra única preocupación eran las papadas. Las nuestras. Lo horribles que salíamos en las fotos a causa de ser gordos.
A Carolina Aguirre la conozco muchísimo por chat y por mail, pero nos vimos solamente dos veces, esa semana de 2008. Una mañana desayunamos en un bar macrobiótico. Ella pidió seis calorías y yo pedí nueve. Nuestra conversación nunca fue literaria. Tampoco hablamos sobre blogs, ni sobre guiones. Solamente hablamos de la vergüenza que nos produce ser gordos en época de prensa. Aparecer en televisión con papada, presentando un libro. Que nos saquen fotos con papada, o de cuerpo entero. Es horrible. Es una pesadilla infame sacar libros y ser gordo.
Cuando llamé a Carolina para que escribiera en el primer número de Orsai no tenía claro qué pedirle. De hecho, le di libertad absoluta. Y ella me dijo que no podría escribir para este número porque estaba en el proceso de arrancarse medio estómago para ser flaca de una vez y para siempre. Me dio mucha envidia su decisión: yo no podría, me dan mucho miedo los quierófamos. Le pedí, entonces, que me contara el proceso. Que nos explicara, a todos los gordos del mundo, cómo es eso de entrar a un hospital siendo una persona y salir de allí, dos días más tarde, siendo otra.
La respuesta, como todas las respuestas de Carolina Aguirre, es un texto precioso.

Tras leer Espejito, espejito, de Carolina Aguirre.
—Bestiaria es un blog de prototipos femeninos —me dice el Jorge—. Carolina escribe sobre mujeres, las clasifica de acuerdo a sus rarezas.
—Cuando estuviste en la presentación de su libro, leíste un cachito del prólogo. Dijiste —le leo—: «Este libro carga con la posibilidad de que sea confundido con otro trabajo femenino. ¡Dios no lo permita! ¡Este libro es para nosotros, no es para ellas! Lo ha escrito una mujer con problemas de personalidad, con desorden hormonal, con las rodillas llenas de cascaritas. A este libro lo ha escrito, señores, una varonera».
—La puta verdad.
—En Orsai también te pusiste a clasificar mujeres. Lo hiciste en un post que se llamó Las varoneras. Muchos se calentaron, te lo hicieron saber en los comentarios, sobre todo hombres.
—Todos españoles.
—¿Te acordás cómo empieza ese texto?
—Claro. Yo digo que cada vez que detienen a un montón de etarras, me levanto temprano y me compro todos los diarios, porque siempre aparecen las fotos de los terroristas, y la mitad son mujeres. Y yo creo que no hay mujer más linda en todo el mundo que las chicas de ETA. Son igualitas, en el mejor sentido de la palabra, a lo que en la adolescencia llamábamos “las varoneras”.
—Dice Interior —le recuerdo al Jorge—, en uno de los comentarios a ese post: “Ni machistas, ni feministas, ni varoneras, ni superminas, ni asesinas, ni putas, ni nada: las que a mí me gustan son las tetonas”. Yo creo que es la mejor forma de cerrar esta discusión.
—Hay un vasco que se llama José A. Pérez. Tiene un blog excelente: Mi mesa cojea. “ETA empezó combatiendo el régimen franquista para combatir luego el régimen democrático, lo que indica que su problema era con los regímenes”, escribió ahí.
—Viene al caso —le digo.
—En uno de sus post clasifica a las cinco etarras más sexys. Son las siguientes: en el puesto número uno, Yoyes. Asesinada en 1986, es un mito sexual para toda una generación de vascos. En el segundo lugar Araitz Amatría, pamplonesa pelirroja de 27 años con aspecto vulnerable y ojos azules. El tercer puesto es para María Lizarraga, larga melena, pálido rostro y carnosos labios. En la cuarta posición Saioa Sánchez, un caramelo de fresa con corazón de amosal. Y en el último lugar Leire López, una vasca que según el señor Pérez no es particularmente guapa, además de tener un “peinado que le sienta como un tiro”. Pero lo bueno de ella es que rezuma la erótica del poder. Puro fuego vasco.
—¿Cómo caen en España esos chistes sobre ETA? —le pregunto.
—Para el orto. En España odian esos chistes. La televisión y la prensa son muy solemnes con el asunto: hay muchas heridas abier-tas. Se habla del tema como pisando huevos.
—Ah… Si los españoles tuvieran Crónica TV —fantaseo.

Mi primera relación informativa con ETA fue a través del canal de cable Crónica TV. Es decir que en mi cabeza ETA es un espectáculo lejano y sangriento. No me cambió esa visión cuando me vine a vivir a España, ni siquiera ahora, que llevo diez años en este país. Los disparates de ETA, los estallidos, incluso su decadencia, siguen ocurriendo muy lejos. De algún modo egoísta, o torpe, lo sigo viendo a través de Crónica.
Ese canal de cable argentino (Crónica TV) es, por decirlo de un modo suave, una cadena muy intensa y espectacular. En 1997, cuando ocurrió la muerte del concejal vasco Migue Ángel Blanco a manos de la banda armada, Crónica TV transmitió dos días seguidos en directo con una cuenta regresiva en pantalla. ETA había puesto día y hora a la muerte de un hombre y, en Argentina, se vivió aquello como un partido de fútbol con final incierto. Aquella no fue la primera vez que escuché hablar de ETA, por supuesto, pero sí la primera en que sentí la presión de una muerte en directo. Y tras el asesinato del concejal (que ocurrió de un tiro en la cabeza, a la hora estipulada) los argentinos observamos, también en vivo, a los españoles salir a la calle con las manos en alto, las palmas al aire. Hartos de violencia.
Años después, ya viviendo en Barcelona, no logré nunca leer nada con objetividad sobre este grupo extraño de separatistas. Es complicado escribir o explicar las cosas con el dolor a cuestas. Y en España el dolor viene primero, siempre. La información es un arrastre del llanto. Un eco dudoso. Nunca pueden ser objetivas las noticias que se dan en el entierro: ni sobre el muerto, ni sobre aquello que lo mató.
Los medios de Gran Bretaña no le llaman a ETA ‘grupo terrorista’, como sí hacen los medios españoles, sino ‘grupo separatista’ y a veces también ‘banda armada’. Ambas fórmulas, a primera vista, le parecen al lector español una ofensa, como si los ingleses —adjetivando con demasiada suavidad— no condenaran con firmeza los atentados. Como si al anteponer la palabra ‘separatista’ estuviesen de algún modo siendo permisivos respecto de las razones de ETA para atentar. En España (en la íntegra prensa española) no hay matices en este punto. No hay razones. No hay porqué. Les duele tanto tener ese quiste vasco desde hace ya cincuenta años, les humilla tanto no haberlo derrotado a tiempo, que son incapaces de ser objetivos. Es decir: son incapaces de actuar como prensa.
Por eso elegimos a José A. Pérez para que nos hable de este asunto. José es humorista, un gran humorista. Y también es vasco. Y sobre todo es joven, el autor más joven de este número de Orsai. Su crónica sobre el conflicto vasco, sin embargo, no es humorística, ni tampoco es juvenil. Es únicamente muy vasca. Es (si algo debe ser) un intento de hablar con el dolor adormecido. Una corresponsalía para latinoamericanos, de alguna manera. Una forma de que podamos entender la historia sin las estridencias del dolor.

Tras leer Cielos de plomo, José A. Pérez.
—A veces me fumo un cuete —me dice el Jorge— y me pongo a ver ETB, el canal vasco. Te lo recomiendo muchísimo. Cerrás los ojos y escuchás a un japonés hablando en ruso. Abrís los ojos y el que habla es el Vasco Goitía, el que tenía la imprenta en la 29 y 12.
—Un flash —le digo.
—Y lo más loco es que, a la hora y media de mirar eso, empezás a entender lo que dicen.
—Mentira —lo peleo—. El porro que te hace creer que entendés. Al euskera no hay por dónde agarrarlo. Y no lo digo yo: hay un tipo que se llama Ioannis Ikonomou; es un traductor que habla alrededor de cuarenta idiomas. Aprendió el amhárico en tres días, por ejemplo, porque le gustó la comida etíope. Pero cuando se sentó a estudiar euskera no pudo. Le resultó impenetrable.
—Mis amigos vascos dicen que no es para tanto. Que la gente no tiene ganas de aprenderlo. “Yo, que soy vasco”, decía Unamuno, “llevo toda mi vida enseñándoles a ustedes la lengua española”.
—En los años cincuenta, Orson Welles filmó una serie de documentales para la BBC. Uno fue en Euskadi —le cuento al Jorge—. En un fragmento, una pareja de campesinos vascos le propone a Welles que aprenda a hablar Euskera. Orson se ríe: “es muy difícil”, les dice, “ustedes los vascos hablan una lengua propia y extraña”.
—El euskera es un misterio. Nadie sabe de dónde salió.
-Según ellos, Adán y Eva eran vascos. Vascos puros. Estaban ahí antes de que llegaran otros europeos.
—Nunca jamás en la reputísima vida comí como en el País Vasco. Chuletón de buey, merluza a la koxera, txangurro o purrusalda. ¡Qué pueblo más hermoso! —me dice el Jorge, emocionadísimo— Cientos de bares llenos de pintxos, tortillas y gente hermosa que, después de tomar una copas, se va a levantar piedras gigantes, o se cita en el monte para ver quién aguanta más tiempo cortando troncos con hachas filosas y pesadas. ¡Ah! ¿Cuándo me llamará de nuevo ETB para trabajar con ellos?
—Eso, lo de las hachas, lo vi en una película de Julio Medem que se llama Vacas.
—Claro, Medem es de San Sebastián.
—Y dirigió La Pelota Vasca, otro documental.
—Ese sí que lo vi —me dice el Jorge—. La peli muestra, a través de testimonios, el sufrimiento de la sociedad vasca ante la violencia. Pero fue maltratado por los medios y por muchos españoles. Probablemente en algún momento se pueda ver de otra manera. Es maravilloso.
—Según José A. Pérez están apareciendo los primeros rayos de luz en la sociedad vasca después de cincuenta años de nubarrones. Puede ser que las nuevas generaciones sean más sensatas en sus revoluciones.
—No creo que en este siglo las revoluciones sean colectivas ni monumentales —me dice el Jorge—. Son más bien chiquitas, de adentro para afuera. ¿Sabés en quién pienso? —me pregunta.
Lo miro.
—Pensás en Albert.

Pienso en Albert por lo menos una vez por día, desde que empezamos a fantasear con esta revista.
—Fue muy duro para mis padres permitir mi felicidad —dice Albert Casals, con 16 años, en una entrevista antigua—. Agradezco que se hayan esforzado tanto en no ayudarme, en no decirme: “Esto no puedes hacerlo porque vas en silla de ruedas”.
Con Chiri descubrimos la existencia del personaje (y de su historia) cuando la aventura de Orsai en papel ya estaba más o menos clara. Durante varias sobremesas, Víctor Correal y Adrià Cuatrecases (responsables de la dirección audiovisual de Orsai) nos hablaron de este chico catalán de menos de veinte años que, con su silla de ruedas a cuestas, tenía ganas de dar media vuelta al mundo, sin dinero, solo por el placer de viajar sin lastres. Porque sí, porque tenía ganas.
Nuestros amigos nos contaban la historia con pasión. Nos explicaban que Albert ya había hecho varios viajes de prueba, y que ahora comenzaría el gran viaje. Chiri y yo escuchábamos la historia y nos gustaba, pero no nos emocionaba más que otros asuntos parecidos. Pero entonces Víctor y Adrià, de una manera sutil, nos mostraron un video, para que viéramos a Albert en movimiento, para que lo escucháramos hablar.
—¡Es que no hay nada que yo no pueda hacer en mi silla! —dice Albert en un video- Subo, bajo, entro, salgo, he atravesado selvas y playas, he viajado por Francia, Italia, Grecia, Alemania, Escocia, Tailandia, Malasia, Singapur… La silla es más ventaja que inconveniente: la gente te pregunta qué te pasa, de dónde vienes, y así haces un montón de amigos.
Vimos entonces, un día, a Albert en movimiento y supimos que el chico, y su historia, tenían que estar en esta revista. Ya publicamos en el blog imágenes de Albert en movimiento, porque el lector debería conocer al personaje antes de adentrarse en las próximas páginas. El video está en todas las versiones electrónicas de la revista, incluido este enlace: orsai.es/n1/albert. Y hay que verlo porque Albert es, sobre todo, su voz y su rostro en movimiento.
Ahora, mientras el primer número de Orsai sale a la calle, Albert ya empezó su viaje. Víctor y Adrià le dieron cámaras y micrófonos, para que podamos seguir contando esta historia.
Fue bueno empezar nuestra aventura de revista de la mano de Albert. En medio de nuestra pequeñísima locura, conocimos a este chico que viajaba por el mundo con una silla de ruedas y sin plata, y que decía que había que hacer en la vida solamente lo que nos diera la gana. La primera vez que vi a Albert en movimiento tuve ganas de llorar, y después, casi enseguida, quise que Nina viera el video y que escuchara la historia. No hay una historia mejor que esa. No hay una educación más afortunada.
—¿Qué es mejor que no realizar mis sueños? —se pregunta Albert— Cuando haces lo que de verdad quieres, el universo entero conspira a tu favor. Mira alrededor y decide: tú puedes elegir vivir triste o contento. Yo elijo la felicidad. No veo entre nosotros razones para ser infeliz.
De una forma natural, Albert llegó para decirnos que todo, cualquier cosa, es posible.

Tras leer La media vuelta, Episodio 1, de Adriá Cuatrecases.
—Ojalá a la edad de Albert se nos hubiera ocurrido comprobar quién vivía en las antípodas de casa —le digo al Jorge—. Me hubiera gustado golpearle la puerta a nuestro señor de abajo: algún chino de la China agrícola.
—Un chino silvestre —me dice el Jorge.
—Pero por entonces, cuando teníamos dieciséis años, nuestra aventura más grande fue haber ido a la Patagonia argentina de mochileros. Fue la primera vez que respiramos libertad total.
—Viajamos en tren, hicimos dedo…
—También fue la primera vez que nos robó un chileno borracho y que dormimos a la intemperie, al lado de un cementerio como los de Tim Burton.
—Cómo gritabas, hijo de puta.
—Vos tenías una cara horrible —me defiendo—, yo me asusté de tu cara y grité, y a vos te asustó que yo gritara y te pusiste a dar alaridos. Y en un momento éramos dos descerebrados gritando sin parar, rodeado de tumbas abandonadas y montañas altísimas.
—Para los adolescentes argentinos, ir de mochileros a la Patagonia es el viaje iniciático estándar. En algún momento de nuestras vidas, todos hicimos ese viaje a dedo. Lo de Albert es otra cosa.
—Cuando le mostré a Comequechu el video de Albert —le digo al Jorge—, lo primero que me dijo fue: “este chico tiene un padre como dios manda”. Y también dijo: “Cualquier padre con un hijo con problemas de salud, tiende por lógica a sobreprotegerlo”.
—Comequechu tiene razón —me dice el Jorge—. Albert viene de una educación no tradicional. Tuvo la mejor escuela de todas. Y en eso su padre tuvo muchísimo que ver.
—“Hacer solamente aquello que te hace feliz. Como sea. Sin planes, sin dinero, y sobre todo sin miedos”. Es imposible que exista una escuela mejor. ¿Sabés quién es David Gilmour? —le pregunto.
—No.
—Es un crítico de cine canadiense, otro padre como dios manda. Su hijo Jesse era un adolescente atormentado que no soportaba la escuela. Estaba perdido, encerrado en sí mismo. Igual que yo cuando tenía su edad. El padre no sabía qué hacer, hasta que supo. “Ok, le dijo, no vayas más a la escuela. No trabajes, dormí hasta la hora que se te antoje. Lo único que quiero es que cada semana veas tres películas conmigo. Eso sí: nada de drogas, y las películas las elijo yo. Esta es la única educación que vas a recibir”.
—¡Impresionante! —se excita el Jorge.
—Así, durante tres años, padre e hijo se sentaron a ver películas, y a conversar sobre ellas. Las películas pueden ser una fuente de educación impresionante. Sólo hay que saber elegir, y verlas. Esta experiencia está contada por David en un libro alucinante que se llama Cineclub. Leélo.
—El padre de Albert hizo algo parecido. Llenó de libros la infancia del hijo. Eligió la mejor literatura, la que había sido escrita para él. Y compartió con Albert lo mejor que tenía.
—A mí Julia me pide cuentos, cada vez más, y ya no sé qué más leerle —le digo—. La educación temprana es importantísima. ¿Viste qué densos nos ponemos con eso, de viejos?
—Sí.
—¿A vos Nina cada cuánto te pide cuentos?

Nina me pide cuentos todas las santas noches. De los tres a los cinco años le leí casi todos los clásicos breves, pero un día mi hija creció y descubrí que los dos nos quedábamos dormidos por la mitad. Entonces aposté más fuerte y releí para ella, en voz alta, algunos cuentos de Orsai en los que yo mismo soy un niño. Le gustaron mucho esos cuentos, porque los cree. Cree que Chichita me pegaba con una chancleta, cree que yo le robaba plata a mi abuela para comprar figuritas. Cree que hay un personaje en mi infancia que se llama Chiri. Cree que una vez pusimos triste a una vieja con una broma telefónica.
Cuando los hijos de Chiri vienen a cenar a casa, me preguntan siempre sobre los cuentos que su padre les narra por la noche:
—Jorge —dice Lucio, el hijo de Chiri— ¿es verdad que una vez mi papá y el Negro Sánchez se pelearon con un tipo mientras vos saliste corriendo como un gordito cobarde?
—¡Por supuesto! —contesto yo, sin saber de qué me está hablando la criatura, y descubro así que mi amigo también le cuenta sus propios cuentos a sus hijos.
Con Chiri tenemos problemones para encontrar buena literatura infantil. A muchísima gente de nuestra edad, y con hijos chiquitos, le pasa lo mismo. Los chicos nos piden cosas a la noche y terminamos siempre contándoles anécdotas de infancia. Pero no podemos seguir así, porque se nos acaban. ¿Qué leerles entonces? ¿O qué darles a leer cuando crezcan un poco? No queremos que de grandes sean lectores de best-sellers en verano, queremos que sean lectores de invierno, como nosotros.
Hace algunos años Natalia Méndez, una lectora de Orsai a la que no conocía, me mandó algo que guardo con reverencia: la viejísima página de una revista infantil en la que me publicaron el primer chiste de mi vida, en letras de imprenta. Me causó mucha conmoción verme allí y, sobre todo, recordar el día que recibí por abajo de la puerta de casa aquella revista, y lo que ese gordito de once años sintió entonces: unos deseos irrefrenables de escribir chistes y que alguien los publicara.
Gracias a ese regalo intempestivo de Natalia, en forma de adjunto escaneado, supe muchas cosas sobre ella; nos hicimos amigos de mail, nos escribimos cada tanto. Un año después la conocí en Buenos Aires y confirmé las sospechas de los muchos correos: Natalia es una apasionada de las primeras literaturas, porque sabe como nadie que allí, en esa época de la infancia y la juventud, es donde el ser humano se forma como lector, o no se forma.
Le pedimos a Natalia Méndez, entonces, que es la persona que más sabe del asunto en el mundo, que nos asesore. ¿Cómo se elige un buen cuento infantil, por dónde se empieza, qué hay que leerles a los hijos? ¿Qué no hay que leerles nunca?

Tras leer Sugerencias para futuros lectores, de Natalia Méndez.
—¿Cómo perdió la mano René Lavand, el mago del que habla Natalia al principio de su texto? —me pregunta el Jorge.
—A los nueve años —le digo—. Le quedó el brazo abajo de la rueda de un carro, en el corso de Tandil. Perdió la mano derecha. Y poco después del accidente, con su única mano, se puso a practicar cartomagia. Sin parar.
—Qué hermosura de historia —me dice el Jorge.
—De chico René ya sabía que quería ser mago, quería leer, aprender cosas nuevas. Pero no había libros para él. Todos los libros de magia estaban pensados para magos con dos manos.
—¿Cómo hizo?
—No tengo idea. Pero lo cierto es que con el tiempo ese nene se convirtió en el mejor mago del mundo. No es Copperfield el mejor, como dicen los yanquis: Copperfield tiene dos manos.
—Cuando veo a René Lavand en Youtube me olvido que le falta una mano. Su magia pasa por otro lado. Además tiene la virtud de ser un gran narrador de historias. Y la capacidad de dejarte con la boca abierta al final de cada truco, como pasa con la buena literatura. La historia de Lavand parece sacada de un cuento de Dickens.
—Hay libros alucinantes para chicos —le digo—. En la librería de Luján yo vendía mucha literatura infantil.
—Mucho Harry Potter, imagino.
—También. Pero no dejan de ser un misterio los libros De Harry Potter, porque no son tan fáciles de leer. Sin embargo los pibes se los devoran.
—Es malo insistir para que los chicos lean —me dice el Jorge—. Si nosotros somos lectores es porque nuestros padres nunca nos obligaron a leer.
—Un dato para ilustrar esto: algo que le pasó a Juan Villoro de chiquito. Juan es hijo de intelectuales, ya sabés, pero así y todo, cuando era chico, nunca le leyeron ni le regalaron libros infantiles.
—Yo leí en alguna parte que, en su infancia, el papá de Villoro había traducido El Principito para un periódico mexicano, pero Juan se enteró de eso muchos años después, de grande, cuando ya era un lector voraz.
—En casa de herrero cuchillo de palo.
—¿Te acordás de Hoy temprano, el cuento de Pedro Mairal? Ese cuento habla de un viaje a la infancia, al paraíso perdido. Es una historia muy breve en la que pasan los años sin que te des cuenta. Magia pura. De esa que pide Natalia para los buenos cuentos.
—Hoy temprano se lee con la boca abierta —me dice el Jorge—. Y mientras lo vas leyendo te imaginás a Pedro, borracho como en Madrid, diciéndote al oído, el muy puto: “no se puede hacer más lento. O quizá sí. Quizá se pueda hacer más lento”.
—Y lo querés cagar a palos.

Pedro Mairal nos hizo pegar el susto más grande del mundo el 20 de noviembre pasado, justo el día en que todos los autores debían entregar su material para este número de la revista. En esa fecha horrible, donde uno más quiere que el universo sea un sitio controlado y sin percances, Pedro nos mandó un mail y nos dijo que no había podido escribir nada.
“Queridos Hernán y Chiri: no voy a poder escribir el artículo que les prometí para Orsai. Les pido disculpas. Sé que habíamos quedado que se los mandaba el 20 de noviembre pero hoy es 18 y todavía no escribí una línea”.
El mail era una larga explicación que empecé a leer con una mezcla de odio y tristeza. Sentí pena por la revista (que sin Pedro sería sin duda otra cosa) y una bronca in crescendo hacia Mairal, porque tener a Pedro era una certeza desde que empezamos a fantasear con esto. Lo odié porque un mes antes nos habíamos encontrado los tres en Madrid (Chiri, él y yo) y lo habíamos emborrachado con whisky caro para que nos dijera que sí a cualquier propuesta. Y entonces nos dijo que sí, y comimos y bebimos y nos olvidamos del mundo, y tuvimos una de esas conversaciones que solamente tienen los amigos cuando ya son muy viejos y se conocen de sobra.
Muy raro ese almuerzo, porque Pedro y yo nos conocimos entonces, en ese restaurante. Nos vimos las caras por primera vez el 12 de octubre de 2010. Pedro y Chiri se conocían; yo fui eso que casi nunca soy: el amigo en común. Y sin embargo parecíamos todos como chanchos. Hablamos de cosas con mucho sentido esa tarde: fútbol, literatura, comida, muchachitas en flor. Los cuatro grandes temas. Y nos fuimos todos borrachos, cada cual a su casa.
El mail de Pedro, tan a última hora, nos partió al medio. Se lo empecé a leer a Chiri con mucha congoja, mientras él abría su portátil para leerlo por su cuenta. Le leí y le leí el principio de ese mail que parecía no terminar nunca, y entonces Chiri me dijo:
—Qué excusa más larga.
Y ahí, solo ahí, me di cuenta que era un mail de cuatro mil palabras. Me di cuenta que su texto para la revista, su participación en el número uno, era un mail.
Casi nos hace morir de un susto y lo que logró, en cambio, fue producirnos una de las experiencias narrativas más lindas de nuestras vidas.
—Ah —me decía Pedro horas después, hablando por Skype—, cuánto hubiera dado por estar ahí, viéndoles las caras cuando pensaron que no escribía. ¿Sabés qué? En realidad empecé a escribir, el 18 de noviembre, realmente un mail en donde te pedía perdón… Pero embalé, me sentí libre en la excusa, y seguí de largo.
El texto de Mairal es un manifieso generacional impostergable. Sobre todo por lo espontáneo del planteo y sus entrañas. Para mí, en lo personal, la revista entera valen las próximas diez páginas. Hay tanta verdad ahí dentro, tanta valentía por parte de Mairal, que me saco el sombrero cada vez que leo una línea.
No esperábamos menos de él. Susto incluido.

Tras leer Un mail, de Pedro Mairal.
—Cuando Pedro dice “no puedo escribir más” —me dice el Jorge—, sé exactamente de lo que está hablando. “Estoy como un Súperman que ya no puede volar porque perdió la fe. No le siento fuerza a mis palabras y estoy asqueado de pensar en mí”. Qué linda esa frase, qué sincera.
—Me acuerdo de Intensidad y altura, ese soneto de Vallejo que empieza diciendo “Quiero escribir, pero me sale espuma”…
—¡Es bestial ese soneto! —grita el Jorge— ¿Me lo leés?
—Quiero escribir, pero me sale espuma. Quiero decir muchísimo y me atollo; no hay cifra hablada que no sea suma, no hay pirámide escrita, sin cogollo. Quiero escribir, pero me siento puma; quiero laurearme, pero me encebollo. No hay toz hablada, que no llegue a bruma, no hay dios ni hijo de dios, sin desarrollo. Vámonos, pues, por eso, a comer yerba, carne de llanto, fruta de gemido, nuestra alma melancólica en conserva. Vámonos! Vámonos! Estoy herido; Vámonos a beber lo ya bebido, vámonos, cuervo, a fecundar tu cuerva.
—¡Ah, me corrí! —me dice el Jorge con acento castizo— En casos así no queda otra, querido Christian Gustavo, que irse a fecundar a la mujer del cuervo. Es duro, pero no deja de ser un desafío necesario, casi una obligación impostergable, un mandato.
—En la mitad de una crisis también podés llamarte a silencio. Pero no hasta que pase la seca, como decía José Donoso, sino llamarte a un silencio total. Permanente.
—¿Vos decís seguir la ruta de los escritores del No, de los que habla Vila-Matas en Bartleby y compañía?
—Claro —digo.
—El catalán se refiere a ellos como “los bartlebys”, por el oficinista del relato de Melville.
—Habla de Rulfo y de la muerte de su tío Celerino, de Rimbaud, de Henry Roth… Creadores que, aun teniendo una conciencia artística muy exigente, o justamente por eso, no llegan a escribir nunca. O al contrario, escriben un libro o dos y luego renuncian a la literatura.
—Espero que ese no sea el caso de Pedro —se persigna el Jorge.
—No creo. Pedro, en crisis, se puso a escribir en blogs, se desdobló en seudónimos, hizo sonetos, algunos que te erizan los pelos. Acá lo que está en crisis, en realidad, es esa imagen de escritor modelo siglo diecinueve. La literatura sigue apelando a ese formato viejo, vetusto, anclado.
—Sin embargo Pedro tiene ese look D’Artagnan que le queda muy bien.
—¿Piglia fue el que dijo que si la literatura no existiera esta sociedad no se molestaría en inventarla?
—En un cuento que se llama En otro país —me dice El Jorge—. También dijo que se inventarían las cátedras de literatura y las páginas de crítica de los periódicos y las editoriales y los cóctailes literarios y las revistas de cultura y las becas de investigación… pero no la práctica arcaica, precaria, antieconómica que sostiene la estructura.
—Es una enorme confusión, Jorgito. Fecundar la cuerva también puede significar pactar con cosas que no queremos. Pactar dormidos…
—Qué casualidad. Yo conozco en carne propia cuáles son los peligros de pactar dormido.
—Te estoy dando el pie a propósito, boludo.

La figura del intermediario existe en el mundo desde que se acabó la inocencia. Desde que perdimos la fe en los demás. Primer intermediario: el banco. En los tiempos del Renacimiento la gente pudiente ya no podía transportar dinero porque había ladrones hambrientos en los caminos, entonces los ricos que debían viajar se contactaban con un integrante de la familia Medici, que recibía el dinero en Ginebra, por ejemplo, y otro integrante de la misma familia se lo devolvía en Florencia, quedándose con un poquito. El intermediario nace y florece cuando nace y florece el ladrón. Y el intemediario sospecha, muy pronto, que necesita al ladrón para que su negocio prospere. Y más pronto todavía saca cuentas y descubre, el intermediario, que lo más conveniente es ser el ladrón.
Bancos, agencias de viaje, notarios, abogados, compañías telefónicas, gestores, editores, vendedores de alarmas contra robo, guardias de migraciones. Están porque el mundo es feo. Están porque te convencen de que nadie más que ellos te pueden salvar de la maldad del resto.
Cuando hablábamos con Altuna salió este tema. ¿Cuál es el sentido, si no, de los representantes literarios? ¿De qué me defiende mi representante? De las editoriales, se supone. De sus matufias, de sus mentiras, del robo constante, de decir que venden tres cuando vendieron siete. Pero entonces, pienso después, el representante necesita que esas editoriales sean así, para subsistir.
En 2006 escribí un cuento al que llamé El Intermediario. Fue una metáfora de la sensación de pactar por cansancio. De pactar dormido. Yo sabía que la industria me robaba, ¿quién que escribe no lo sabe? Y sabía también que era hora de contratar a un representante para que ese robo resultase menor, o al menos fuera menos vergonzoso.
De hecho, varios representantes me llamaban por teléfono para que engrosara sus filas. Cada uno me ofrecía diferentes ventajas, y en todos notaba el discurso del que te vende una alarma contra robos.
Nunca se te va de la cabeza esa sensación de desagrado, de mundo al revés. ¿No sería más fácil si el autor se comunicara con el lector, con simpleza, en lugar de todos estos túneles de mierda, con peajes sucios, en donde cada quién desconfía del resto?
En el siglo pasado resultaba imposible que el autor se comunicara con el lector. Pero ya no. ¡Qué gran noticia: ya no! En esta página le escribo a lectores que compraron una revista sin nadie en el medio, y ellos me leen con la misma sensación (eso quiero creer). Estoy escribiendo desnudo, sin representantes ni editores ni distribuidores, estoy escribiendo sin pájaro en mano ni quince por ciento volando. Aquello no era posible ayer. Necesitábamos mercachifles con corbata y sonrisas de muchos dientes.
El cuento aquel que escribí en 2006, como metáfora de inocencia, habla también de una crisis de fe. Con Chiri recuperamos la fe haciendo esta revista. La fe en nosotros como adolescentes a destiempo, pero también la fe en comunicar lo que queremos para el pedacito de mundo que nos toca. Y quisimos que la primera portada de Orsai tuviese el cuerpo y la cara de un intermediario mirándonos de frente. El mismo que hace unos años tocó el timbre de la puerta de mi casa, mientras con Cristina dormíamos, y me invitó a pactar.

Tras leer El intermediario, de Jorge González y Hernán Casciari.
—Qué bien queda tu cuento dibujado por González —le digo al Jorge—. Hasta parece un buen cuento. Vos sos medio putito escribiendo ficción, pero con ayuda te queda bien.
—Paso por alto la afrenta —me dice él—, pero una cosa es cierta: es divertidísimo trabajar con dibujante.
—¿Cómo hizo González para dibujarnos tan bien en la Comunión?
—Le escaneé una foto de esa época en la que estamos los tres: vos, Pachu Wine y yo.
—Impresionante: Pachu está idéntico.
—No sabés lo que nos costó encontrar la cara del intermediario. En un principio le había dicho a González que lo dibujara con los gestos de Gianni Lunadei…
—Que Dios lo tenga en la gloria —interrumpo.
—Pero entonces se me vino a la cabeza Željko Ivanek, nuestro actor secundario fetiche de mil series de televisión.
—Claro, Željko —grito—, el cuenco de ojos más profundo de la tele, secundario prolífico y genial.
—Pero además, escuchá —me dice el Jorge—: en casi todas las series en las que estuvo, Željko Ivanek siempre hizo de intermediario. Funcionario o abogado, por lo general.
—Es cierto. Fue todos los hombres de corbata que nos podamos imaginar. En Damages, en True Blood, en Lost, en Heroes, en Big Love… Siempre un intermediario.
—Amo a Željko, y eso que odio a los abogados.
—Una vez dijiste, en Orsai, que de todos los oficios el de abogado era el que más te repugnaba. ¿Lo dijiste de verdad, o solamente para hacerte el loco?
—Lo dije de verdad. No puedo entender cómo es posible que todos los abogados no estén presos. Sé que es una tremenda exageración, pero en el fondo, con matices, pienso eso.
—Feo prejuicio.
—Para prejuicios, el pobre Željko. Siempre papeles secundarios, siempre hombres malvados, funcionarios grises, burócratas atormentados… Nunca una alegría.
—Con esa cara, lo tiene complicado —le digo al Jorge—. De todos modos confío que llegará el día en que Željko, el eterno secundario, protagonice su propia historia. Nosotros, por lo pronto, como un acto de justicia, le damos la portada de la revista.
—Željko: el intermediario.
—¿Sabés a dónde lo querría ver a Željko? En Mad Men. No solamente porque es nuestra serie favorita, sino porque en Mad Men también está presente el tema de la intermediación. La intermediación a partir de los orígenes de la publicidad.
—Por lo menos de la publicidad tal como la conocemos ahora —dice el Jorge—. ¡Ah, la época dorada de los ejecutivos de la avenida Madison! ¡Qué serie maravillosa! Hay una magia tan rara en Mad Men.
—Es cierto: ver Mad Men es como ver a un perro tocar el piano.

La metáfora del perro tocando el piano no es de Chiri. La frase aparece en una escena de Mad Men en la que un grupo de publicistas varones, en el inicio de la década del sesenta, prepara una publicidad sobre un lápiz labial. Entonces, gran idea: los creativos reúnen a todas sus secretarias en una habitación y las dejan a solas con docenas de cosméticos, para espiar qué hacen las mujeres con el producto, de qué modo actúan, qué escogen. Ellos están del otro lado de una cámara de gesell (un espejo falso). En ese universo masculino y libreta en mano, los publicistas apuntan las reacciones de las chicas sin que ellas lo sepan. Como si las damas fuesen chimpancés, o ratas de laboratorio.
Esta escena corresponde al episodio sexto de Mad Men, una serie que cumple un objetivo alucinante, original y antropológico: explicarnos qué disparatadamente distinto era el mundo hace unos pocos años, cuando la publicidad todavía no era la lacra que es hoy. La serie enfoca el momento exacto en que la humanidad se convierte en esto que somos.
Como si fuésemos chipancés, o ratas de laboratorio, Mad Men nos pone en una habitación con espejo falso y nos observa reaccionar a los estímulos del medio. Somos como esas veinte secretarias del episodio sexto. Como esas chicas probándose lápiz labial sin saberse conejillos de indias. En esa escena, una de las chicas, sólo una de entre muchas, no se prueba ningún cosmético, ni parlotea ni ríe, como hacen las demás.
Se queda impasible, mira el cubo de la basura lleno de servilletas de papel con labial femenino, y dice en voz alta: “Parece una cesta de besos”. Los publicistas, que la escuchan, alucinan.
Más tarde, en el bar, esos mismos publicistas recuerdan la hora de trabajo de este modo:
—¿Has visto esta mañana lo que ha dicho Peggy?
—“Parece una cesta de besos”, fue lo que dijo.
—¿Te das cuenta? Ella vio el beneficio, no la característica. Mientras todas las gallinas estaban ocupadas arrancándose las plumas, Peggy vio más allá.
—Interesante…
—Fue como ver a un perro tocar el piano.
Por eso la frase. Y por eso también queremos que una crónica sobre esta serie de televisión, y no otra, esté en el primer número de una revista sin publicidad. No únicamente porque se trata de la mejor producción audiovisual de esta década, sino porque es bueno saber en qué momento empezamos a perder el norte de la honestidad editorial. ¿Qué es la publicidad, realmente? ¿Qué sentido tiene hoy, esa herramienta del siglo pasado, si ya podemos recomendarnos nosotros mismos, con el boca a boca, a dónde ir a cenar o qué zapatillas comprarnos?

Tras leer Mad Men Manía: la triple M, de Sergio Olguín.
—Don Draper —me dice el Jorge— es un vendedor de humo que se hizo a sí mismo, desde muy abajo. Encarna, como dice Sergio Olguín, la realización del sueño americano. Es un tipo que, entre otras cosas, se dedica a vender slogans y a inventar campañas publicitarias.
—Pero en el fondo Draper es otro —le digo—. Esconde un pasado oscuro. Desertó al ejército, algo imperdonable para la sociedad norteamericana, pero además usurpó la identidad de un compañero caído en el campo de batalla. En suma, Don Draper no es quien dice ser.
—No debe haber mejor entrenamiento para alguien que se dedica al negocio de la publicidad que tener la necesidad de venderse a sí mismo. Está obligado a mentir todo el tiempo, a sostener una identidad falsa. El personaje es perfecto.
—Los guiones de Mad Men están llenos de detalles alucinantes. Cada guión es una obra maestra. Todo el mérito es de Matthew Weiner.
—De un tiempo a esta parte —me dice el Jorge—, la televisión de calidad de Estados Unidos le está dando un nuevo lugar a los guionistas, históricamente relegados. El padecimiento de escribir para la industria, de ser un obrero sin voz ni voto, lo cuenta muy bien Raymond Chandler en sus cartas y ensayos reunidos en El simple arte de escribir, uno de mis libros preferidos.
—Ahora muchos guionistas también son productores —le digo—. Es más que un detalle, porque esto les permite tener control total sobre el producto. Están, de a poco, recuperando el lugar de autores. Aunque la cosa todavía sigue verde.
—De todos modos el oficio de guionista está en auge —me dice—. Hay escuelas, maestrías, seminarios y clases magistrales de guiones. Hay cursos online y cientos de libros sobre la materia. Los chicos, ahora, quieren ser guionistas. El oficio está lleno de glamour.
—¿Sabías que, antes de ser un tipo exitoso, a Matthew Weiner lo mantenía su mujer mientras él únicamente se dedicaba a escribir?
—No tenía idea —me dice el Jorge—. Yo siempre quise que me pasara algo parecido, pero Cristina no quiere saber nada.
—Los manuales de guión deberían aconsejarte que te cases con al-guien que sea capaz de trabajar por los dos. Y que no se queje.
—Está claro que Weiner tiene su propio manual del oficio. Primero por su forma tan heroica de sobrevivir escribiendo, y segundo por el resultado de su trabajo. No existe una escuela que te enseñe a escribir una obra maestra. No hay manuales de guionistas para eso. Un escritor se hace a sí mismo, como Draper.
—Se están cayendo las máscaras, Jorgito. Estamos en tiempos de verdades. Y una de esas grandes verdades es que se acabaron las recetas.

Desde chiquitos, con el Chiri intentamos hacer guiones para la televisión, e incluso para el cine. Somos horribles, no nos sale nada bien. La primera vez fue a los quince años, para la televisión de Mercedes. Lo seguimos intentando hasta los veinte, siempre con productos lamentables. Nuestro último intento fue hace dos años. Tampoco funcionó. Nunca funciona. Nos divertimos mucho en el proceso (quizá por esa razón lo seguimos intentando) pero los resultados finales nunca nos convencen.
Descubrimos bastante temprano que no sabíamos escribir guiones. Pero fue hace muy poco que entendimos porqué no sabemos hacerlo. El guion, por lo visto, es un trabajo en equipo, y el guionista no decide nada. Odiamos no decidir. Nos resulta insoportable ir a ciegas, no saber nada sobre el futuro de la obra, o saber únicamente que dentro de unos meses esas líneas escritas serán retocadas por otros.
Hay una manera —rápida, sencilla— de saber que uno no sirve para algo: y es reconocer rápidamente a los que nacieron para eso. Nosotros no nacimos para escribir guiones, aunque nos hubiera encantado hacerlo. No somos personas visuales, sino parlamentarias. Podemos ser dialoguistas, por ejemplo, pero de un modo espontáneo, nunca yendo por detrás de una estructura. En cambio, vemos a Sergio Barrejón, un amigo que sí sabe, que sabe mucho de escribir guiones, y nos damos cuenta enseguida de nuestras limitaciones.
Sergio intentó muchas veces aconsejarnos; leímos muchísimas palabras suyas, pero es en vano. A pesar de nuestra negación, le pedimos consejos siempre. Pero Sergio no es hombre de consejos, sino hombre de acción. Madrileño, y de nuestra edad, se convirtió con mucho talento en uno de los guionistas más exitosos de la tele española, con dos historias para TVE: Amar en tiempos revueltos y La señora. Todavía no le puso firma a su primer largometraje, pero su incursión en el corto es sorprendente: en 2006 escribió a cuatro manos el guión para el cortometraje Éramos pocos (dirigido por Borja Cobeaga) y la pieza, de una calidad increíble, fue nominada a los Oscars de ese año. En 2007 escribió y dirigió otro corto, El encargado, que fue nominado a los premios Goya. Ahora está adaptando Canelones, un cuento mío en el que Chiri y yo hacemos bromas telefónicas en la adolescencia. Es posible que nuestro lugar en el cine no sea el de guionistas, sino el de personajes de ficción. Nadie lo sabe.
Mientras tanto, le seguimos pidiendo consejos a Sergio. O anticonsejos, para ser buenos guionistas alguna vez. Y él —siempre servicial— hace lo que puede. Es un santo.

Tras leer Antidecálogo para guionistas, de Sergio Barrejón.
—En la nota de Barrejón aparece catorce veces la palabra guion —le digo al Jorge—. No me gusta un carajo verla escrita sin acento. Es como si a la palabra le hubieran arrebatado el clímax, su vértice emocional, el último punto de giro. Sin el acento en la o se convierte en una voz inverosímil. En un guion malo.
—Ojo —me dice el Jorge—, porque en internet el acento en guion sigue ofreciendo resistencia. Fijate y vas a ver que en muchos sitios, Wikipedia hasta el momento, la palabra “guión” continúa firme, prófuga de la Real Academia Española, más terca que Paul Newman en La leyenda del indomable.
—No cantes victoria, querido amigo —le digo, para que se calme—. Es sólo un efecto visual, como sucede con las estrellas extinguidas que todavía vemos en el cielo. En algún momento, tarde o temprano, todos los guiones con acento van a desaparecer del universo.
—Como desaparecen también los buenos guionistas. La Nouvelle Vague le hizo muy mal al oficio. Nadie se acuerda de ellos, a no ser que te llames Charlie Kaufman o Guillermo Arriaga.
—O Juan Carlos Mesa —interrumpo—. Un gran guionista de la tele de nuestra infancia. Solo por haber hecho Mesa de noticias, para mí, ese hombre se ganó el cielo.
—Siempre me lo cruzaba en Supercoop haciendo las compras —me cuenta el Jorge—, Mesa tenía campos en Mercedes. Me daba vergüenza mirarlo de frente. Eran los años ochenta. El gordo Mesa medía como dos metros y medio. Se paseaba entre las góndolas como un oso que se había perdido y que no sabía dónde quedaba la salida.
—En ese momento estaba en la cúspide de su carrera.
—Era una máquina de escribir. Un crack. En nuestra etapa como guionistas frustrados siempre lo tuve muy presente.
—Fue una época complicada —confieso—, pero divertida.
—Yo tengo una relación rara con eso. Coincido con Nick Hornby cuando dice que lo más complicado que tiene el oficio de guionista es que la mayor parte del tiempo parece no tener sentido. Sobre todo cuando lo compara con la simpleza de escribir un libro.
—¡Es que un libro se termina, chabón, se publica y punto! En cambio, las probabilidades de que una película se haga siempre son remotas.
—Sí. Una garcha —me dice el Jorge.
—Es cierto lo que te dice Xtian, o Bernardo, no me acuerdo. Vos tenés algunas cosas en común con Hornby. Hay un parentesco raro ahí. El es fanático del Arsenal, por ejemplo, un equipo que durante mucho tiempo fue considerado como el más aburrido del mundo. Vos sos hincha de Racing.
—Pensé que me ibas a hablar de literatura.
—Bueno, después al Arsenal le empezó a ir un poco mejor. A Racing no…
—A River le va perfecto.
—Hornby escribe sobre sus ciudades —le digo, escapando de Núñez—, sobre adultos que viven en una adolescencia permanente, sobre esas cosas… Pero el cuento de Hornby que vamos a publicar en la revista, en particular, me hace acordar mucho a la voz de Mirta Bertotti. Al espíritu optimista de Mirta, sobre todo. ¡Cómo nos parecemos a los ingleses!

Hay una escena en Más respeto que soy tu madre, que incluso usa Gasalla para su versión teatral, en la que el Caio Bertotti se queja amargamente del tamaño de pene de su hermano mayor:
—¿Vos viste —le dice a su madre, llorando—… vos viste el pedazo de poronga que calza el Nacho? ¡Cómo puede ser que todos los problemas físicos en esta casa los tenga yo?
—¡Pero si vos sos hermoso, Claudio! —le responde Mirta—. Además el Nacho es orejudo, tenés que pensar en eso también.
—¡Yo aceptaría las orejas de Dumbo con tal de tener esa toronja entre las patas! —responde el Caio—. Pero el problema no es ése, vieja… ¿Vos viste cómo está papá con el Nacho ahora que coge? Lo tiene en un pedestal al puto… ¿Sabés cuánto hace que cojo, yo? ¡Desde los once añitos! ¿Alguna vez alguien me hizo una fiesta por coger tan temprano? ¡No! ¿Vos viste con la admiración que lo mira papá al Nacho? Ni se da cuenta que existo.
Cuando nos llegó el cuento de Nick Hornby que cierra este número de la revista Orsai, me sorprendió el parentesco de esta idea, pero sobre todo la enorme cercanía entre los universos argentinos de provincia y los escenarios suburbanos de Inglaterra. Me sorprendió otra vez, porque hace ya mucho que me pasa con las historias que narra la excelente televisión británica.
Un ejemplo es la serie Shameless, que ya tiene siete temporadas y es un lujo. El espectador argentino, al ver esta serie, puede abstraerse de barrio de Chatsworth y ubicar la trama en cualquier ciudad mediana de la provincia de Buenos Aires. No ocurre como con las ficciones norteamericanas, en donde tarde o temprano el beisbol o la corrección política te saca de clima. En las ficciones inglesas hay mucho fútbol (en la calle, en los bares) y muchísimo trapicheo argentino, muchas sobremesas con porro y conversación.
Un ejemplo todavía más concreto, y que nos toca más de cerca, es la película This is England (y la continuación a modo de serie: This is England 86) en donde los protagonistas ingleses, un grupo de adolescentes, pasan por dos momentos históricos claves: la guerra de Malvinas, en el 82, y el gol con la mano que les metió Maradona en México.
Cuando ves a esos personajes transitar las calles de Yorkshire, con la misma edad y a la misma hora en que nosotros lo hacíamos por Mercedes después de la guerra, siento un parentesco brutal. Más incluso que con italianos o españoles. Un parentesco de raíz, no de entonación.
Lo mismo me pasa con Hornby. Y sobre todo, con este cuento de Hornby que cierra la revista: podría haber pasado en Mercedes.