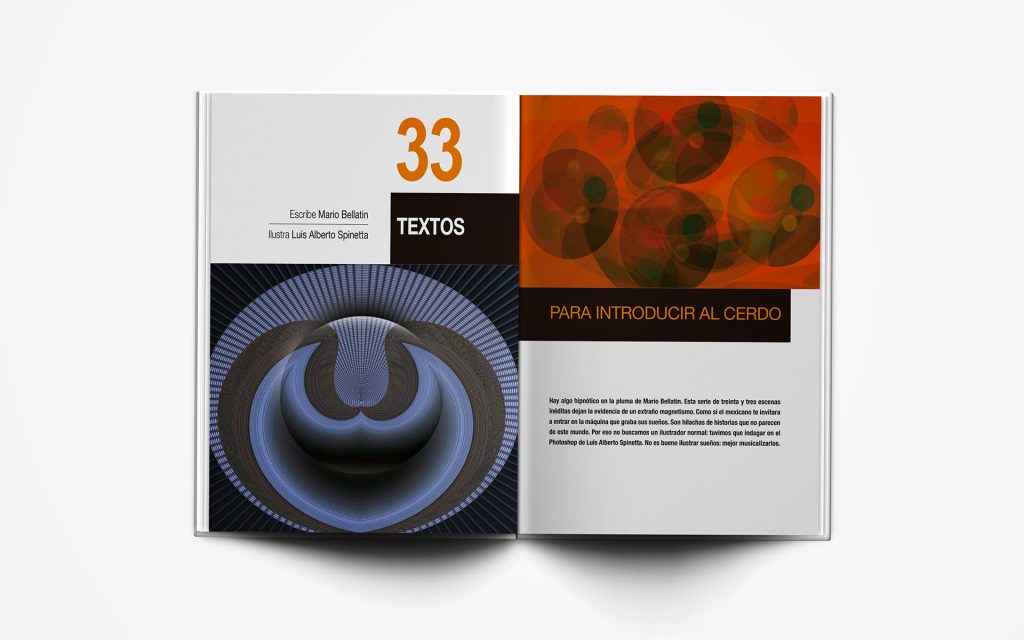Páginas ampliables
Fiesta de las que se dicen psicodélicas. Gente desconocida. Todos están drogados, o lo parecen. Se encuentran contentos. Han alcanzado un grado de éxtasis que no estoy seguro haya sido conseguido por las drogas. Intuyo que han hecho uso de una serie de ejercicios espirituales para lograrlo. Al menos algunos. Hay gente de todas las edades. Hay hasta niños alemanes, señoras ya mayores. Dos amigas se encuentran al borde de un mirador, se ve un espléndido panorama marino. El ambiente tiene todos los elementos para remitir a una situación amorosa. Yo me encuentro al lado de un muchacho que me encanta, quien luce un penacho blanco en la parte frontal de su peinado. Está pendiente de mí. Al principio las drogas me caen bien, pero después ya no. Nos encerramos en un cuarto lujosamente decorado. Hay muchos objetos. Salimos de la fiesta. Mi amigo me va a acompañar a mi casa. En la puerta nos encontramos con un sujeto, ante el cual mi amigo se arrodilla. El sujeto le entrega una dosis de droga. Le pregunto quién es y me dice que se trata del líder de siempre. Me molesta su actitud, haberse arrodillado frente a un vulgar dealer de drogas, salgo a la terraza, donde encuentro solo los zapatos de mis amigas que hace unos momentos se encontraban contemplando el mar. Se encuentran al borde del abismo. Me preocupo, pero no puedo acercarme por el vértigo que me causa ver el mar allá abajo. Abandono la casa. Mientras tanto va llegando más y más gente.
Mi cuarto de la tekke —suerte de mezquita sufí— es visitado una y otra vez por sujetos extraños. Llego tarde a una celebración, he demorado en bajar desde mi cuarto. Al verme, los fieles reunidos me obligan a vestir las ropas adecuadas. Regreso entonces a mi habitación y se insinúa una figura gorda a mi lado. Me doy cuenta de que mi cuarto ha sido profanado. Veo que la figura a mi lado se va transformando en la de un viejo corpulento. Me pide disculpas.
En un ambiente maravilloso se da una clase sobre Yukio Mishima. Se entregan una serie de libros, de traducciones encuadernadas en ediciones bellísimas. Llega un maestro japonés, se queda mudo, lo vemos que trae consigo una suerte de aparato a través del cual se nos muestra una especie de película de la realidad. Vemos a través de la supuesta pantalla y advertimos que todos estamos mirando el patio de la escuela. Se trata de una institución de muy alto prestigio. En ese momento advertimos el escudo de la institución y nos damos cuenta de que se trata de un profesor magnífico, que ha ideado, con ese aparato aparentemente de su invención, un nuevo método de enseñanza.
Desde el comienzo llego al salón con un definido sentido de superioridad. Soy un escritor famoso, y en ese espacio solo hay gente primeriza. Me encuentro con una compañera de la universidad. Hacemos un intercambio de zapatos. Todos se sorprenden. Una mujer a mi lado aplaude mi iniciativa, y yo le hago saber que estoy en una condición imperial, donde cualquier conducta me es permitida. Imagino que el curso comenzará cuando se pregunten algunas anécdotas de Mishima. Estoy seguro de que sé más que el resto. Trato de recordar una serie de pasajes de su vida, pero solo me viene el del suicidio. Después comienzo a desvariar y me imagino a Mishima de viejo, contando anécdotas clásicas donde un ratón le sirve de parábola de la existencia. De pronto, mi compañera de la universidad, con la que he realizado el cambio de zapatos, aparece con un libro que tiene agua con arena atrapada en la portada. En el interior, entre los textos, se pueden advertir algunas cañitas. Leo y me asombro. Se trata de la foto de un objeto y de un texto corto al lado.
Solo un objeto. En medio del vacío. Y un texto de tres o cuatro líneas. Algo delicado. Trato de pensar en hacer algo similar. Un texto y un objeto. Pienso en las láminas escolares pero estilizadas de un modo peculiar, pero tiene que ser algo más limpio. Pienso fotografiar objetos con mi cámara. Buscar un espacio de ausencia, blanco, y allí poner uno a uno los objetos a fotografiar.
También comencé la redacción de una novela. Sobre cómo una mujer prepara el arroz. Fue divertido hacer un ejercicio mental de ir encontrando las propias reglas que el texto pretendía. «Todos saben que el arroz que cocinamos está muerto». «Todos saben también qué es lo que se debe hacer con cada ración».
Recuerdo cuando se destruyó la casa familiar. Mi abuelo, ya fallecido, lo había visionado en un sueño. Regresaba de su país de fantasmas y encontraba que en lugar de su casa había modernas avenidas. La zona seguía siendo lúgubre. Lo fue toda la vida. Pero ahora cientos de autos pasaban veloces. Algunos se dirigían al sur y otros al norte. Mi abuelo se sentía como si le hubiesen jugado una mala pasada. Le habían dado, en su país de fantasmas, el privilegio de regresar a visitar a los suyos y no encontraba más que una autopista. Mi abuelo lloraba, desolado, porque se encontraba perdido. ¿Podría regresar —era el origen de su angustia—, volver en esas condiciones al mundo de ánimas del que venía a visitarnos?
Los trámites de la demolición de la casa duraron varios años. Desde que se hizo el anuncio de la construcción de la vía rápida se ganaron y se perdieron las esperanzas, más de una vez.
Advierto que mi celda ha sido profanada. No está la cama habitual, sino hay en su lugar una serie de sillas plegables puestas de tal modo que puedan formar una suerte de camastro. Me estoy cambiando de ropa para celebrar la ceremonia de la manera debida, pero advierto que a mi lado ya no está solamente la sombra del anciano (seguramente se trataba de mi abuelo en su camino de regreso) sino que hay muchas personas. Usan mi celda como tránsito. Un tipo sin camisa, tatuado, es por mí recriminado, me contesta que no se explica las razones por las que no podamos compartir el mismo espacio. Les digo, al tipo tatuado y a los demás, que el problema es que me estoy desnudando. Hay una mujer vieja en una esquina. Decido en ese momento dormir esa noche en una antigua cama, que meses atrás llevé con la intención de introducir en la celda. Ahora está guardada en un depósito. En ese momento recapacito en que los derviches no contamos con celdas. No entiendo entonces adónde me encuentro. Me atemorizo. Tal vez mi entrada en aquel lugar a cambiarme las ropas no haya sido sino una señal de muerte; y esa gente a mi alrededor no se trate más que de espectros puestos a la vista.
Hay mucha expectativa, pues parece que he ganado un premio importante. Han esperado que llegue de París, el avión se ha retrasado. Hay que hacer un nuevo viaje de regreso, creo que también a París. La que está más atenta a los acontecimientos es mi agente literaria. Es quien se encarga de la situación. La sala de esa casa guarda relación con la que tenía mi abuela en la época en que murió la hermana de mi madre.
Camino por una calle y me encuentro en una esquina con un pastor belga malinois. Es de un rojo intenso. El hocico negro carbón. Lo lleva un tipo gordo. Es un tipo conocido en el ámbito de la literatura. El perro tiene unos colmillos gigantescos, que curiosamente le salen de abajo hacia arriba. Son delgados y puntiagudos, casi como bigotes de gato pero puestos al revés. Es raro pero no afectan la faz del perro. Sigue siendo bello. A pesar de los colmillos que van de abajo hacia arriba. Me gusta el animal. En determinado momento, el hombre me pregunta si me quiero quedar con él. Lo dudo. Pienso que sus pelos quedarán flotando en el ambiente. Al mismo tiempo me halaga y me entusiasma que me hagan una propuesta semejante. El hombre me dice que desde hace un tiempo ha venido regalando ese perro a todos los escritores que conoce. Que todos lo aceptaron en su momento, pero que uno a uno se lo fueron devolviendo. En ese instante me deja de entusiasmar un animal semejante.
Una tía se ha hecho cargo de cierta tía abuela, blanca como un papel. Pero la tía no hace más que torturarla el día entero. Parece que la anciana tiene problemas al momento de ir al baño. Esa tía tiene un hijo. En cierta oportunidad coincidimos en un techo. Nuestras casas son contiguas. El hijo salió a limpiar la jaula de un pequeño perico. En un descuido el ave salió volando.
Encuentro por fin la felicidad. No la hallo viviendo solo, como siempre lo he creído, sino en familia en las afueras de la ciudad. Me acompañan mis dos perros originales, ejemplares carentes de pelaje. A veces hay que hacer viajes a la ciudad. Creo que la felicidad está ubicada en algún paraje de Perú. A veces vamos a almorzar, o a comer, a un cementerio. El lugar tiene mucho de barroco, con tumbas bajo tierra, y hay una gran terraza al frente del conjunto de tumbas, que nos sirve perfectamente de comedor. A veces llegan huéspedes del extranjero que critican la convivencia tan cercana con los perros que allí se entierran. Cierta amiga francesa es una de ellas. Pero no me importan sus palabras. Soy feliz siendo guiado por mis animales, viéndolos jugar. Hay paz, no existe la tensión habitual, me puedo dedicar exclusivamente a escribir, sin tener que ver con el mundo exterior.
En el futuro hay un problema de poblaciones. Se trata de poblaciones flotantes. Los gobiernos deben desterrar a sus habitantes cada cierto tiempo para evitar ser exterminados. Es una medida cruel, pero es la única forma de lograr la supervivencia. Es una medida que realizan los gobiernos pero, sin embargo, se realiza a espaldas de ellos. Muy curioso.
La felicidad plena está representada en una casa de campo. Se trata del terreno que compré hace unos años y que hoy está perdido. La casa ya está construida. Se trata de una construcción preciosa, modesta, muy moderna. Lo que llama más mi atención es el clima benigno. Me despierto en la mañana. Desde mi cama puedo ver la propiedad en toda su extensión. Supuestamente mis hijos viven allí, y me quieren mucho.
Otro momento de la felicidad plena se da cuando los objetos se desconectan de todo lo real. No tener miedo a estar imposibilitado a manejar situaciones. No pensar que uno ha perdido la razón.
Me vieron todas las hermanas de mi madre y me encontraron deforme. Vinieron todas del más allá, donde han conservado intactas su belleza. Hacían muchas alusiones a mi cuello. A que se me había encogido y anchado al mismo tiempo.
Una amiga está muy preocupada por sus hijos. A pesar de encontrarse en un régimen especial de educación —se supone que superior— se tratan como fieras. A mi amiga le preocupa lo que les sucederá en el futuro, cuando sean adultos y la situación escape de control.
La situación se plantea suponiendo que mi padre es una persona buena. Poseedora de un espíritu, algo así, como aventurero. Incluso cierta vez construyó con sus manos un pequeño bote para que lo lleváramos los fines de semana a una playa cercana.
Tengo que robar —es fin de año y no hay otra manera para conseguir pasar los cursos de la escuela— algunas botellas de licor y regalarlas después a los maestros. Es cierto, tengo muy malas calificaciones, aparte ha habido no sé qué enredos burocráticos y se ha decidido, en una junta de honor, que debo cursar el último año de la escuela primaria. Por ninguna parte aparecen los documentos que certifican que lo he cursado. Horas después los maestros me conducen a un lugar discreto y, luego de recibir la botella, colocan una calificación aprobatoria en sus registros. Sin embargo, advierten que por más licor que les suministre jamás darán por aprobado el perdido último año de la primaria.
Todo estaba arreglado. La casa estaba engalanada. Había flores por todos lados. Se había decidido, un grupo de vecinos había dado el veredicto, que yo iba a ser, a partir de entonces, como mi propia madre, es decir, un señor de largos bigotes, que además fumaba pipa, y casi nunca le dirigía la palabra a ninguno de los miembros de la familia. Se consideraba a sí misma como parte del ejército ucraniano, descendiente del mariscal Tito. En ese instante supe que todo aquello era falso. Tito no podía ser ucraniano. Tenía que tratarse todo de una farsa. Saberlo, sin embargo, no era motivo suficiente para ignorar que mi madre siempre utilizaba uniformes militares. La familia la veía con distancia. Con temor y respeto. Es por eso que mis hermanos y yo, evidentemente unos débiles mentales, fuimos criados por la abuela. Aunque siempre estuvo presente en la casa mi madre, con sus altas botas brillantes, y dando voces de mando desde su sillón. Al lado de las botas se mantenía, absolutamente fiel, su vieja perra de raza cocker spaniel.
Alguien me dice —no puedo verlo en su verdadera dimensión pero presiento que se trata del fantasma de alguien de mi familia— que mi forma de hablar es un híbrido. No comparto con nadie más los acentos tan particulares con los que modulo las palabras. Mis modismos, mis giros idiomáticos. Tartamudeo, aparte, como nadie. Eso siempre me ha hecho un ser un tanto peculiar. Desde que comencé a hablar mi forma se caracteriza por una serie de siseos, de maneras que, más que producidas por circunstancias sociales, creo que tienen que ver tanto con conformaciones determinadas de mi cráneo como malformaciones en el interior de mi cerebro.
El mismo fantasma familiar me informa que las cosas del mundo las percibo como si alguien me contara lo que ocurre a mi alrededor. De tal forma que los sucesos forman parte de un mundo imaginario, y solo yo soy consciente de ellos cuando alguna manifestación física se hace evidente. Cuando siento hambre, frío, o mi cuerpo toca alguna superficie. También cuando alguien me dirige la palabra y no tengo otra alternativa sino contestar.
En un hospital discuten una serie de médicos. Las enfermeras están sentadas en unas sillas de metal ubicadas en una sala contigua. El galeno más anciano advierte que hace muy poco se ha puesto a investigar y descubrió la fecha en la que habían hallado la cura para la tuberculosis. Tuvo la confirmación, dada su edad algo intuía, que desde el año de 1955 comenzaron a utilizarse esas medicinas entre los pacientes.
Mi amiga Aissa, a quien conocí cuando trataba de estudiar en una universidad completamente politizada, está empeñada en no comer, nunca más, ni una gramo de comida, con el fin de lograr una supervivencia superior. Se ha vuelto adepta a una mujer que, en las montañas de Suiza, se niega desde hace años a probar bocado. Esa amiga me ayudaba en la universidad, delante de mis compañeros izquierdistas, a atarme las cuerdas de mis zapatos. En más de una ocasión, algunos dirigentes de grupos subversivos nos llamaron para formar parte del llamado teatro del pueblo. Seguramente para representar el número de los zapatos. Era una suerte de teatro verité, pues se daba muerte a muchos de los actores, allí mismo en el escenario. No a los actores principales, entre los que seguramente se encontraría mi grácil figura y la de mi amiga Aissa, sino a los traidores del pueblo, que los grupos de liberación iban capturando en las razias que se realizaban en pos de una anhelada y utópica paz social. Sin embargo, a pesar de que los organizadores de aquel teatro se comprometieron, firmaron un documento, a preservar nuestras vidas, no acepté aquel encargo. De alguna manera sentía que hubiera sacrificado el espíritu propio de la marionetas, que mi madre, el general ucraniano, trató de inculcarme desde cuando cumplí los cuarenta años de edad.
Un tipo se me acerca por la espalda y me dice que para hacer la biografía filmada que se pretende realizar, se deben recrear las brumosas cantinas del centro, que forman parte del escenario de mi primer libro. El sujeto parece ser el mismo que apareció en cierta esquina llevando consigo un pastor belga malinois. Aquel sujeto que tenía un perro con finísimos colmillos saliéndole de abajo hacia arriba, como los bigotes de un gato puestos a la inversa. Se debe visitar también la casa situada en una zona conocida como la bajada, prosiguió, hoy convertida en un lugar de venta de comida regional, donde pasó sus últimos años el poeta César Moro. Aquel tiene que ser el escenario principal de mi segundo libro. Otro texto, el tercero, transcurre en un barrio llamado Miramar. El cuarto surge de mis pesquisas realizadas a discotecas frecuentadas por transexuales. Pero eso no lo sabe el sujeto. El único que me ha acompañado en esas visitas, que ha ido conmigo al barrio de Miramar y a las discotecas de travestis, ha sido el pastor belga malinois que lo acompaña. En ese momento dudo de que el perro sea el mismo. Según sé, aquel sujeto le ha regalado ese animal a una serie de escritores antes que a mí. El quinto libro tiene su eje en dos barrios característicos, uno que cuenta con playas donde se puede nadar, correr olas y hacer deportes acuáticos; y el otro habitado por una emergente clase media. El sexto texto es un intento de representar, desde determinado punto de vista, la politización extrema que viví en las universidades en las que transcurrieron mis estudios. Es la razón por la que muchos de sus capítulos ocurren, mentalmente al menos, en sus alrededores.
Ya todo el tiempo, una y otra vez, aparecen enfermedades mortales en la superficie que pretendo llenar. Sin curación. Es curioso, pero al final los personajes terminan salvándose. Ahora le toca el turno a un primo que sufrió de tuberculosis. La depresión en que lo había sumido la repentina muerte de su madre lo llevó a hacerse adicto a las drogas. Parece que el tipo de vida que su adicción lo llevaba a tener, hizo que se tocase del pulmón, como se decía a los enfermos en ese entonces. Un dato importante de señalar es que su novia, durante todo ese trance, no lo abandonó.
Tengo otro primo que también se aficionó a las drogas. Pero ese no se enfermó de nada físico, al contrario, cada vez se le veía más sano y rozagante. Nunca logró superar su adicción. Ha pasado casi toda su vida recluido en una serie de instituciones. Incluso en cierta ocasión sus padres lo llevaron a China para probar con un tratamiento radical a base de agujas.
Eran perfectas, justamente antes de que las máquinas ingresaran en los grandes terrenos vacíos para urbanizarlos, las pistas naturales de bicicross. Casi todas mis amigas lo practicaban. No eran niñas usuales, lo sé, que se dedicaran a jugar con muñecas y esas cosas, sino que destrozaban sus bicicletas, muchas de ellas pintadas de rosa, con tal de ganar cualquier competencia.
Cierto despertar, aparte de un romance imposible, me hizo acordar a mi abuelo materno, acostado en su cama con las extremidades cortadas. Primero le cortaron una pierna. Años después la otra. Luego de un tiempo el brazo derecho, y pronto le siguió el izquierdo. En ningún momento —el proceso fue relativamente largo— dejó de lanzar frases victoriosas hacia el Duce Mussolini, formuladas en italiano.
Mi padre tenía un primo que criaba pollos. Las circunstancias eran complicadas. Ese primo no era en realidad miembro de su familia, sin embargo desde niño lo habían obligado a decirle primo hermano. El terreno estaba ubicado en un área marginal de la ciudad. Había que subir un cerro. Era uno de esos lugares que en esa época se llamaban pueblos jóvenes, conformado principalmente por inmigrantes del interior del país.
En la época en que mi primo cayó enfermo del pulmón, las medicinas estaban al alcance de la mayoría. Antes de que estuviera enfermo, me aseguró que su vida era más saludable desde que tomaba todas las mañanas un vaso de jugo de naranja.
Desde niño yo me sentía ajeno a una sociedad semejante. Una de las promesas que me hice desde entonces fue esperar el momento para regresar al lugar de donde había sido sustraído.
La verdad es que nunca quise robar nada, grité cierta madrugada en una calle vacía. Ni las plumas de mis compañeros de estudio, ni las botellas de licor, ni el cerdo que sacamos dentro de un maletín de la escuela de veterinaria.
Tengo un primo que trabaja en los Estados Unidos. Su labor consiste en treparse a los postes para cambiar los focos fundidos. En ese país vive también una prima, adoptada, que no está segura ni del nombre ni de la zona donde se ubica la ciudad que habita. Sabe, eso sí, que su casa está situada cerca al aeropuerto.