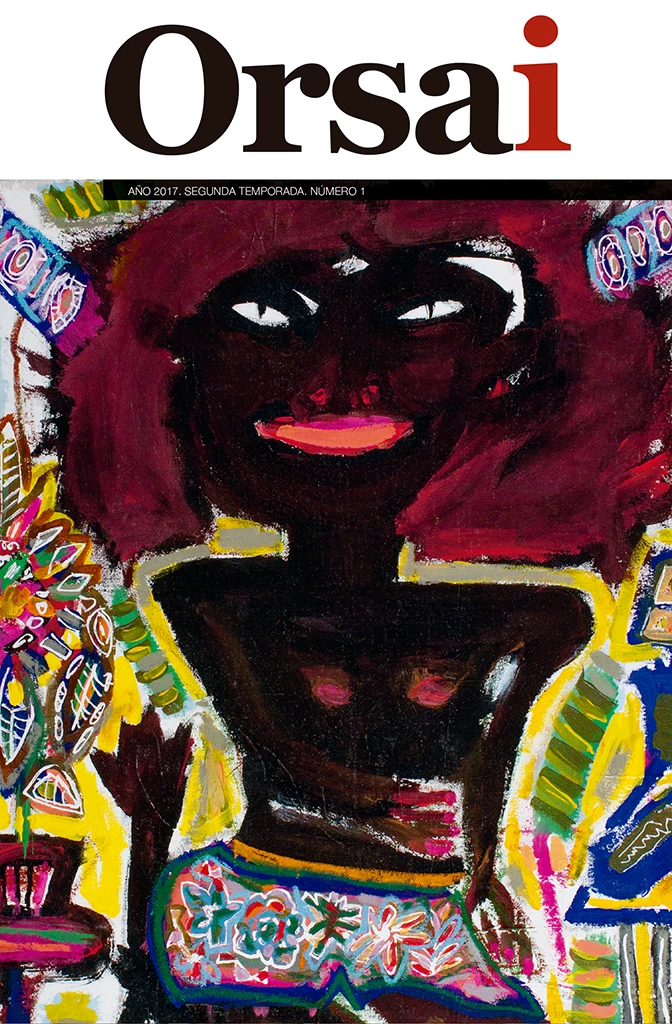La juventud de Salvador fue un fracaso. Egocéntrico hasta el hartazgo, a los veinte años ya no se soportaba. Los demás no eran de gran ayuda ya que tampoco lo soportaban. Solo acudía a sus amigos en busca de favores, pero se ofendía si alguien le pedía ayuda. Y de todas maneras sus métodos eran tan poco discretos que daban risa.
Estaba convencido de tener ambición cuando solo era desmesuradamente orgulloso. Su afán por el éxito social parecía de caricatura: se lo vio en los cócteles cortejando a las esposas de los grandes de este mundo. Una de ellas cedió a sus discutibles atractivos; él tardó en entender que no le serviría para ganarse el puesto de sus sueños. No era ajeno a la dignidad: sufría.
Tenía un pariente muy lejano que era rico y no tenía herederos. Salvador empezó a frecuentarlo con repugnante asiduidad. Como no era muy espabilado, el tío creyó que era un buen tipo: le propuso ser su secretario. El mocoso se abalanzó sobre ese cargo sin brillo, imaginando que el hombre iba a convertirlo en su heredero universal.
Durante un año estuvo cumpliendo tareas aburridas y pensando exclusivamente en el dinero. Lo más lamentable es que Salvador no era una persona interesada. Esta búsqueda de bienes materiales solo reflejaba sus complejos: estaba convencido de que la gente lo querría únicamente si disponía de una holgura extraordinaria.
El tema es que quería que lo quisieran. Si le hubiesen preguntado qué significaba eso para él, le habría costado contestar. Jamás se revelaba en él el personaje ilustre en que deseaba convertirse.
Su jefe lo quería mucho; por muy extraño que pudiera parecer, era posible tenerle aprecio a este joven arrogante. Cuando se le olvidaba jugar el papel de cortesano nepótico, Salvador tenía unos dejos de torpe pureza que decían mucho sobre lo que realmente era: un niño perdido, un paje solitario, extraviado en una época que detestaba.
El tío Nazaire insistió en presentarle a una muchacha. Irène tenía diecinueve años: era tan distinguida como encantadora. Salvador no entendió por qué Nazaire se la asignaba, pero si tal era su elección, tenía que admitir que podría haber sido peor. También vio con buenos ojos que su jefe metiera las narices en su vida privada: ¿no era acaso una manera de decirle que lo consideraba como su hijo? De ahí que el secretario se mostrara tan galante con Irène.
La chica escuchaba sus declaraciones con reserva. A Salvador le gustó su pudor: por poco quedó fascinado. Si la hubiese elegido él, incluso habría podido amarla.
A partir de ese momento, Irène siempre anduvo por ahí. Nazaire quiso que aprendiera a conducir; le puso a Salvador de profesor. Pasaron horas y horas juntos dentro del Jaguar del tío. La muchacha no era muy hábil: «Además, ¿por qué a Nazaire le importará tanto que saque la licencia de conducir?», se preguntaba.
El muchacho se contestaba para sus adentros: «El viejo zorro piensa, y con toda razón, que es una solución muy natural para que estemos a menudo juntos».
Un día, mientras le enseñaba la marcha atrás, le agarró el mentón y la besó en los labios. Quedó asombrado del placer que ello le causó.
La docilidad de Irène duró lo mismo que su estupor: unos veinte segundos. Inmediatamente después lo miró espantada, salió del coche y se fue corriendo.
«Es muy remilgada», se sonrió Salvador mientras llevaba el coche de vuelta al hogar.
Esa misma tarde, el tío cenó cara a cara con el joven.
—Por una vez que estamos a solas, quiero hablarte de Irène.
—Me lo esperaba —dijo Salvador con una sonrisa.
—¿Qué te parece?
—Es maravillosa. La chica ideal.
—Me alegro que pienses lo mismo que yo.
—¿Acaso dudaba?
—No. Por lo visto, ustedes dos se llevan muy bien.
—A usted no se le escapa una.
—Bueno. Estoy encantado de que te guste. ¡Lo creas o no, está embarazada!
—¡¿Qué?!
—Sí, muchacho. A los cincuenta y ocho años, uno sigue siendo capaz de ese tipo de cosas.
Salvador se tragó la náusea antes de proseguir:
—¿Y qué va a hacer?
—Tenerlo. Reconocerlo. Nunca había pensado en tener un hijo. Ahora que está por llegar, me siento bastante contento.
—¿Se va a casar con Irène?
—No es para tanto. Tengo cuarenta años más que ella y un cierto sentido del ridículo: me imagino la cara de los empleados del registro civil llenando nuestro papeleo.
Salvador se preguntó por qué Nazaire no se imaginaba también la cara de los obstetras.
—Confío en tu discreción. Irene no va a aparecer mucho en público en los próximos meses.
—¿Y las clases de conducir?
—Tal vez sea mejor no seguir. ¡Imagínate que la gente te tome por el padre del crío!
El tío se echó a reír como si aquella sugestión fuera sumamente divertida. El muchacho pensó que sin embargo era la hipótesis más decente.
Durante el embarazo, los odios de Salvador fueron creciendo.
Odio hacia Nazaire, a quien encontraba obsceno. Que ese cuerpo añoso hubiera fecundado un cuerpo joven lo ponía enfermo; que ello fuera motivo de orgullo lo asqueaba superlativamente.
Odio hacia Irène por tomarle el pelo. No le parecía ilegítimo pensar que lo había engañado. Además, no cabía duda de que el dinero era el único motivo por el cual se había entregado al tío.
Odio paroxístico hacia el niño por nacer. El fruto de esos amores repugnantes vendría a quitarle su lugar: a fin de cuentas, él iba a cobrar la herencia.
«¡Y pensar que llevo más de un año haciendo de lacayo para nada!».
En ningún momento fue lo bastante lúcido como para pensar que si Irène era despreciable, él no lo era menos, y que odiar al niño era tremendamente injusto.
Salvador daba rienda suelta a sus odios. No se le ocurrió ni un instante que quizás estaba equivocado.
Cuando Irène dio a luz, el joven ideó su acto.
Ferviente lector de las novelas de Robert van Gulik, tomó un clavo largo y fino. Nadie lo vio entrar al cuarto del bebé profundamente dormido. Con un par de martillazos, le enterró el clavo en el cráneo a la criatura que irrumpió en chillidos. Salvador huyó.
Los gritos del recién nacido le devolvieron su pleno juicio: se dio cuenta del horror de su acto. «Maté. Maté al más inocente de los seres por un asunto de dinero».
En la cabeza del asesino, todo sucedió a la velocidad de un rayo: «O me suicido ahora mismo, o me marcho enseguida lo más lejos posible y me convierto en otra persona».
Como no se sentía capaz de matar a alguien más, eligió la segunda opción sin siquiera pensarlo. En el aeropuerto, tomó el primer avión rumbo a Hong Kong.
No sabía muy bien por qué esta ciudad le había parecido ser el destino ideal. Tal vez porque combinaba varias ventajas: lo bastante china para alguien que acababa de matar como un personaje de Robert van Gulik y a su vez lo bastante occidental para alguien que jamás había salido de Europa; sobre todo, se hallaba lejos.
Salvador necesitaba estar lejos de lo que había sido. Ahora se le revelaba con demasiada claridad la infamia no solo de su crimen, sino también de los sentimientos que había albergado.
«Ya no quiero ser en absoluto aquel que fui».
Esto sucedía antes de la incorporación de Hong Kong por parte de la República Popular China.
Era el lugar ideal para comenzar de nuevo. En Hong Kong, uno podía no tener orígenes. Vivía allí un crisol tal de seres humanos que tener alguno que otro antecedente penal pasaba inadvertido. Merced a aquella indiferencia, el recién llegado no pensó nunca más en su crimen.
A semejanza del multimillonario nipón cuyo nombre significa empaque, Salvador armó un puestito en la vereda donde se puso a vender paraguas. El plan era ofrecer, en caso de lluvia, artículos tan baratos que nadie dudaría en comprarlos.
Gracias al mal tiempo, el negocio prosperó más allá de sus más descabelladas esperanzas. El joven dejó de tomar a Tsutsumi de modelo y desistió de fundar una cadena de grandes almacenes. Enemigo de la diversificación, decidió concentrarse en el instrumento de su redención: el paraguas.
Como Hong Kong era todavía lo suficientemente británica ese objeto ocupaba un sitial de honor. Un gentleman inglés no salía jamás sin la elegancia del paraguas. Claro que, si llovía, jamás cometería la vulgaridad de abrirlo (para eso es que llevaba un impermeable): pero llevar paraguas demostraba que era una elección.
Como Hong Kong era lo suficientemente china sus habitantes se comportaban de forma inteligente: ellos sí los abrían. Aquella ciudad era perfecta para el auge de este artículo: por entonces era el único enclave terrestre donde a la vez resultaba útil y elegante, es decir el oxímoron del paraguas.
En Europa continental se le aborrecía. Enarbolar uno era perder la cara. Contra los chaparrones debía utilizarse un impermeable y punto. Desafiar esta prohibición y andar por la calle resguardándose bajo un paraguas merecía escarnios al imprudente, entre los cuales el menos malvado era «Mary Poppins». Uno recibía menos reprobaciones si llegaba a alguna parte empapado hasta los huesos o si decidía quedarse en casa.
En Hong Kong también residían personas oriundas de aquella Europa no insular: Salvador pensó que si lograba vencer su resistencia con respecto al paraguas, lo lograría en el mundo entero.
Cuando existe un bloqueo mental en torno a algo, conviene cambiarle el nombre. El muchacho ya no vendió paraguas sino Salvadores: se convirtió en su propia mercancía.
No era para nada absurdo: cuando llueve, lo que a uno le salva la salud, la ropa, el peinado, los documentos y etcétera merece llamarse «Salvador». No hay pequeñas salvaciones.
Fue lo que le salvó el alma a Salvador: necesitaba dedicarse a los negocios como el militar necesita entregarse al ejército. A mucha gente le iría mal si no se desposeyeran de sí mismos.
Le fue bien: vender refugio tiene su honra. Su comercio daba gusto: los Salvadores lucían unos colores exquisitos y, ni bien caían las primeras gotas de lluvia, Hong Kong vista desde el cielo era una primavera con miles de corolas sintéticas desplegándose. Salvador tuvo la buena idea de sacar una foto de ese florecimiento fenomenal desde lo alto de una torre: la magnífica imagen le sirvió de publicidad gigante en Singapur y luego en Tokio, Los Ángeles y Nueva York. Y quien dice Nueva York dice al poco tiempo París, ciudad que el joven había abandonado dos años antes, en la cúspide de la abyección.
El triunfo de Salvador era planetario. Aquel que fuera un muchacho arrogante se convirtió en un patrón ejemplar: atento al menor de sus empleados, respetuoso de cada uno, se descubrió un sentido de lo humano que ignoraba poseer. Su empresa era citada como ejemplo por su buena salud tanto financiera como social.
Hermoso y en adelante rico, Salvador cayó bien.
Cayó demasiado bien. No solo la lluvia cayó a mares durante aquellos años, incrementando sus beneficios, sino que le cayeron las mujeres encima como aguaceros.
No se cuidaba: le gustaba gustar. Incapaz de negársele a una muchacha bonita, se volvió un hombre lleno de mujeres. Todas le ofrecían un pedacito de paraguas que pronto se convertía en un pedacito de Salvador. Este monzón lo hizo feliz durante diez años.
Cuando acabó la temporada de lluvias su negocio seguía prosperando, pero Salvador conoció a una china de una belleza insostenible. Ella no lo quiso a él. Primera vez que una mujer lo rechazaba. Enloqueció y creyó estar gravemente prendado de ella. Le propuso matrimonio. Y ella tuvo la maldad de aceptar.
Corrió esa extraña suerte que consiste en no ser correspondido por la mujer con la que se vive. Tal vez los diez años anteriores, de amores tan numerosos como fáciles, le habían creado la necesidad de ser ultrajado. Lo fue.
Salvador era el tipo de hombre que solo aprende equivocándose estrepitosamente. Aquel matrimonio fue un error monumental que lo volvió humilde.
Felizmente, no tuvo hijos con aquella que no lo amó. Cuando tras seis años de sufrimiento conyugal le preguntó por qué se había casado con él, ella le contestó sin vacilar:
—Por desprecio.
Se divorció. Ya era hora.
Habiendo recobrado su libertad, se percató de que llevaba dieciocho años sin ver París: casi la mitad de su vida. De repente sintió una loca necesidad de volver.
Estábamos en 1997: Hong Kong sería reincorporada a la República Popular China dentro de pocos meses. Salvador no tenía ninguna opinión particular sobre esta restitución. Hong Kong había sido el punto de partida de su éxito, pero también la ciudad de su matrimonio fallido: se marchó. Se otorgó el lujo supremo que permite la riqueza: no llevar nada.
En el avión, se preguntó por qué París le hacía tanta ilusión. Recordó la frase de Colette: «París es la única ciudad del mundo donde no es necesario ser feliz». Sí, seguramente era por eso.
En el aeropuerto de Roissy, cuando el chofer del taxi lo tomó por sorpresa al preguntarle adónde iba, él le contestó al Louvre. De ahí deambuló al azar. Se le había olvidado la disposición de las calles. Se maravillaba de todo: el Sena, los puentes, los viejos monumentos cuyos nombres iba recordando de a poco. El idioma era lo único de lo que se acordaba con seguridad.
Entendió la expresión «la alegre París»: había allí una ligereza que no existía en otros lugares. Jamás en su vida se había sentido tanto como un pez en el agua.
Se instaló en su hotel y contactó a la gente de la rama francesa de su firma. La presencia del gran jefe causó gran alboroto. Les dijo: «Hagan caso omiso de mí». Igual lo invitaron a un sinfín de recepciones, galas, inauguraciones, cenas, cócteles; todo el mundo encuentra cómo organizarse cuando se trata de alimentar a aquellos que no tienen hambre.
Salvador conservó aquellas oportunidades a mano para los días de profunda depresión.
«Viví veinte años en esta ciudad. Admito que fue hace mucho tiempo. Pero ¿acaso necesito la ayuda de mi firma para sentirme aquí en casa?».
Hizo un peregrinaje. El edificio de su infancia le pareció microscópico. La escuela, la habían demolido. El liceo estaba poblado por adolescentes que lo miraban con saña.
«¿Y luego?». Luego, no sabía muy bien qué. Recordaba que su memoria se volvía invisitable: más valía no volver a los veinte.
Finalmente, no estaba seguro de tener recuerdos suficientes como para poseer una identidad en este país. «Pero si no tienes identidad aquí, ¿dónde vas a tenerla?».
Esa misma tarde, atormentado por una confusa angustia, no se sintió capaz de permanecer solo. Consultó la lista de sus invitaciones y vio que sería el bienvenido en el cóctel de los B. de M.
Durante el trayecto en taxi, iba rumiando su vergüenza: «¿Te das cuenta? Llegaste ayer y ya te estás yendo por el camino fácil de las mundanidades, cuando ni siquiera tienen el menor atractivo. ¡Qué poca cosa eres! ¡Y pensar que ayer menospreciabas las sugerencias que te hacían por teléfono! ¡Qué débil eres!».
La cosa no era tan simple. Aunque no lo admitía, debía sospechar las sombras dentro de su cabeza que reconocían el olor del país natal: estaban a punto de despertar. Hay veces en que la propia compañía es tan tóxica que más vale cualquier otra cosa, incluso un cóctel en casa de los B. de M.
Primero los B. de M. lo acogieron con esa breve frialdad que aquellas personas le reservan a la gente que ven por primera vez. En cuanto dijo su nombre, el rostro de ellos se iluminó: al «querido amigo» le alcanzaron una copa de champaña y lo introdujeron en el sancta sanctorum. No tardó en escapar de sus perseguidores.
La mansión de los B. de M. daba a un jardín privado de dimensiones escandalosas: Salvador iba deambulando mientras pensaba en el precio del metro cuadrado en aquel barrio cuando tuvo una visión.
El cadáver de una muchacha yacía sobre el pasto. Estaba tan oscuro que jamás habría reparado en ella en las tinieblas si no hubiera llevado puesto un vestido blanco como una mortaja.
Salvador se arrodilló al lado de la muerta y advirtió que seguía viva. ¿Por qué la habría dado por muerta? Era porque daba la impresión de haberse caído, de haber sido atropellada.
Le hizo beber un poco de champaña. La chica abrió los ojos y lo miró con curiosidad.
—Usted estaba desmayada.
—A veces me dan unas migrañas tan fulgurantes que pierdo el conocimiento.
Tenía una voz color de día y ojos color de noche. Era de una belleza sobrecogedora, con un dejo desgarrador que de inmediato enamoró gravemente a Salvador.
Se sintió aliviado al enterarse de que no tenía parentesco alguno con los B. de M.
—Soy doblemente huérfana ya que mis padres adoptivos murieron. Al parecer, traigo mala suerte. Los B. de M. tienen que ser muy valientes para invitarme.
Zoé venía saliendo de la adolescencia. Las muchachas tan jóvenes no solían atraer a Salvador. Tenía dieciocho años y había heredado dos fortunas: sus verdaderos padres fueron tan ricos como los que la habían adoptado.
«Soy veinte años mayor que ella», pensó, molesto, Salvador, pues en el fondo de su alma una voz le decía: «Veinte años no es nada. Recuerda una diferencia de edad del doble… ¿entre quién y quién?».
Su mente huyó de inmediato y volvió junto a Zoé. Y de ahí no separó más de ella.
Zoé hablaba poco. Cuando le hacían las preguntas más triviales, pensaba durante un largo rato antes de responder. Tenía una gracia peculiar.
Algunos la creían tonta. Su lentitud era tan famosa que no faltaban los jóvenes de alta sociedad que se creían muy espirituales interrogando a Zoé para ponerla a prueba. Por ejemplo:
—¿Hace un bonito día hoy?
Como no se fijaba que estaban tomándole el pelo, se sumía en una contemplación del cielo, lo observaba intensamente, arrugaba la frente, a veces entornaba los ojos para poder analizar mejor la brisa que le acariciaba las mejillas y, al cabo de un examen que podía durar hasta diez minutos, aventuraba una opinión:
—Bonito tal vez sea mucho decir. Las nubes podrían conllevar algún peligro y el aire sigue un poco helado.
Su apreciación no era tonta. Desgraciadamente, a esos frívolos les bastaba que no se percatara de la burla para confirmar su fama de idiota.
Salvador encontraba sublime la alianza de un rostro tan espléndido y de una actitud tan extraña. Lo que más amaba era su indiferencia al juicio de los demás.
Como era muy rica, no le faltaban los pretendientes. Pero como solían ser de esa clase de hombres preocupados por el qué dirán, la dejaban en cuanto veían lo «imposible» que era, aterrados de comprometerse con una «boba».
Había algo más grave: las mujeres de la alta sociedad había decidido que la muchacha usaba perfumes «vulgares». Lo cierto es que a Zoé nada le gustaba tanto como las flores. En las tiendas orientales se volvía loca delante de la sección de esencias florales: respiraba cada frasco con los ojos entornados, se embriagaba de olores hasta el éxtasis.
Así es como eligió un aceite de gardenia cuya suavidad extrema la embelesaba. Esta fragancia que la acompañaba cual hecatombe de pétalos chocaba con los perfumes de las damas y doncellas.
Una tarde, Salvador vio a la chica sentada aparte, a punto de llorar. Terminó confesándole que una tal señora B. de M. (o M. de B.) acababa de darle un consejo lleno de buenas intenciones: «Tesoro, me permito decírselo porque tengo edad para ser su madre: huele a colonia barata, ni las rameras usan de esas. Deje de comprar sus perfumes en el zoco».
Salvador, que había pasado la mitad de su vida en Hong Kong, encontraba que Zoé olía de maravilla. Estalló en cólera contra la vieja arpía:
—Hay que seguir usando esa esencia, primero porque es exquisita, segundo porque le permitirá distinguir nuestros amigos de aquellos que no lo son sin perder tiempo.
—¿Nuestros amigos? Querrá decir mis amigos.
—Nuestros amigos. No soporto a la gente que no la quiere a usted.
El criterio del aceite de gardenia surtió efecto: Zoé y Salvador no tardaron en quedarse los dos solos, encantados de la vida. Ambos eran demasiado bien educados para apartarse del mundo; afortunadamente el mundo, asqueado, arrugó las narices ante el olor de su felicidad. No los invitaron nunca más a ninguna parte, un castigo que favoreció sus amores.
Zoé liberó todas sus fragancias. Aprendió a soltarse la melena, y la tenía magnífica:
—Siempre tuve pelo, incluso de bebé, al nacer. Nunca fui calva.
Le mostraba sus fotos a Salvador: aquella melenuda recién nacida le recordaba algo o alguien, ¿pero qué? «Todos los bebés se parecen», pensaba.
Un día, se atrevió a preguntarle de qué habían muerto sus primeros padres.
—Se suicidaron cuando yo tenía seis meses.
Molesto, Salvador miró hacia otro lado.
—Me dejaron una carta —le contó ella—. Nunca me atreví a leerla.
—Entiendo.
En cuanto a sus padres adoptivos, habían perdido la vida en un accidente de tráfico dos años atrás. A Salvador le pareció que la muchacha tenía mala suerte.
Lo peor eran unas migrañas que la derrumbaban de dolor. Felizmente, no las padecía muy a menudo, pero cuando le ocurrían, era un infierno.
—En esos momentos, me dan ganas de morir –decía—. De hecho, la muerte me parece entonces muy cerca, y sin embargo se va, como si cambiara de opinión.
—¿Ningún médico ha conseguido curarte?
—Ninguno. Puedo considerarme afortunada: los ataques eran mucho más frecuentes cuando era niña.
—¿Te hiciste algún examen?
—No. Pero seguro que no es cáncer. Nadie nace con cáncer.
A Salvador le pareció absurdo el argumento. Insistía en que consultara con otros médicos para que indagaran más a fondo. Ella reaccionaba con reticencia y fastidio.
—Deposité mis esperanzas en tantos médicos —terminó diciendo—. Y cada vez fue en balde. Ya estoy harta de esas estafas. Ahora que estás conmigo, no espero nada más.
«¡Qué cabezadura!», pensó antes de estremecerse por el empleo de esa expresión. No podía ser más adecuado en el caso de Zoé, con las migrañas que le taladraban la cabeza. También pensó que tal vez no era casualidad que le gustaran los perfumes obstinados.
Salvador no podía creer que la amara tanto. Es cierto que no le faltaba nada para despertar el amor más loco, pero lo que sentía por ella lo sobrepasaba.
A veces ni siquiera se atrevía a decirle cuánto la amaba, por miedo a incomodarla. Sentía que la amaba en áreas de su ser que solían ser ajenas e incluso reacias al amor: si Zoé se dirigía a lo mejor de él, también se dirigía, en la forma más extraña, a lo que en el fondo era oscuro, caótico, chirriante, irrespirable, sordo, inerme, corrosivo — a lo que lo emparentaba con el mal.
Eso lo hacía amarla aun más vertiginosamente. Estaba feliz de haber conocido a muchas mujeres, pues de ese modo sabía hasta qué punto Zoé no tenía nada que ver con ellas. Todas las demás —absolutamente todas— tenían un lado más o menos gigantesco del cual, en el mejor de los casos, eran conscientes; en el peor de los casos, que eran los más frecuentes, al no saberlo tampoco intentaban disimularlo, y para él era imposible no pasar en un lapso récord del entusiasmo al desprecio.
¿Sería porque Zoé era tan joven? Salvador no estaba seguro porque había advertido tanta vulgaridad en las jovenzuelas como en las chicas mayores. Zoé poseía pureza sin ese insufrible regusto a asistente social que gastan las mujeres puras. Poseía gracia, sin esas evanescencias irritantes que son la falla de fábrica de las muchachas agraciadas. Poseía sentido del humor y sin embargo le evitaba a Salvador el trillado «Soy una persona muy chistosa» que no dejaba de consternarlo. Poseía espíritu sin ser desdeñosa: nunca se daba esos aires superiores que crispan los labios y afean a la gente de un modo prodigioso.
Cuando Salvador se preguntaba de dónde le venía tanta perfección, no podía dejar de pensar que Zoé había recorrido un trayecto, algo así como un viaje: como si hubiera ido a un lugar del cual no se vuelve pero hubiera vuelto de todos modos. No acababa de desentrañar aquellas intuiciones.
Lo más raro era que ella lo amara a él.
—¿Por qué me amas? —le preguntaba, sabiendo que era absurdo.
Ella, que tardaba diez minutos en responder a la pregunta «¿cómo está el día?» decía sin vacilar:
—Porque eres tú.
—Soy yo, ¿y qué?
—Eres tú. Cuando te acercas a mí, cuando me sostienes la cabeza, te reconozco.
—¿De dónde me reconoces?
—No sé. De muy lejos. Lo siento.
—¿Qué sientes?
—Siento que me elegiste hace mucho tiempo y que te vuelvo capaz de cualquier cosa.
—¿Qué quieres decir con «cualquier cosa»?
—Es como si pudieras llevarme más allá de los límites humanos.
Eran palabras de amor. Salvador las encontraba insólitas. Por eso le hacía a menudo la misma pregunta. La respuesta variaba muy poco. Y luego, cuando tomaba entre sus manos la cabeza de Zoé, el miedo que veía en sus ojos lo turbaba.
Se casaron.
No invitaron a nadie a la boda, no por desdeñosos, sino porque no tenían amigos.
Detuvieron a unas personas al azar en la calle y les preguntaron si querían ser sus testigos: acabaron encontrando a un hombre y a una mujer lo bastante desocupados como para aceptar.
Todo Hong Kong había asistido a la primera boda de Salvador. Le parecía que eso le había traído mala suerte. Invitar a tanta gente al espectáculo de lo que se suponía que era el amor, ¿no era quizás una falta de fe? ¿Qué función podían cumplir los doscientos cincuenta invitados fuera de la de convencer a los esposos que estaban viviendo un momento importante?
Al salir del municipio, le preguntó si quería ir de luna de miel. Ella le dijo que sí, siempre y cuando partieran de inmediato y que su destino fuera Ostende.
—¿Por qué Ostende?
—Porque es la ciudad de James Ensor —respondió ella como si fuera obvio.
Enseguida se subieron al coche. Cuatro horas más tarde llegaron a Ostende. Salvador estaba encantado al pensar que nadie elegía ir de luna de miel a semejante lugar.
Compraron un paquete de camarones y una botella grande de Fruit Défendu, la cerveza belga que significa «fruto prohibido». Se sentaron en el final de la estacada, frente al mar. Zoé empezó a pelar los camarones. Salvador recibió en la mano, a un ritmo regular, un cuerpo diminuto y delicado que dejaba un largo rato sobre la lengua antes de tragárselo.
Fue advirtiendo de a poco que él era el único que comía camarones: Zoé le daba la carne y se contentaba con masticar las cáscaras. Protestó contra tal injusticia.
—No entiendes —le dijo ella—. Prefiero chupar el jugo de las cabezas. Me encanta.
Consternado, protestó que podría haberle confesado sus costumbres extrañas antes del matrimonio:
—¡Me dejaste casarme con una chupacabezas sin avisarme!
Ella se rió.
«La cabeza. La cabeza una vez más», pensó él.
Bebieron la cerveza directo de la botella, con la lengua y los dedos pringosos.
Lo que conviene llamar su noche de bodas transcurrió en el hotel Bélgica. Salvador llevó a Zoé en brazos a una cama donde se quedó tres días. De su ventana, se veía la partida y la llegada del transbordador Ostende-Douvres, pero también el vendedor de bocinas de enfrente. Salvador no salió de la habitación sino para ir a abastecerse de camarones sin pelar.
Al cabo de tres noches, Zoé se preguntó adónde irían.
—A Bruselas —dijo Salvador.
—¿Por qué a Bruselas?
—Por el cuadro de James Ensor: «La entrada de Cristo en Bruselas» —respondió él como si fuera obvio.
Tras una hora y media de viaje, llegaron a Bruselas, donde descubrieron que todos los hoteles estaban llenos por causa de un congreso sobre la galvanoplastia en el medio submarino.
Quedaron bastante apenados pues querían a toda costa pasar una noche en Bruselas y no en alguna ciudad de sus alrededores. A costa de una larga búsqueda, por fin encontraron un cuchitril en un hotelucho para desesperados de la calle del Martillo.
— Ni que estuviéramos en una novela de Simenon —dijo Zoé, encantada.
Las paredes estaban tapizadas de una especie de hule cuyo estampado debía haber sido naranja treinta años antes pero que ahora era de un color grisáceo de zanahoria cocida olvidada en la olla durante una semana.
La dueña era una vieja rubia traumada y gritona. Se parecía a la heroína de Rue Haute, aquella película que no vieron más de cien espectadores y que describe mejor Bruselas que cualquier guía.
Salvador entendió de inmediato que aquella ciudad tenía estaba maldita y que permanecer en ella sería una prueba del fuego: «Un amor que resiste a una noche en Bruselas es un amor creíble», pensó.
Prueba de la maldición: mientras que en Ostende Zoé se encontraba de lo más bien, en el cuartucho de la calle del Martillo la achacó la jaqueca más horrible que había sufrido en toda su vida.
—Me duele tanto que ojalá ahora mismo pudiera sobrevenir el Apocalipsis.
—¿Quieres que vaya a buscar a un médico?
—Es inútil. Lo que necesito es… algo más tenaz que el dolor.
—¿Cómo qué?
—No sé.
Salvador corrió afuera. No encontró nada en la calle del Martillo. Tampoco en la calle de la Hoz. En la calle del Yunque había una floristería; entró al local y pidió alquilarlo.
—¿Pero qué disparate es ese? —exclamó el vendedor.
—Me deja la tienda tal cual, con las flores y todo hasta mañana por la mañana. Que nadie entre, ni siquiera usted.
Propuso una suma tan exorbitante que al florista no le quedó otra que aceptar.
Salvador regresó al hotel, tomo a Zoé en brazos y la llevó a la tienda. El comerciante bajó la cortina de hierro y se quedaron solos en medio de los ramos.
El olor de tanta flor junta era tan fuerte y denso que sacó a Zoé de su sopor. Cuando vio donde estaba, se maravilló. La migraña se esfumó.
El exceso de fragancias florales los puso en un estado insólito. Hicieron el amor durante toda la noche. Como estaban encerrados y no habían traído nada de comer, se alimentaron con capuchinas y glicinas. Zoé, que había leído demasiado a Barbey d’Aurévilly, trató de mascar una rosa; hizo una mueca.
—Son ricas solo en los macarones —comentó.
—Las rosas nos van a servir para otra cosa –dijo Salvador—. Es la única flor tan hermosa desmenuzada en pétalos como entera.
—¿De verdad?
Deshojó para ella un lirio, una orquídea, una peonía, un iris, un gladiolo, un lupino, una hortensia, una saxífraga umbrosa, una margarita, un clavel, una miosota, una cala, un tulipán crespo, una clemátide, una zinnia, una flor de guisante, una camelia negra, una fucsia y un diente de león. Tuvo que admitirlo: solo la rosa aguantaba la fragmentación. Era la única flor que al desparramarse seguía pareciendo voluptuosa en vez de agonizante.
Se hicieron una cama de pétalos de rosa.
A las seis de la mañana, de acuerdo con los horarios de su oficio, el florista abrió la cortina de hierro de la tienda. Los enamorados se largaron.
—Tenemos que estar sin falta en Malines lo antes posible.
—¿Por qué?
—Ya verás.
En menos de una hora de coche, llegaron a la catedral de Malines. Entraron y Salvador se las ingenió para que se detuvieran justo debajo del campanario.
A las 7 en punto comenzó a sonar el carillón. Zoé nunca había escuchado algo tan extraordinario.
—Espera —le dijo él.
De pronto retumbó la campana más fabulosa de la tierra, tan gigantesca que los cuerpos de los enamorados se estremecieron de pies a cabeza.
Ninguna sensación equiparaba a ese ruido que traspasaba sus seres: una onda de implosión que se propagaba en abanico. Cada vez que la campana redoblaba, el cráneo se retractaba y luego se dilataba más allá de sus primeros límites. El cerebro se desplegaba en todo su ancho, se pavoneaba fuera de sus fronteras, ufano de la inmensidad de su goce.
Desfigurada de placer, Zoé preguntó:
—¿Estamos en guerra?
—No, el toque de alarma es mucho menos hermoso. Esta que suena es una de las campanas más grandes del mundo. Como tal, tiene nombre y linaje.
—¿Y cómo se llama?
—Salvador.
Después de la prueba de fuego de la noche en Bruselas, seguida de la purificación por los decibeles en Malines, los recién casados decidieron dejar aquel país de peligros metafísicos y regresar a Francia.
Llegando a París, agotada por esa luna de miel tan peculiar, Zoé corrió a acostarse.
Salvador seguía demasiado arrebatado como para tener sueño. Se puso a ordenar el revoltijo de su mujer: no vendría mal. El desorden de ella era toda una creación: uno casi no se atrevía a meter mano en él de lo genial que era su manera de engendrar caos; ahí donde los demás se contentaban con disponer sus bártulos, Zoé los indisponía.
Antes de encarar aquel limpiado de los establos de Augías, se podía empezar por un inventario. Salvador listaba las realidades presentes y, antes de apilarlas o compilarlas, las apuntaba en una hoja titulada: «Desorden de Zoé». Cada vez acaecía aquel momento ontológico en que tenía que nombrar la cosa para poder anotarla.
A veces era sencillo: «Títere de madera con nariz rota» o «Libro ilustrado con páginas garabateadas a lápiz por un niño» o «Postal de una amiga de vacaciones en la Bretaña» o «Caramelos vencidos desde 1985».
La mayoría de las veces era puro misterio: «Estatuita precolombina de plastilina con caramelo incorporado» o «Dibujo que representa un ser humano o un chupetín o un árbol» o «Mechón de pelo mezclado con masilla o chicle remascado» o «Frasco con el virus de la viruela con vistas a un ataque bacteriológico o agua de lago salobre».
A ratos era inquietante: «Uña de dedo gordo de pie arrancada» o «Diente de origen desconocido» o «Muñeca gravemente mutilada» o «Juramento sagrado de matar a una tal doña Michotte, escrito en letras de sangre».
Salvador escribía escrupulosamente lo que veía. Jamás se hubiese arrogado el derecho de desechar la menor cosa. Incluso inscribió un «Viejo y asqueroso Kleenex» y una «Galleta bretona comida a medias que huele horrible».
Cuando se topaba con una carta, no la leía. La listaba en función del matasellos del correo y, llegado el caso, del nombre del remitente escrito en el sobre.
Aterrizó en sus manos un pliego enigmático en el que decía: «A nuestra hija querida». A Salvador le pareció que conocía esa letra.
De pronto entendió de qué se trataba. Soltó la carta y sintió latir su corazón en la sien. Una voz le decía: «No tienes derecho. Es un crimen». Otra le gritaba: «¡Esa letra! ¡Sabes de quién es! ¿Cómo podrás seguir viviendo sin salir de la duda? ¡Sí, es un crimen! ¡Pero en materia de crímenes, tú cometiste el peor!».
No pudo aguantarse. Abrió la carta:
París, 9 de diciembre de 1979.
Zoé:
Cuando leas estas líneas, tu madre y yo estaremos muertos desde hace mucho tiempo. Tienes solo seis meses, no te acordarás de nosotros. Tal vez sea un acto horrible suicidarse cuando uno tiene a una niñita como tú. Te rogamos que por favor nos perdones. La verdad es que ya no damos más: te lo pasas chillando, Zoé, chillas todo el tiempo. Es para volverse loco. Los pediatras que te han examinado no entienden qué te pasa. Irène y yo tenemos la impresión de haberle dado vida a un bloque de dolor.
Llevamos meses sin dormir: tal vez ya no estemos en nuestros cabales. Desgraciadamente, ¿quién podrá comprendernos? ¿Cómo soportar el sufrimiento perpetuo de una cría?
Además, junto con el nacimiento, aconteció algo muy triste: yo tenía un secretario que quería como a un hijo. Se llamaba Salvador y tenía veinte años. Vivía en casa. Tu madre también lo quería mucho. Habías nacido desde hacía unos días cuando desapareció: se esfumó sin dejar huella alguna. La policía nos dijo que ese tipo de cosas ocurría a menudo y que no había que albergar ninguna esperanza. Sufro igual que si hubiera perdido a un hijo.
Te queremos tanto, Zoé. Te deseamos la mejor vida posible.
Irène y Nazaire E., tus padres que te quieren.
Salvador se tapó la cara con las manos.
No había olvidado nada. Se consideraba a la vez culpable e inocente.
Una parte de él aún no podía creerlo. Quiso salir de la duda y corrió junto a Zoé, profundamente dormida. Con cuidadosa dulzura, para no despertarla, apartó el pelo en un punto preciso de su cráneo que le traía recuerdos y descubrió la cabeza diminuta y aplastada por el martillazo del clavo enterrado en el hueso.
Se preguntó, atónito, cómo había sobrevivido a ello. Le volvieron a la mente unas vagas nociones de biología con respecto a la tierna fontanela del bebé que se endurece al crecer.
Le pareció que no era hora de dar explicaciones. Voló a buscar una pinza de depilar y, en total detrimento de la prudencia, sin siquiera pensar que estaba tomando un riesgo demencial, extirpó el clavo del cráneo de su amada. Notó de paso que quitar el arma del crimen resultaba más difícil y más silencioso que enterrarla y pensó que, de haber tenido tiempo, se habría demorado en inferir alguna que otra conjetura filosófica.
Zoé no tuvo ninguna reacción y siguió durmiendo de aquel mismo sueño profundo que le había llamado la atención dieciocho años atrás. Desinfectó la minúscula herida con merthiolate.
Salió de la habitación para no importunar a la mujer que amaba y agarró una botella de grappa. Se desplomó en un sofá y bebió del pico un trago que le destruyó la caja torácica: era justo la sensación que necesitaba. Contempló, absorto, el clavo en la palma de su mano.
El nivel de culpabilidad que había alcanzado era tal que nadie podía superarlo, ni siquiera el autor de estas líneas, que solo puede mirar a Salvador con toda la humanidad posible.
En este asunto, el bien estaba entremezclado con el mal en proporciones que nadie en esta tierra podría definir. Ante los ojos técnicos de la ley, Salvador tan solo era responsable de dieciocho años de migrañas. Pero era lo suficientemente consciente como para saber que su culpa iba un poco más allá. Además, la complacencia era ajena a esta alma extrañamente pura: en vez de la estupidez quejumbrosa e inútil del arrepentimiento prefirió la reparación silenciosa.
Otro sorbo de grappa le confirmó su decisión: no diría nada. Viviría con su culpa, jamás se libraría de ella mediante la palabra. Su penitencia sería el mutismo. De modo que no incomodaría a nadie con declaraciones tipo «Soy un monstruo» o «Estoy avergonzado», que no son más que formas baratas de despertar lástima. No negaba su monstruosidad, solo que se la guardaría para él.
¿Qué otra cosa podía hacer? Solo pueden perdonar las personas perjudicadas: en este caso, las dos principales estaban muertas. Su crimen era pues inexpiable.
Subsistía una damnificada, que por cierto no estaría nunca en condiciones de otorgarle el perdón ciclópeo que necesitaba, pero a la que el destino, con su mansedumbre incomprensible, le permitía amar; y aquello no era la salvación, sino la gracia. Salvador nunca se salvaría y sin embargo sería indultado: un estado metafísico peculiar.
Aquel que no se salvaría conservaba el poder de salvar a los demás. No le diría nada a Zoé. Hubiese sido un crimen más y con seguridad el peor: ella habría sido capaz de creerse culpable —«Mis padres se suicidaron por causa de mis llantos cuando era un bebé»—, cosa que no se merecía en absoluto.
En una mano, la botella de grappa; en la otra, el clavo. Le pareció que esos curiosos atributos resumían su vida: por un lado la embriaguez más exaltante, por otro el crimen más solapado. El agua de fuego, la culpa diminuta. El amor loco y lo contundente. El clavo podía disimularse cerrando el puño. No era el caso del aguardiente: la bien llamada agua de vida.
«Así sea. No hay amor más grande que el que se construye sobre los escombros de un crimen sin confesar», pensó mientras tomaba otro trago de grappa.
Cuando Zoé despertó, no vio la pequeña mancha de sangre en la almohada, que sellaba su matrimonio más sólidamente que las sábanas manchadas de una esposa musulmana.
Bajó adonde se encontraba Salvador, que estaba terminando de poner un poco de orden en la pieza y en sus pensamientos. Solícito como debía serlo cualquier esposo, ya fuera asesino o no, le preguntó cómo se sentía.
—Mejor que nunca —dijo ella.
—¿Nada de migraña?
—Ni el menor signo. Es como si tuviera las ideas más claras.
Los criminales elegantes tienen una suerte especial. De aquel clavo enterrado en su cráneo dieciocho años antes, Zoé conservó una única secuela: su cerebro traumatizado siempre confundió los verbos desfigurar y figurarse, lo que la conducía a pronunciar frases terroríficas, aunque sin ninguna gravedad real.
Nunca más le dolió la cabeza.