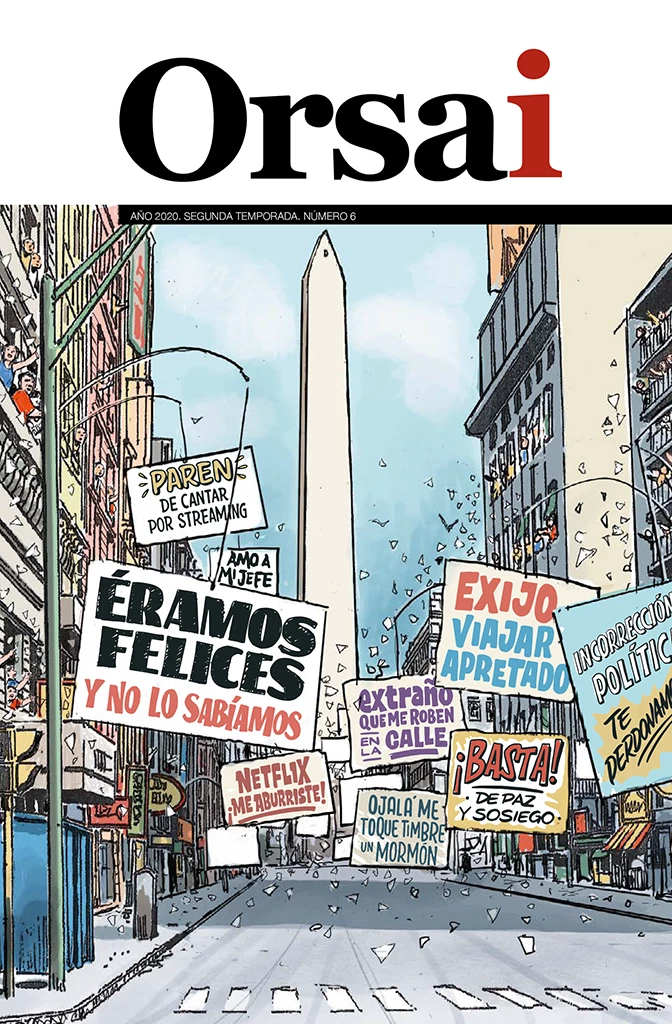Traté de incorporarlo y fue mucho peor. Tenía demasiado pis acumulado en el pañal, que se empezó a chorrear encima de las sábanas nuevas. Yo lo sostenía por debajo del brazo y al mismo tiempo lo empujaba hacia arriba, tratando de que apoyara la espalda contra la pared descascarada de la habitación.
Apenas se sostuvo unos segundos en esa posición. Hasta que volvió a desplomarse. El cuerpo quedó atravesado sobre la cama. Ahora Ernesto ni siquiera podía moverse. Parecía una tortuga inmensa vuelta hacia arriba, la espalda como un enorme caparazón del que sobresalían las piernas y los brazos raquíticos. Los ojos le apuntaban al techo y tanteaba a sus costados buscando en la cama el paquete de cigarrillos. Alrededor suyo había pedazos de sándwiches, blísters de pastillas vacíos, CD’s de películas viejas, libros con las páginas cortadas y colillas a medio quemar.
—¡Apuráte! —me gritó—. ¿No ves que no me puedo mover? ¡Dame los cigarrillos!
El pis goteaba por la esquina del colchón. Le alcancé el paquete y el encendedor. Mojé el trapo en el balde y fregué el piso de madera. Había unas costras negras en los listones que no podía sacar. Cada tanto una cucaracha pasaba a toda velocidad y se metía en la rejilla del baño. Ernesto prendió un cigarrillo y se tranquilizó.
—La única manera de escribir bien es escribiendo mal sobre uno mismo —me dijo, como si de repente se hubiese acordado de algo importante—. Vos no podrías escribir nunca. No sabés esconder tu oscuridad. Así es la gente que viene de los pueblos de mierda como vos. Andan con todos los fantasmas a la vista.
No le contesté. Empecé a juntar la basura que se acumulaba alrededor de la cama: botellas vacías, pañales usados, restos de comida, tierra acumulada. Barrí y metí todo en una bolsa de consorcio. Fui hasta el baño y empecé a raspar con fuerza la mierda que se había pegado sobre el plástico del inodoro. Le tiré lavandina y le pasé la virulana varias veces, hasta que terminó por despegarse. Hacía casi tres meses que lo conocía a Ernesto. Casi todos los días le limpiaba la habitación del hotel, le llevaba la ropa al lavadero y le compraba comida. Me pagaba por hora y me prestaba alguno de los libros que tenía guardados. Era lo mejor que había conseguido hasta el momento.
—¡Vení, levantáme! —dijo, atragantándose con un pedazo de pan que había encontrado en la cama.
Cada vez era más difícil moverlo. En su última salida al bar, no había podido mantenerse en pie y al caer para atrás su cabeza dio de lleno en el cordón de la vereda. Había perdido casi todas las fuerzas desde ese momento. Estuvo casi veinte minutos tirado, inconsciente, hasta que un linyera que lo vio empezó a gritar y a hacer señas en el medio de la calle. Una ambulancia del SAME pasaba por el lugar y dos enfermeros lo subieron a la fuerza. «Los pobres son los únicos que te levantan de la calle», me dijo cuando por fin lo encontré esa tarde en el Hospital Argerich, después de que pude descifrar un mensaje de texto que me había mandado y que solo decía «Argrch». Entré a la guardia y nadie sabía dónde estaba. Me dieron permiso para que revisara una por una las habitaciones. Eran las dos de la tarde y algunas estaban totalmente a oscuras, con gente durmiendo bajo frazadas deshilachadas. «Acá hay viejos hechos mierda en todos lados», me dijo un tipo que se despertó cuando prendí la luz de una habitación. Esa fue la única respuesta que obtuve.
Ernesto estaba al final de un corredor, en una silla de ruedas desvencijada, rodeado por una familia de bolivianos que esperaban por un chico que acababa de ser atropellado. Casi que no entraba en la silla. Tenía la boca abierta y respiraba agitado. Se aferraba a los apoyabrazos para no terminar en el piso. El padre de la familia me ayudó a llevarlo hasta la puerta de salida, sosteniéndole las piernas en alto mientras yo empujaba la silla desde atrás. A Ernesto le habían puesto un algodón en la cabeza que ya estaba todo impregnado de sangre. Cuando quisimos salir, un guardia nos cerró el paso y dijo que no podíamos sacar la silla. Levantamos a Ernesto uno de cada lado y lo cargamos en un taxi que esperaba sobre la rampa del hospital. Se zambulló como pudo y me pidió que buscara su billetera en el camperón que tenía puesto. Sacó un fajo de billetes cuando se la di.
—Cómprele algo a su hijo —le dijo al hombre que había cargado sus piernas—. Se va a poner bien.
Le explicamos al taxista que estábamos a unas pocas cuadras y nos dijo que nos bajáramos del auto, que no le convenía hacer ese viaje. Ernesto sacó otro fajo de la billetera y lo convenció de que nos llevara hasta el hotel. Me pidió que abriera la ventanilla así entraba un poco de aire. Todavía le costaba un poco respirar.
—¿No extrañás a nadie? —me preguntó—. ¿No tenías ninguna novia en ese pueblo?
—No, novia no tengo —le contesté—. Tampoco extraño. Me gusta la ciudad y por ahora no me puedo volver ni hacer otra cosa. Vine a trabajar. Vos me podrías dar alguno de esos fajos a mí también, ¿no? Yo fui el que te sacó del hospital.
Ernesto se rio y me dijo que iba a tener que ayudarlo para llegar hasta la cama una vez que entráramos al hotel. El hall estaba desierto. Pudimos entrar con una llave que el dueño le había dejado a Ernesto cuando se instaló. Le había pagado seis meses por adelantado y le dijo que pensaba quedarse ahí hasta morirse. Subimos por el ascensor y en la habitación le corté al medio una pastilla de Rivotril. Era la única manera que tenía de dormirse. Se la tragó sin tomar agua y me pidió que dejara la luz prendida.
—Tengo miedo de no despertarme si la apagás. Cuando era un pelotudo como vos hice un experimento y nunca más me pude dormir sin luz. Me pasé cuatro días en una habitación totalmente a oscuras, tomando cocaína cada tanto para darme valor. Tapié las ventanas y las cubrí con mantas. No entraba ni una pizca de luz. Quería vivir así durante una semana, pero entré en pánico. No podía verme ni siquiera las manos. No distinguía si estaba dormido o despierto, o si estaba soñando. Me parecía que la habitación estaba repleta de arañas y de insectos que se amontonaban en el techo y en las paredes. Sentía los espectros que daban vueltas alrededor de la cama. Podía escucharlos respirar. No es cierto que la mirada se acostumbra a la oscuridad. Si tenés miedo no te acostumbrás a nada.
Habían pasado dos semanas del accidente. Dos semanas en las que Ernesto no se había movido de la cama. Lo levanté una vez más, agarrándolo del brazo y apoyándolo contra la pared. Él nunca ayudaba. Solo me miraba y esperaba a que terminase la maniobra, como si su cuerpo ya no tuviese nada que ver con él. Saqué todo lo que había sobre la cama para tratar de limpiarle las sábanas.
—¿No ves que sos un pelotudo? No servís para nada. ¡Dame eso! —me gritó, señalando el bolso negro que siempre tenía entre las manos o debajo de la almohada, y que ahora estaba en el piso, entre la basura que se había amontonado.
—Está bien, no me tenés que putear siempre que me pedís algo.
Agarré el bolso y noté que no era tan liviano como parecía. Mientras se lo alcanzaba, lo subí y lo bajé dos veces en el aire, como si estuviese calculando el peso.
—¿Qué hacés? ¡Dámelo! Mirá que no te pago para que te hagas el gracioso. Andá a comprarme algo para comer. Un pastel de papas con mucho queso. Compráte también algo para vos.
Abrí la puerta y me frené para preguntarle si quería algo más. Me dijo que no con la mano y con otro gesto me indicó que me fuera. Estaba con el cuerpo torcido, a punto de caerse. Empujaba con fuerza para meter el bolso abajo del colchón.
Bajé por las escaleras vacías. Por momentos el hotel parecía deshabitado. Se llamaba Europa y era una especie de castillo colonial venido a menos. Desde las ventanas se podía ver la autopista, la estación de trenes y parte de la Plaza Constitución. Un territorio lleno de prostitutas, travestis y transas. Entre los pasillos aparecían habitaciones sin numerar y baños gigantes de azulejos negros y blancos, espejos rotos, plantas resecas y manchas de humedad esparcidas sobre las paredes. Al tipo de la entrada le decían el Sordo. No escuchaba nada de un oído y el otro iba en el mismo camino. Al principio se había encariñado con Ernesto porque de joven leía sus libros. Decía que no podía creer que ahora estuviese viviendo en ese hotel. Hacía algunos meses le había propuesto que diera unas charlas en el hall. Lo intentaron una vez. El Sordo pegó carteles en las paredes de la cuadra y en una facultad que estaba cerca. Un grupo de casi treinta periodistas y escritores jóvenes pagaron la entrada. Pero Ernesto se tomó una botella entera de ginebra antes de la charla y terminó vomitando y desmayándose enfrente de todos. El dueño le había descontado una parte del sueldo al Sordo y desde ese momento Ernesto era su enemigo. Me abrió la puerta sin mirarme.
Afuera el frío se me metía por los agujeros de la campera. No se parecía al de mi pueblo, que me cortaba las manos a la mañana y me lastimaba la espalda antes de irme a dormir. Este se quedaba clavado todo el día. Caminé apurado hasta «El Encuentro», el bar de la esquina donde lo había conocido a Ernesto. Era un aguantadero con unas cuatro o cinco mesas en el que se vendían fideos y pasta base. El primer día, poco después de llegar a la Capital, había entrado para comer después de pedir trabajo en algunos supermercados. Esa fue la primera idea que tuve, pero los chinos que estaban en las cajas me despachaban enseguida. «No entiende, no entiende», me decían casi a los gritos. Ernesto estaba sentado con un vaso de whisky. Parecía a punto de derrumbarse sobre la mesa. Llevaba puestas unas ojotas carcomidas, un pantalón verde, un sobretodo manchado y un gorro de lana por el que se le escapaba el pelo blanco y fino. Me llamaron la atención sus ojos. Eran chicos, escondidos abajo de unas cejas enmarañadas, de un verde tan claro que por momentos parecían celestes. Apenas me senté, me observó un largo rato hasta que me preguntó si tenía plata. Le contesté que no, que recién había llegado de Entre Ríos y que estaba buscando trabajo. Entonces me dijo que eso ya lo había leído en mi cara y que podía ofrecerme uno. «Necesito que me limpies la pieza y que me hagas las compras». No tenía otra opción por el momento. Me pagó los fideos y quedamos que empezaba al otro día.
Ahora el bar estaba vacío. Siempre quedaba así a media mañana. Me acerqué a la barra, detrás de la que se amontonaban botellas de bebidas blancas cubiertas de polvo. El tipo que atendía, al que le decían el Gallego, se manejaba apenas con monosílabos. Tenía una mano atrofiada y una cicatriz alargada que le cruzaba la frente. Repasaba la barra frotando una rejilla con la mano que estaba entera y pegaba gritos para ordenar las comandas. Le pedí la comida para Ernesto y un vaso de vino para mí. Algunas veces, para no volver tan rápido, me quedaba ahí mirando los banderines de fútbol y las cartulinas de toreros que colgaban de las paredes. El televisor sin volumen siempre estaba clavado en un canal de noticias donde solo transmitían accidentes de tránsito, asesinatos, robos y secuestros. El Gallego se acercó a la mesa con el paquete y me preguntó si todavía seguía limpiando la habitación del escritor. Le dije que sí y enseguida me interrumpió.
—Pibe, acá siempre necesitamos gente, ¿sabés? Ya hace tiempo que te vemos. Parecés de confianza. Alguien que viene del campo siempre sabe hacer cosas. Ahí te enseñan a disparar, a cazar, a achurar a los animales… a laburar de verdad —dijo mientras frotaba la mesa—. A nosotros nos sirven mucho las personas que saben hacer todo eso. Si te interesa, en una noche podés llevarte mucha más guita acá que en un mes limpiando la mierda del viejo ése. ¿Me entendés? Cuando quieras lo hablamos…
No llegué a preguntarle nada más sobre lo que tenía para ofrecerme. La puerta se abrió y el Sordo entró al bar. Saludó en un murmullo y caminó hacia mi mesa. El Gallego lo miró por encima del hombro y se volvió a la barra. Apenas llegué a darle un trago al vaso de vino.
—Vine hasta acá porque a Ernesto no quiero ni verlo. Nunca me preguntó cuánta plata perdí por su culpa —arrancó apenas se sentó—. Puede que haya sido un gran escritor, pero no es una buena persona. No lo viene a visitar nadie. Lo único que tiene es el bolso ese con el que andaba de un lado para el otro cuando salía. Todavía lo tendrá, espero. O ya estará en la ruina.
Hizo una pausa y miró alrededor, como si alguien pudiese escucharnos. Estábamos solos. Pensé que lo mejor era no decirle nada. Me quedé en silencio y él siguió con su monólogo, acercándose un poco más.
—La cosa es que el dueño me dijo que tiene muchos problemas por culpa de Ernesto. Los inquilinos se quejan del olor que sale de la habitación. Vos le limpiás durante el día, pero a la noche sale un olor espantoso. Dan ganas de vomitar cada vez que pasás por ese pasillo. ¿Por qué te pensás que te paga a vos? Las minas que trabajan en el hotel no quieren entrar más a limpiar. Ayer el dueño me dijo que ni siquiera podía alquilar las habitaciones que están cerca. Lo va a echar. Van a llamar a la policía o a una ambulancia para que se lo lleven. Le quedan tres días como mucho ahí adentro.
Apenas terminó, el Sordo se levantó y se fue. Pensé en hablar con el Gallego, pero primero tenía que avisarle a Ernesto. Le di un trago largo al vaso de vino y salí del bar.
—La gente es una mierda. ¿Te diste cuenta? —me dijo Ernesto apenas le conté que estaban por echarlo—. Son unos hijos de puta estos tipos. Pagué desde el primer día que estoy acá y ahora me quieren echar como a un perro. Encima nadie me va a ayudar. Todo el mundo me abandonó. ¡Me dejaron solo!
Cuanto más gritaba, más se aferraba al bolso. Lo había sacado de abajo del colchón y ahora lo tenía sobre el pecho. Hasta que empezó a llorar. El llanto lo hacía parecer un chico. No se tapaba la cara ni se secaba las lágrimas. Solo lloraba y miraba una de las paredes vacías de la habitación.
—Qué difícil que es morirse —dijo, hablando solo—. La gente piensa que es fácil, pero se equivocan. Yo quisiera morirme y no puedo.
—¿Estás seguro de que no hay nadie a quien puedas llamar? —le pregunté.
—No, no hay nadie. Ni siquiera mi hermano, no le voy a pedir nada a él. No soy un mendigo. Tampoco me atendería. Capaz le dije cosas que estuvieron mal. A él y a todos, y se fueron por eso. Pero no es mi culpa. A la gente le cuesta reconocer cuando tiene una vida de mierda. Se esconden siempre. Se esconden en una pareja de mierda, en un trabajo de mierda. No quieren vivir. Cualquiera de ellos, si pudiera, cambiaría el aburrimiento de su familia y de sus hijos por escribir el peor de mis libros. Deberían estar cogiendo todo el día y ni siquiera hacen eso. Encima se enojan cuando se los decís. Igual no sé qué hago hablando esto con vos, que sos un negrito del campo. ¿Entendés algo de lo que te digo?
—Entiendo, y soy el único que te limpia los calzones y te trae la comida. Yo te podría ayudar.
Abrió el paquete que le había dejado en la cama y empezó a comer el pastel de papa acostado. La comida se le caía de la boca y cada tanto eructaba para empujar hacia afuera algún bocado grande y volver a tragarlo.
—¿Y qué va a hacer usted, mi salvador? —me preguntó.
Desde que había llegado a la Capital estaba parando en la casa de un conocido del pueblo que no quedaba muy lejos del hotel. Era amigo de una parte de mi familia a la que yo casi no conocía. El tipo no me preguntaba mucho tampoco. Sabía lo difícil que era hacer pie apenas uno llegaba, y me dejaba tirar un colchón en un cuarto que tenía para las herramientas. Su esposa ya le había dicho que no quería que yo siguiera ahí. Le molestaba que entrara y saliera de la casa para ir al baño. A mí tampoco me quedaba mucho tiempo.
—Puedo buscar un hotel por acá y nos instalamos—le dije—. Vos pagás la pieza y yo limpio y hago las compras. Hasta que consiga otro trabajo y ahí vemos.
Ernesto se quedó en silencio. Tiró al piso la bandeja de plástico y lo que quedaba del pastel se volcó sobre las maderas. Movió la mano en círculos sobre la cama hasta que encontró el paquete de cigarrillos y prendió uno. Después le subió el volumen a la televisión. Estaba viendo un documental sobre una raza de ciervos que a lo largo de muchos años había aprendido a comer de una planta que destilaba veneno.
—¿Viste eso? —me preguntó, señalando las imágenes—. Los ciervos se fueron muriendo hasta que aprendieron que la planta tarda siete segundos en sacar el veneno. Entonces chupan seis segundos y se van. Así cada vez que quieren comer. Aprendieron a contar hasta seis. ¿Te das cuenta de que no aparecen porque sí las cosas? No te estoy hablando de esa pelotudez de las señales del universo. Hay un plan atrás de todo esto. Las fichas se van acomodando y vos tenés que prestar atención. Ahora tenemos una ficha difícil, la de la supervivencia. Yo sé que entendés la mitad de lo que te digo, pero en algún momento vos también vas a aprender a contar hasta seis. El ser humano se adapta a vivir en la peor mierda. Venimos programados con un mecanismo de adaptación forzosa. Mucho mejor que el de los ciervos.
Los ojos se le encendieron y se incorporó solo. Era la primera vez que lo hacía desde el accidente. Empezó a mover los brazos y las manos en el aire como un bailarín. Tenía una sonrisa grande y sin dientes. Parecía un duende gigante a punto de ejecutar un truco de magia.
—Está bien, te lo acepto. Nos vamos a vivir juntos. ¡Hay que festejar! —gritó—. Vení, dame tu mochila.
La abrió y empezó a revolear toda mi ropa. Después buscó su bolso entre las sábanas y sacó un fajo de dólares atrás de otro y me pidió que lo ayudara a meterlos en la mochila. Estaban todos húmedos y tenían olor a pis. Ernesto dormía arriba del bolso durante las noches y seguro algo se filtraba entre los billetes. No pude ni contar cuántos eran. Lo único que entendí era que tenía una fortuna maloliente metida ahí adentro.
—Nos vamos a llevar todo esto. No confío en ese sordo de mierda. A veces cuando vos no estás, viene y toca la puerta en medio de la noche. Yo pregunto quién es y no contesta. Escucho los pasos que se alejan por el pasillo. Yo sé que es él. Está esperando un día que me vaya de la habitación para meterse y robarme.
Esa noche lo ayudé a Ernesto a bañarse. Lo senté en una silla de plástico que metimos en la ducha y le vi el cuerpo pálido, las escaras que se le habían hecho en la espalda por estar acostado todo el día, los rastros de caca seca y pegada que le corrían como surcos por las piernas. Él gritaba cuando los chorros de agua se enfriaban. Después le corté las uñas de los pies, que se le habían retorcido hacia adentro, y le puse la ropa más limpia que le quedaba: un pantalón de gabardina, una remera de la selección de fútbol de Brasil, un saco gris y una boina. Se aferró al andador y por primera vez desde que había vuelto del Hospital Argerich salió a la calle.
Tomamos un taxi y me dijo que iba a llevarme a comer a un lugar al que nunca podría entrar si no estaba con él. Era un bodegón de mala muerte en San Telmo. Un lugar escondido al que se llegaba por una escalera que bajaba en espiral. Lo ayudé a Ernesto con un brazo y con el otro sostuve su andador mientras bajábamos. Nos acomodamos en una de las primeras mesas, casi en penumbras. Un hombre inmenso y de bigote blanco apareció con una servilleta colgada sobre el brazo. Apenas lo reconoció a Ernesto le dio un abrazo.
—Nunca pensé que te íbamos a ver de nuevo… así que seguís vivo. Enseguida les traigo la comida —dijo sin preguntarnos nada y se perdió entre las sombras.
Las paredes con ladrillos a la vista apenas tenían alguna que otra foto en blanco y negro, en las que se veían multitudes de hombres amuchados en un restaurante lujoso. Las mesas de madera no llevaban manteles. Sobre la barra solo había una vieja caja registradora que parecía en desuso. Le pregunté a Ernesto qué tenía de especial ese lugar.
—Te lo voy a contar porque ahora somos casi compañeros de una pequeña aventura. No somos amigos, eso te tiene que quedar claro… Cuando yo salí de mi casa, cuando ya no pude volver más, el tipo que manejaba este lugar me dejaba dormir en una pieza que hay en el fondo, con los otros mozos que tenía. Yo lavaba los platos. Ese fue mi primer y mi único trabajo. Hasta que me convertí en escritor. Acá a la vuelta hay un restaurante en el que sirven la mejor comida del país, la que nunca va a poder pagar ningún negrito como vos. Bueno, estás en uno de los sótanos de ese restaurante. Todos los manjares que se cocinan de más terminan acá. Hoy vas a comer como si fueses uno de los dueños de esta ciudad.
A los pocos minutos el mozo volvió con una botella abierta de vino importado y dos platos. Dijo que uno era de ravioles de langosta y el otro de ciervo, que era lo mejor que estaba entrando en esos días. Después le preguntó a Ernesto por qué no lo habían visto en tanto tiempo.
—Me estuve apagando —contestó él—. Dejé de escribir, de vivir. Todos se alejaron de mí. Me mantengo con una pensión que me da el Gobierno y me daba vergüenza volver acá. Ahora tengo este socio momentáneo. Es probable que empiece a escribir de nuevo y vengamos más seguido.
El hombre le dijo que ahí siempre había platos para lavar. Los dos se rieron y nos dejó comiendo solos, en silencio. Cuando iba por la mitad de su plato, Ernesto le dio un trago largo al vino que tenía servido y me habló mirándome muy fijo a los ojos.
—Ya estamos embarcados. Así que tenemos que conocernos un poco más. Vos ya sabés bastante, ahora me toca a mí. ¿Qué mierda viniste a hacer a la ciudad?
—Ya te lo dije, a ganarme la vida—le contesté.
—A mí no me tratés de pelotudo —me frenó antes de que pudiera decir nada más, levantando la mano derecha—. Vos no sos un busca ni una persona ambicioso. Para «ganarte la vida», como decís, te quedabas en ese pueblo de mierda. ¿Para qué viniste?
Estuve unos segundos en silencio y me di cuenta de que no iba a poder engañarlo a Ernesto.
—Me estoy escapando —le contesté.
—Finalmente te escucho decir algo interesante… —hizo una pausa y empezó a lamerse los labios para chupar el vino que se le había quedado ahí—. Quiero los detalles. ¿De qué te escapaste?
Yo no había hablado de eso con nadie. Tampoco sabía qué podía hacer Ernesto si le contaba lo que me había pasado. Pero apenas me hizo esa pregunta sentí un alivio muy grande. Le solté todo de una vez.
—Allá en mi pueblo estaba por casarme. Trabajaba el campo de un hacendado y nos iban a dejar vivir ahí con mi novia si nos casábamos. Me pasaba todo el día en el tambo y en la siembra. Capaz que la descuidé a ella, pero era la única forma. Trabajar todo el día. Una noche que tenía que quedarme en el campo quise aprovechar para darle una sorpresa y la fui a buscar a la casa de una amiga. Allá somos muy pocos. Y no estaba en la casa de la amiga. Se había ido para el boliche. No me lo dijo nadie, fui hasta la puerta de pura intuición. Me quedé en la camioneta que me había dado el patrón y apagué las luces.
Dejé de hablar y me tomé un trago de vino. Ernesto me miraba y no decía nada. Hizo un gesto acercando la cara y abriendo los ojos, para que yo siguiese.
—Hacía un frío terrible. Aguanté adentro de la camioneta con un café al cognac que tenía en la guantera. Cuando la vi salir estuve a punto de bajarme. Ella se metió en el jardín de una casa que está ahí cerca y se quedó escondida entre unos árboles. No tardó en salir uno de los compañeros del equipo de fútbol del pueblo. El equipo en el que yo jugaba. Los vi cómo se besaban y se tocaban. Hasta que se fueron de la mano. Se estaban por perder en la noche y yo prendí las luces de la camioneta y aceleré todo lo que pude. Ellos se dieron vuelta y se quedaron quietos. Fueron unos segundos que nos miramos a los ojos. Si aceleraba un poco más los pasaba por encima. Pero no pude. Frené la camioneta y salieron corriendo. Me quedé ahí sin hacer nada. Al otro día tenía que decidir. Allá cuando pasa algo así siempre hay un muerto. Si no te vengás quedás manchado para siempre. Después están los que se suicidan por la vergüenza. Yo pensé en matarme esa noche, pero no me animé. Tampoco me animé a salir a matarlo a él. Así que estoy acá.
—Está bien —me dijo Ernesto mientras tragaba los últimos ravioles que le quedaban—. Sos un cagón, entonces. Yo hubiese hecho lo mismo que vos, porque también soy un cobarde. ¿Está buena tu novia?
—Es hermosa. Pero ya no es mi novia.
—Entonces ya no tenés de qué preocuparte.
—La vergüenza no se me fue nunca, me la traje conmigo. Capaz si conociera otra mujer acá en Capital me olvidó de todo.
—¿Ves? Ése es el problema que tienen los tipos que salen de esos pueblos. Lo único que saben hacer es buscar una negrita para seguir criando negritos.
—A vos que sabés tanto no parece que te vaya tan bien.
Ernesto se quedó mirándome mientras tomaba el vino que le quedaba en la copa. No estaba enojado, más bien parecía estudiarme con sus ojos verdes cada vez más vidriosos por el alcohol.
—Al menos aprendiste a contestar en este tiempo —me dijo—. Todavía no sabemos si aprendiste a contar hasta seis. ¿Qué harías vos si tuvieses toda la plata que tengo yo?
Nunca me había imaginado en una situación así. Alguna vez había pensado en comprarme un tractor para la siembra o en tener mis propias vacas y ovejas apenas juntase dinero. Pero ahora no les encontraba ningún sentido a esas ideas. No iba a volver al campo.
—¿Para qué voy a pensar en eso? —balbuceé—. No es algo que vaya a hacerse realidad.
—Mirá que hay respuestas estúpidas, pero esa es la peor de todas. Te voy a explicar algo, así no volvés a repetir una estupidez así —dijo Ernesto y levantó su copa para que le sirvieran más vino—. La palabra real es el látigo del rey. ¿Entendés? Lo que el rey decía era lo que debía hacerse. La realidad es una orden. No existe nada que sea real. Y la única arma que tienen los negritos como vos para desobedecer esa orden, es la imaginación. Si no tenés imaginación no podemos seguir adelante. Dame una respuesta inteligente antes de que me termine el vino o me vuelvo solo.
El mozo amigo de Ernesto se acercó y volvió a llenar las copas. Dejó además dos platos con porciones de torta y dijo que estaba hecha con cuatro tipos de chocolate distintos, whisky, naranjas y mangos. Ernesto se comió su porción sin dejar de mirarme. Yo me quedé en silencio, con la vista clavada en las fotos de las paredes.
—Te voy a dar una pequeña ayuda, porque me gustan las personas estúpidas pero sinceras —me dijo—. Tenés que ir hasta el fondo. Un deseo que tengas desde antes de hacerte tu primera paja. Ahí podés encontrar algo de verdad.
Esas palabras fueron como un fustazo. Me acordé de cuando era chico y me quedaba mirando los caballos que preparaba mi viejo para las cuatreras. Cuando me decía que yo podría ganar esas carreras si tuviese un poco más de huevos y me animara a domar uno para después hacerlo correr. Pero nunca había querido domar un caballo. Solo me gustaba verlos correr.
—Me compraría un caballo de carreras —le dije.
—¡Ahí está! Un pingo de carreras, y lo podrías tener acá. Esa es una buena respuesta, ¿ves? Tenés alguna idea en la cabeza al final. ¡Brindemos!
Chocamos nuestras copas y terminamos el postre. Ernesto volvió a abrazarse con su amigo y subimos las escaleras como pudimos. Estaba borracho y por momentos yo tenía que ponerme casi debajo de él y empujarlo hacia arriba. En la calle tomamos un taxi y le pidió al chofer que nos llevara a dar una vuelta por la ciudad. Avanzamos por una avenida ancha y desierta. En una esquina se abalanzó sobre mí, bajó el vidrio y me señaló un kiosco sacando el brazo por afuera de la ventanilla.
—Ahí vendían la mejor cocaína que probé. Era un barcito de lúmpenes y bandidos. Si querías tener una buena aventura podías empezar en ese lugar. Ahora venden jugos naturales y barritas de cereales.
Después se acurrucó en su costado del asiento y no dijo nada más en todo el viaje.
En la recepción del hotel no había nadie. Ernesto abrió con su llave y subimos por el ascensor. Apenas entramos en el pasillo vimos que desde su habitación salía luz.
—Ese sordo de mierda —murmuró Ernesto.
Me adelanté mientras él caminaba como podía con su andador. Las pocas cosas que le quedaban estaban tiradas por el suelo. Habían dado vuelta la cama y arriba de los tirantes estaba el bolso abierto. Pensé en todo el dinero que habíamos guardado en mi mochila y miré a los costados de la puerta. No había nadie ni se escuchaban ruidos. Cuando Ernesto entró y acomodé un poco la habitación, encontramos una nota metida en el bolso: «Mejor que te vayas rápido».
—Hay que llamar a la policía —le dije.
—No seas boludo. La policía come todos los mediodías en el hotel, mete putas en el hotel y viene a recaudar todos los meses. ¿Por qué te creés que este lugar está siempre vacío? Esto es un aguantadero. ¿Qué le querés decir a la policía? Quedáte esta noche y mañana nos vamos.
No parecía haber otra opción. Atrancamos la puerta con un secador y una escoba. Lo ayudé a meterse en la cama y amontoné unas sábanas sucias que Ernesto tenía guardadas para armarme un colchón. Le corté una pastilla de Rivotril y traté de dormirme, pero no había forma. La luz seguía prendida y yo no podía dejar de pensar en la puerta abierta. ¿Había sido el Sordo para robarse el dinero? ¿Era una amenaza del dueño para conseguir que Ernesto se fuera por su cuenta? Entre esos dos pensamientos había otro que se metía a la fuerza: mi propio caballo de carreras. Esa podía ser mi vida en la Capital. Adentro de un hipódromo. Preocuparme por alimentar a mi caballo, por bañarlo, por conseguirle el mejor jockey. Lo imaginé corriendo en una pista de esas inmensas y ovaladas. Levantando la arena con las ancas brillosas. El pelo azabache. Echándole el cuerpo encima al pingo que trataba de colarse por un costado. Ganando una carrera tras otra. Me imaginé la sala de las apuestas llena de gente y su nombre en la parte de arriba de todos los carteles electrónicos. Ya sabía cómo lo iba a llamar: «Contar hasta seis». Esa podía ser mi vida. Hasta que en algún momento terminé dormido.
Ernesto me despertó tirándome encima su andador. No había signos de que alguien hubiese querido empujar la puerta durante la noche. Me dijo que tenía que apurarme a encontrar otro hotel, que la próxima vez iban a entrar, aunque estuviésemos nosotros. Lo que todavía no sabía era dónde dejar el dinero mientras yo salía a buscar. Le propuse dividirlo. Una parte la guardaríamos en mi mochila y él se quedaría con la otra parte en el bolso. Le dije que era la única manera de no perderlo todo si volvían a tratar de robarle. Me miró con desconfianza.
—¿Vas a volver? —me preguntó y siguió hablando antes de que pudiera responderle—. Está bien, igual yo no puedo salir de acá solo. Si entra el Sordo o cualquier otro me van a desplumar.
—Voy a buscar hotel y vuelvo.
Bajé por las escaleras. El Sordo estaba detrás del mostrador hablando por teléfono, sentado frente a una máquina de madera repleta de interruptores que también funcionaba para manejar la puerta de salida. Intenté abrirla y no pude. Me chistó y me hizo una seña con la mano para que me acercara a él.
—Vas a tener que pagar por la noche de ayer —me dijo—. Esa es una habitación simple. Si vas a dormir acá los tenemos que pasar a una doble. ¿Les reservo?
Me quedé observándolo unos segundos, tratando de adivinar si había sido él. Me resultó extraña su manera de disponerse para anotar una nueva habitación, agitando la lapicera como si se tratara de algo divertido. Sentí que se estaba burlando de mí. Capaz Ernesto tenía razón y el Sordo estaba atrás del robo. Cualquier cosa que le dijese o le preguntase podía ser un paso en falso. Lo mejor era dejar todo como estaba.
—No, solo me quedé porque Ernesto se sentía mal. En un rato vuelvo con la comida. Acá tenés lo de la habitación —le contesté y saqué algunos pesos que me había dejado en el bolsillo por las dudas—. ¿Me podés abrir?
Apenas salí sentí un mareo fuerte y me tuve que agarrar de una de las barandas. Caminé atontado hacia la esquina, apoyándome cada tanto en las paredes. Pensé en la parte del dinero que ahora tenía dentro de mi mochila, si alcanzaría para comprar un caballo. ¿Cuánto saldría un caballo de carreras? Seguro necesitaba todo el dinero que tenía Ernesto, o tal vez más. Seguí caminando y se me apareció el cartel de El Encuentro. Me acordé de la propuesta del Gallego. La puerta de madera chirrió más que de costumbre cuando la empujé.
—Hay que ponerle un poquito de aceite se ve —me recibió el Gallego desde la barra—. ¿Cómo estás pibe? ¿Pastel de papa y un vaso de vino para la espera?
—Todo bien. No, ya sigo camino. Pasaba un minuto para hablar con vos, por lo del otro día… el tema de las armas que me habías comentado.
—Mirá qué bien. Parece que te estás acomodando en la ciudad. Un tipo con ganas de prosperar. Vení por acá —dijo y levantó una parte de la barra por la que se podía pasar de un lado al otro.
Caminamos por un pasillo repleto de cajones de cervezas. Se escuchaba el maullido constante de un grupo de gatos y las chapas del techo que retumbaban con las corridas. El Gallego pateó a uno que se había lanzado al piso y empujó una puerta de madera con el hombro. Una vez que entramos encendió un foco que colgaba del techo tirando de una correa. La luz apenas dejaba ver un escritorio con papeles y un armario doble cerrado, con manijas de acero en cada puerta. El Gallego señaló una silla y me dijo que me sentara.
—El laburo es fácil. ¿Qué armas usaste en el campo?
—Manejé escopetas y tenía una pistola calibre 32, para rematar animales.
—Perfecto Rambo. Tenemos todo eso. La cosa es así. Yo te doy un fierro y vos te quedás tranquilo en la entrada del bar toda la noche, mientras nosotros hacemos algunas cositas acá atrás con las chicas y los travas. Tenemos una empresita para ofrecer vínculos amorosos, ¿viste? Cualquiera que se quiera mandar y que no esté en la lista que te voy a dar, lo tenés que frenar. Y si se pone pesado podés apuntarle. Pero mirá que no quiero un muerto acá adentro. Si no hay ningún problema, te toca un buen billete. Esta noche ya te necesitaríamos.
—Sí, me viene bien. No me alcanza para nada lo que me paga Ernesto.
El Gallego se levantó y abrió el armario. Había pistolas y dos escopetas recortadas. Todos los estantes estaban repletos con cajas de cartuchos y municiones sueltas. Agarró una pistola plateada y me la alcanzó. Era calibre 32. Bastante más ligera que las que usaba para cazar. Estaba descargada. La empuñé apuntando contra una de las paredes y después se la dejé sobre el escritorio.
—Esa vas a usar. A la noche vemos si le metés alguna bala o no. A ver si todavía te ponés nervioso y se te escapa un tiro. Ahora andáte a dar una vuelta y venís a eso de las ocho. Mañana cuando amanece ya te liberaste. Es muy fácil el laburo —me repitió el Gallego—. Vamos a ver cómo andás.
Volvimos por el pasillo, que de a poco era invadido por los gatos. Pensé que el Gallego era alguien que podía sacarme de la duda.
—¿Vos sabés cuánto sale un caballo de carreras? —le pregunté mientras caminábamos.
—Mirá vos, al final sos todo un empresario —contestó sin darse vuelta—. No tengo ni idea. Pero limpiando mierda al único caballo al que te vas a subir es el de la calesita.
Me reí con él. En eso tenía razón.
Salí de El Encuentro y deambulé por algunas calles en las que los linyeras buscaban un lugar donde dormir. Le daba vueltas y vueltas a la misma idea. No iba a tener nunca un caballo de carreras ni limpiando mierda ni cuidándole el negocio al Gallego. Un caballo de carreras debía salir hasta más caro que un auto. Y había que pagar para mantenerlo y para que pudiera entrar a la pista. También pagarle al jockey para que se suba. Iba a ser una fortuna. Volví hasta la plaza que estaba enfrente del hotel y del bar cuando ya estaba anocheciendo. Entre las ramas de los árboles habían montado un sistema de luces que se encendían y se apagaban. Parecía que caían gotas inmensas y brillosas de todos los árboles. Me compré una cerveza y me la tomé en uno de los bancos. Desde ahí podían verse las dos entradas. El hotel daba la impresión de seguir vacío. Ernesto debía estar esperándome, pensando que era un pelotudo por tardar tanto. O quizás ya estuviese convencido de que le había robado la mitad del dinero. Dejé la botella en el piso y caminé en dirección al hotel, tratando de adivinar desde lejos si había algún movimiento extraño. Alcancé a distinguir al Sordo sentado en la recepción. Si ya se habían metido en la habitación de Ernesto, todo lo que estaba por hacer no tenía sentido. Pero era imposible saberlo, y era demasiado peligroso volver a entrar ahí sin la pistola. Crucé la calle hacia la otra esquina y me metí en el bar. La puerta volvió a chirriar.
—Sos puntual. Eso está bien para empezar —me dijo El Gallego apenas me vio y me pasó una botella con un líquido para sacar el óxido—. Tomá, ponele a la puerta. Me tiene las pelotas llenas.
Mientras la arreglaba me dejó un papel escrito, un vaso y una botella de vino apoyados sobre una de las mesas. Después hizo un gesto con la mano para que lo siguiera atrás así me daba el arma. Caminé por el pasillo atrás de él, hasta la habitación.
—Lo único que te quiero pedir es que me la cargues —le dije cuando entramos—. No le voy a disparar a nadie, pero si necesito puedo tirar un par de tiros al aire para espantar al que sea.
—Sos atrevido, pibe —me contestó—. Está bien, me gusta que tengas un poco de huevos. Si vas bien te podemos dar un trabajito más arriesgado.
Me dio la pistola plateada, la cargué y me la guardé entre el pantalón y la remera, como cuando salíamos con el patrón a cazar por la estancia. Después me dijo que me fuera para adelante, que él ya se quedaba ahí. Me senté en la mesa y esperé hasta que llegó el primer tipo. El trabajo no era difícil. Los pocos que entraban al bar estaban anotados en la lista que me había dejado El Gallego. Me fui tomando la botella de vino mientras tachaba los nombres. Tenía que esperar a que lleguen todos para poder irme sin que el Gallego se diese cuenta. Con cada nombre que tachaba me preguntaba si estaba bien lo que iba a hacer cuando saliera del bar, si no había otra manera. Hasta que ya no quedó ninguno. Me asomé detrás de la barra y escuché gritos de hombres y mujeres, pero estaba oscuro y no se podía ver nada. Abrí la puerta y salí a la calle. Me causó gracia que el último recuerdo que tendría de ese bar iba a ser el de la puerta cerrándose en silencio.
Caminé apurado hacia el hotel, mirando para atrás a cada paso. Abrí la puerta con la llave de Ernesto. De nuevo la recepción estaba vacía. Quizás ya se habían metido en la habitación. Me palpé el pantalón como por instinto, asegurándome de que la pistola seguía ahí. Subí corriendo por las escaleras. Tenía muchas ganas de vomitar. El hotel estaba en silencio y la puerta de Ernesto cerrada. La luz se filtraba por debajo. La abrí lo más despacio que pude. Ernesto estaba acostado, aferrado al bolso.
—¿Qué mierda hacés? ¿Cómo vas a venir tan tarde? —me gritó—. ¡No me robaron de casualidad! ¿Conseguiste hotel?
—Sí, está todo arreglado —le contesté y saqué la pistola—. Con esto nos podemos defender. Ahora no nos conviene salir. Mañana temprano nos vamos.
—¿De dónde sacaste eso? No te entiendo. No necesitábamos un arma, boludo. Necesitábamos irnos de acá.
—El hotel lo conseguí tarde y la traje por las dudas. No te preocupes que es de un amigo. En unas horas ya amanece. Te puedo cortar una pastilla, así descansás, y apenas te levantás nos vamos. Ernesto se incorporó en silencio. Me miró confundido, como si buscara algo adentro mío. Hubiese sido lo mejor que se tomara esa pastilla de mierda. Pero enseguida su mirada cambió. Entendió por qué había ido tan tarde y con un arma. Me di cuenta a través de sus ojos verdes de que quería lastimarme. Pero estaba postrado sobre la cama y sin fuerzas. Ni siquiera tuve que apuntarle. Soltó el bolso sin dejar de mirarme. Lo dejó caer sobre el piso y yo lo agarré. Lo abrí y guardé todo el dinero en mi mochila lo más rápido que pude. Ninguno de los dos dijo nada más. Pensé que así tenían que ser las cosas. Abrí la puerta. No había nadie en los pasillos. Me metí por última vez en la habitación y dejé el arma apoyada en una de las esquinas de la cama, la más alejada de Ernesto. Cerré la puerta y bajé corriendo por las escaleras. El hall seguía vacío. «Es la única manera, es la única manera». Esa frase se repetía una y otra vez en mi cabeza. Apenas salí a la calle escuché el estruendo. Un único disparo que nadie más escuchó. Quizás el Sordo haya sentido apenas un ruido lejano si estaba en el hotel. Crucé la plaza y me metí en la estación de trenes. Sentía el vértigo en el estómago y tenía la vista toda borrosa. Las piernas me temblaban. Me costó distinguir la voz de la chica que atendía, detrás de la ventanilla. «Eso es lo más lejos que tenemos a esta hora», llegué a escuchar. Corrí con el boleto en la mano hasta un banco en el fondo de la estación. Apenas me senté, lo primero que pensé fue que tenía suerte. En realidad, no importaba dónde terminase el tren. Después podía irme todavía más lejos. Seguro había muchas ciudades con hipódromos. Y yo sabía contar hasta seis.