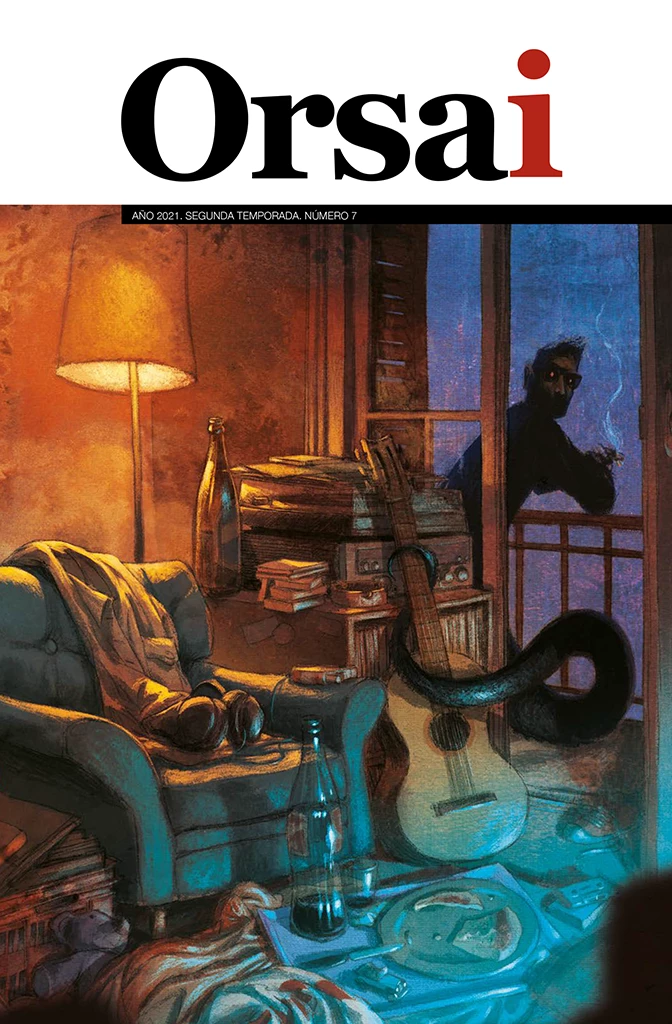El policía entró con la mirada alta y arrogante, las muñecas sin esposar, la sonrisa irónica que ella conocía tan bien: toda la actitud de la impunidad y el desprecio. Había visto a muchos así. Había logrado que condenaran a demasiado pocos.
—Siéntese, oficial —le dijo.
La oficina de la fiscal quedaba en un primer piso y la ventana daba a la nada, a un hueco entre edificios. Hacía mucho que pedía un cambio de oficina y de jurisdicción. Odiaba la oscuridad de ese edificio centenario y odiaba todavía más que le tocaran los casos de los empobrecidos barrios del sur, casos donde el crimen siempre estaba mezclado con la desdicha.
El policía se sentó y ella, a disgusto, pidió café para los dos.
—Ya sabe por qué está acá. También sabe que no está obligado a decirme nada. ¿Por qué no vino con su abogado?
—Yo sé defenderme solo y, además, soy inocente.
La fiscal suspiró y jugó con su anillo. ¿Cuántas veces había presenciado la misma escena? ¿Cuántas veces un policía le negaba, en su cara y frente a toda la evidencia, que había asesinado a un adolescente pobre? Porque eso hacían los policías del sur, mucho más que proteger a las personas: matar adolescentes, a veces por brutalidad, otras porque los chicos se negaban a «trabajar» para ellos —a robar para ellos o a vender la droga que la policía incautaba—. O por traicionarlos. Había muchos y muy ruines motivos para matar a adolescentes pobres.
—Oficial, está su voz grabada. ¿Quiere escuchar la grabación?
—No digo nada ahí.
—No dice nada. La escuchamos, entonces.
Tenía el archivo de audio en la computadora y lo abrió. Por los parlantes se escuchó la voz del policía: «Asunto solucionado, aprendieron a nadar.»
—¿Y eso qué demuestra? —preguntó el policía, después de un breve resoplido.
—Por la hora y el contenido, demuestra que usted al menos sabía que dos jóvenes habían sido arrojados al Riachuelo.
La fiscal Pinat llevaba dos meses investigando el caso. Después de haber sobornado a policías para que hablaran, después de amenazas y tardes de furia provocadas por la incompetencia del juez y de los fiscales anteriores, había llegado a una versión de los hechos en la que coincidían las pocas declaraciones final y formalmente obtenidas: Emanuel López y Yamil Corvalán, los dos de quince años, volvían de bailar en Constitución a sus casas en la Villa Moreno, a orillas del Riachuelo. Volvían caminando porque no tenían dinero para el colectivo. Los interceptaron dos agentes de la comisaría 34 y los acusaron de intentar robar un quiosco: Yamil llevaba encima un cuchillo, pero nunca se comprobó ese intento de asalto, no había ninguna denuncia. Los policías estaban borrachos. Golpearon a los adolescentes a orillas del Riachuelo hasta dejarlos casi inconscientes. Después, los subieron a patadas por las escaleras de cemento hasta el mirador del puente que cruzaba el Riachuelo y los empujaron al agua. «Asunto solucionado, aprendieron a nadar», había dicho por la radio el oficial Cuesta, uno de los dos acusados, el que ahora estaba en su oficina. El imbécil no había ordenado borrar la conversación: a eso también estaba acostumbrada por todos sus años de fiscal, a la combinación imposible de brutalidad y estupidez de la policía.
El cuerpo de Yamil Corvalán apareció a un kilómetro del puente. A esa altura, el Riachuelo no tiene casi corriente, está quieto y muerto, con su aceite y sus restos de plástico y químicos pesados, el gran tacho de basura de la ciudad. La autopsia estableció que el chico había intentado nadar entre la grasa negra. Había muerto ahogado cuando los brazos no soportaron más el esfuerzo. La policía había intentado sostener durante meses la tesis de la muerte accidental del adolescente, pero una mujer había escuchado los gritos esa noche: «Me tiraron, ayuda, me muero», gritaba el chico mientras se ahogaba. La mujer no había intentado ayudarlo. Sabía que era imposible sacarlo del agua, salvo con un bote, y ella no tenía bote, ninguno de sus vecinos tenía.
El cuerpo de Emanuel no había aparecido. Pero sus padres aseguraban que esa noche había salido con Yamil. Y en la orilla sí habían aparecido sus zapatillas, inconfundibles porque eran un modelo caro, de importación, que seguramente había robado poco antes; zapatillas que esa noche se había puesto para impresionar a las chicas en el boliche bailable. Su madre las había reconocido de inmediato. Su madre también había dicho que los oficiales Cuesta y Suárez andaban persiguiendo a su hijo, aunque ella no sabía por qué. La fiscal la había interrogado en esa misma oficina la semana de la desaparición del adolescente. La mujer había llorado, lloraba y decía que su hijo era un buen chico, aunque sí, a veces robaba y de vez en cuando se drogaba, pero era porque el padre se había ido y eran muy pobres y el chico quería cosas, zapatillas y un iPhone y todo lo que veía en la televisión. Y que no se merecía morir así, ahogado, porque unos policías se querían reír de él, reírse mientras él intentaba nadar en el agua contaminada.
No, claro que no se lo merecía, le dijo ella.
—Yo no tiré a nadie al agua, señora fiscal. Y no le voy a decir más nada.
—Como usted quiera. Ésta era su oportunidad de llegar a algún tipo de arreglo que, eventualmente, podría disminuir su condena. Necesitamos saber dónde está ese cuerpo, y si nos diera esa información, a lo mejor podría, no sé, ir a una cárcel pequeña o al pabellón de los evangelistas. Usted sabe que no es lo mismo estar encerrado con los evangelistas que con la población común.
El policía se rió; se reía de ella, se reía de los chicos muertos.
—¿Usted se piensa que me van a dar mucho tiempo por esto?
—Yo voy a intentar que no salga más.
La fiscal estaba a punto de perder la calma. Apretaba los puños. Por un momento, miró a los ojos al policía y él le dijo, muy claro, con una voz distinta, más seria, sin un jirón de ironía:
—Ojalá toda esa villa se prenda fuego. O se ahoguen todos. Ustedes no tienen idea de lo que pasa ahí adentro. Ni idea tienen.
Ella alguna idea tenía. Hacía ocho años que Marina Pinat era fiscal. Había visitado la villa varias veces aunque su trabajo no lo requería —podía investigar desde su escritorio, como hacían todos sus colegas, pero ella prefería conocer a la gente sobre la que leía en los expedientes—. Menos de un año atrás, su investigación había ayudado a que un grupo de familias que vivía cerca de una curtiembre le ganara un juicio a la fábrica de cuero que echaba cromo y otros desechos tóxicos al agua. Había sido un extenso y complejo juicio penal por daños: los hijos de las familias que vivían cerca de esa agua, que la tomaban, aunque sus madres intentaran quitarle el veneno hirviéndola, se enfermaban, morían de cáncer en tres meses, horribles erupciones en la piel les destrozaban brazos y piernas. Y algunos, los más chicos, habían empezado a nacer con malformaciones. Brazos de más (a veces hasta cuatro), las narices anchas como las de felinos, los ojos ciegos y cerca de las sienes. No recordaba el nombre que los médicos, algo confundidos, le habían dado a ese defecto de nacimiento. Recordaba que uno de ellos lo había llamado «mutaciones».
Durante esa investigación había conocido al cura de la villa, el padre Francisco, un joven párroco que no usaba siquiera el cuello identificatorio. Nadie iba a la iglesia, le había contado. Él tenía un comedor para los chicos de familias demasiado pobres y ayudaba en lo que podía, pero había renunciado a cualquier trabajo pastoral. Quedaban pocos fieles, algunas mujeres viejas. La mayoría de los habitantes de la villa eran devotas de cultos afrobrasileños o tenían sus propias devociones, santos personales, San Jorge o San Expedito, y les levantaban pequeños altares en las esquinas. No está mal, decía él, pero ya no daba más misa, salvo para ese puñado de mujeres viejas que a veces se lo pedían. A Marina le había parecido que, detrás de la sonrisa, la barba, el pelo largo, el aspecto de militante revolucionario de los años setenta, el cura joven y bienintencionado estaba cansado, cargado de una oscura desesperanza.
Cuando el policía salió dando un portazo, el secretario de la fiscal tardó unos minutos en golpear la puerta para anunciar que tenía a alguien más esperando.
—Hoy no, querido —dijo la fiscal. Había quedado agotada y furiosa, como siempre que tenía que hablar con policías.
El secretario dijo que no con la cabeza e imploró con los ojos.
—Por favor, atendela, Marina. No sabés…
—Pero que sea la última.
El secretario asintió y agradeció con la mirada. Marina ya estaba pensando en qué comprar para cocinar esa noche o en si iba a tener ganas de salir a comer a un restaurante. Su auto estaba en el mecánico, pero podía usar la bicicleta; las noches eran frescas y hermosas en esa época del año: quería salir de la oficina, quería llamar a algún amigo para invitarle una cerveza, quería que se terminara ese día y esa investigación y que apareciera el cuerpo del chico de una buena vez.
Mientras guardaba las llaves, los cigarrillos y algunos papeles en la cartera para salir rápido, entró en el despacho una adolescente embarazada, horriblemente flaca, que no quiso decirle su nombre. Marina sacó una Coca-Cola de la pequeña heladera que tenía bajo el escritorio y le dijo: «Te escucho.»
—El Emanuel está en la villa —dijo la chica mientras tomaba la gaseosa a sorbos largos.
—¿De cuánto estás? —quiso saber Marina, y señaló con el dedo el vientre de la chica. .
—No sé.
Claro que no sabía. Le calculó unos seis meses de embarazo. La chica tenía las puntas de los dedos quemadas, manchadas con el amarillo químico de la pipa de paco. El bebé, si nacía vivo, iba a nacer enfermo, deforme o adicto.
—¿De dónde lo conocés a Emanuel?
—Lo conocemos todos, la familia es conocida en la Moreno. Yo fui al entierro y el Emanuel fue medio novio de mi hermana.
—¿Y tu hermana dónde está, ella también lo reconoció?
—No, mi hermana no vive más allá.
—Bueno. ¿Y entonces?
—Algunos dicen que salió del agua el Emanuel.
—¿Salió la noche que lo tiraron?
—No, por eso vine. Salió hace un par de semanas. Volvió hace repoco.
Marina sintió un escalofrío. La chica tenía las pupilas dilatadas de los adictos y los ojos, en la media luz de la oficina, parecían completamente negros, como los de un insecto carroñero.
—¿Cómo que volvió? ¿Se había ido a algún lado?
La chica la miró como si ella fuera estúpida y la voz se le puso más gruesa, conteniendo la risa.
—¡No! A ningún lado se fue. Volvió del agua. Siempre estuvo en el agua.
—Me estás mintiendo.
—No. Le vengo a contar porque tiene que saber. El Emanuel la quiere conocer.
Trató de no pensar en cómo movía la chica los dedos manchados por la pipa tóxica, los cruzaba como si no tuvieran articulaciones, como si fueran extraordinariamente blandos. ¿Sería ella una de las chicas de formes, defectuosas de nacimiento por culpa del agua contaminada? Era demasiado grande de edad. ¿La deformidad venía ocurriendo desde cuándo, entonces? Todo era posible.
—¿Y ahora dónde está Emanuel?
—Se metió en una de las casas de la parte de atrás de las vías y vive ahí, con sus amigos. ¿Ahora me va a dar plata? Me dijeron que me iba a dar plata.
La tuvo un rato más en la oficina, pero no pudo sacarle mucho. Emanuel López había emergido del Riachuelo, decía, la gente lo había visto caminar por los pasillos laberínticos de la villa, y algunos habían corrido muertos de miedo cuando se lo cruzaron. Decían que caminaba lento y que apestaba. La madre no había querido recibirlo. Eso sorprendió a Marina. Y se había metido en una de las casas abandonadas del fondo de la villa, las que estaban detrás de las vías del tren abandonadas. La chica le arrancó el billete de las manos cuando Marina le pagó por el testimonio. La avidez había tranquilizado a la fiscal. Creía que la chica mentía. Seguramente la había enviado algún policía amigo de los asesinos —o ellos mismos, que de todos modos tenían prisión domiciliaria, que no cumplían—. Si uno de los dos chicos resultaba estar vivo, la causa podía derrumbarse. Los policías acusados habían contado a muchos de sus compañeros cómo torturaban a jóvenes ladrones haciéndolos «nadar» en el Riachuelo. Algunos de esos compañeros habían relatado esas conversaciones, esos alardeos, después de meses de negociaciones y grandes cantidades de dinero para pagar la información. El crimen estaba comprobado, pero un muerto que resultaba estar vivo era un crimen menos y una sombra de duda sobre toda la investigación.
Esa noche, Marina volvió a su departamento inquieta después de una cena rápida y nada estimulante en un restaurante nuevo que tenía buena prensa pero pésimo servicio. La razón le decía que la chica embarazada sólo estaba buscando dinero, pero había algo en la historia que sonaba extrañamente real, como una pesadilla vívida. Durmió mal, pensando en la mano del chico muerto pero vivo tocando la orilla, en el nadador fantasma que volvía meses después de ser asesinado. Soñó que de esa mano se caían los dedos cuando el chico se sacudía la mugre después de emerger y se despertó con la nariz chorreando olor a carne muerta y un miedo horrible a encontrar esos dedos hinchados e infecciosos entre las sábanas.
Esperó la madrugada para intentar comunicarse con alguien de la villa: la madre de Emanuel, el cura Francisco. Nadie le atendía el teléfono. No era raro: los celulares funcionaban mal en la ciudad y peor todavía en la villa. Se alarmó porque nadie atendía en el comedor del cura ni en la sala de primeros auxilios. Eso sí era más extraño: esos lugares tenían línea fija. ¿Se habrían cortado después de la última tormenta?
Continuó tratando de comunicarse todo el día. No lo logró. Esa noche, después de una tarde de cancelaciones —le había dicho a su secretario que le dolía la cabeza, que iba a dedicarse a leer expedientes, y él, siempre obediente, había suspendido todas las reuniones y audiencias—, decidió, mientras cocinaba espaguetis, que al día siguiente iba a ir a la villa.
Nada había cambiado desde su última vez en ese sur de la ciudad, en la avenida desolada que desembocaba en el Puente Moreno. Buenos Aires se iba deshaciendo en comercios abandonados, ventanas tapiadas con ladrillos para evitar que las casas fueran tomadas, carteles oxidados que coronaban edificios de los años setenta. Todavía quedaban tiendas de ropa, carnicerías sospechosas y la iglesia, que ella recordaba cerrada y que ahora, cuando la veía desde el taxi, seguía cerrada, pero con un candado adicional para mayor seguridad. La avenida, lo sabía, era la zona muerta, el lugar más vacío del barrio. Detrás de esas fachadas, que eran mascarones, vivían los pobres de la ciudad. Y en las dos orillas del Riachuelo miles de personas habían construido sus casas en los terrenos vacíos, desde precarios ranchos de chapa hasta muy decentes departamentos de cemento y ladrillos. Desde el puente se podía ver la extensión del caserío: rodeaba el río negro y quieto, lo bordeaba y se perdía de vista donde el agua formaba un codo y se iba en la distancia, junto a las chimeneas de fábricas abandonadas. Hacía años, también, que se hablaba de limpiar el Riachuelo, ese brazo del Río de la Plata que se metía en la ciudad y luego se alejaba hacia el sur, elegido durante un siglo para arrojar desechos de todo tipo, pero, sobre todo, de vacas. Cada vez que se acercaba al Riachuelo, la fiscal recordaba las historias que contaba su padre, trabajador durante un tiempo muy corto de los frigoríficos orilleros: cómo tiraban al agua los restos de carne y huesos y la mugre que traía el animal desde el campo, la mierda, el pasto pegoteado. «El agua se ponía roja», decía. «A la gente le daba miedo.»
También le explicaba que ese olor del Riachuelo, profundo y podrido, que con cierto viento y la humedad constante de la ciudad podía flotar en el aire durante días, lo causaba la falta de oxígeno del agua. La anoxia, le decía él. La materia orgánica se come el oxígeno de los líquidos, decía con su gesto pomposo de profesor de química. Ella nunca había entendido las fórmulas, que a su padre le parecían sencillas y apasionantes, pero no podía olvidarse de que el río negro que bordeaba la ciudad básicamente estaba muerto, en descomposición: no podía respirar. Era el río más contaminado del mundo, aseguraban los expertos. Quizá hubiese alguno en China con el mismo grado de toxicidad: el único lugar del mundo comparable. Pero China era el país más industrializado del mundo: Argentina había contaminado ese río que rodeaba la capital, que hubiese podido ser un paseo hermoso, casi sin necesidad, casi por gusto.
Que a sus orillas se hubiese construido ese caserío, la Villa Moreno, deprimía a Marina. Sólo gente muy desesperada se iba a vivir ahí, al lado de esa fetidez peligrosa y deliberada.
—Hasta acá llego, señora.
La voz del chofer del taxi la sorprendió.
—Faltan trescientos metros hasta donde me tiene que llevar —le contestó, distante, seca, con la impostación de voz que usaba para dirigirse a abogados y policías.
El hombre dijo que no con la cabeza y apagó el motor del coche.
—No me puede obligar a entrar en la villa. Le pido que se baje acá. ¿Usted va a entrar sola?
El chofer sonaba asustado, sinceramente asustado. Sí, le dijo ella. Había intentado, era cierto, convencer al abogado de los chicos muertos de que la acompañase, pero él tenía compromisos impostergables. «Sos loca, Marina», le había dicho. «Te acompaño mañana, hoy no puedo.» Y ella se había ofuscado, ¿de qué tenía miedo, después de todo? Había ido varias veces a la villa. Era pleno día. Mucha gente la conocía: no iban a tocarla.
Amenazó al chofer con denunciar su comportamiento a los dueños de la empresa de taxis, el escándalo que suponía dejar a pie y en esa zona a una funcionaria del Poder Judicial. Al hombre no se le movió un pelo y ella esperaba esa falta de reacción. Nadie se acercaba a la villa del Puente Moreno a menos que fuese necesario. Era un lugar peligroso. Ella misma había abandonado los trajecitos sastre que llevaba siempre en la oficina y el juzgado y había elegido jeans, una remera oscura y nada en los bolsillos, salvo el dinero para volver y el teléfono, tanto para comunicarse con sus contactos en el interior de la villa como para tener algo valioso que entregar en caso de que la asaltaran. Y el arma, claro, que tenía licencia para usar, bajo la remera, discretamente oculta, pero no tanto como para que no se reconociera la silueta de la culata y el cañón recortada en su espalda.
Podía entrar en la villa bajando el terraplén a la izquierda del puente, al lado de un edificio abandonado que, raro, nadie había decidido ocupar y se pudría carcomido de humedad, con sus viejos carteles que anunciaban masajes, tarot, contadores, préstamos. Pero antes decidió subir al puente: quería ver y tocar el último lugar que habían visto Emanuel y Yamil, los chicos asesinados por la policía.
Las escaleras de cemento estaban sucias, apestaban a orín y a comida abandonada, pero ella las subió casi corriendo. A los cuarenta años, Marina Pinat estaba bien entrenada, trotaba todas las mañanas, los empleados de tribunales decían, en voz baja, que para su edad estaba «bien conservada». Ella detestaba esos murmullos, no la halagaban, la ofendían: no quería ser bella; quería ser fuerte, acerada.
Llegó a la plataforma desde la que habían sido arrojados los chicos. Miró el río negro aturdida y no pudo imaginarse caer desde ahí arriba hacia el agua quieta ni por qué los automovilistas que pasaban a sus espaldas en ráfagas no habían visto nada.
Bajó y volvió a la villa por el terraplén del edificio abandonado. Ni bien pisó la calle de entrada, la desconcertó la quietud. La villa estaba terriblemente silenciosa. Ese silencio era imposible. La villa, cualquier villa, incluso ésta, a la que apenas se le atrevían los asistentes sociales más idealistas —o más ingenuos—, esta villa abandonada por el Estado y favorita de delincuentes que necesitaban esconderse, incluso este lugar peligroso y evitado, tenía muchos y agradables sonidos. Siempre era así. Las diferentes músicas confundidas: la lenta y sensual cumbia villera, esa mezcla chillona de reggae con ritmo caribeño; la siempre presente cumbia santafesina, con sus letras románticas y a veces violentas; las motos con los caños de escape cortados para que produjeran rugidos al arrancar; la gente que venía y compraba y caminaba y hablaba. Las infaltables parrillas con sus chorizos, anticuchos, pollos a las brasas. Las villas hormigueaban de gente, de chicos corriendo, de jóvenes con sus gorritas que tomaban cerveza, de perros.
La villa del Puente Moreno, sin embargo, ahora estaba tan muerta como el agua del Riachuelo.
Marina sacó el teléfono del bolsillo de atrás y tuvo la sensación de que la observaban desde los pasillos oscurecidos por los cables de luz y la ropa colgada. Todas las persianas estaban bajas, al menos en esa calle al borde del agua. Había llovido y trató de no pisar los charcos para no embarrarse mientras caminaba; nunca podía quedarse quieta cuando hablaba por teléfono.
El padre Francisco no le contestó. Tampoco la madre de Emanuel. Creía poder llegar hasta la pequeña iglesia sin guía, recordaba el camino. Estaba cerca de la entrada, como la mayoría de las parroquias. En el corto camino también le extrañó la total falta de los santos populares, los Gauchito Gil, las Iemanjá, incluso algunas vírgenes que solían tener pequeños altares.
Reconoció la casita pintada de amarillo que quedaba en la esquina de la villa, y saber que no estaba perdida la tranquilizó. Pero, antes de doblar por esa esquina, escuchó pasos débiles que chapoteaban, alguien que corría detrás de ella. Se dio vuelta. Era uno de los chicos deformes. Lo reconoció de inmediato, cómo no distinguirlos. Con el tiempo, esa cara que de bebés había sido fea se había vuelto todavía más horrible: la nariz muy ancha, como la de un felino, y los ojos muy separados, cerca de las sienes. El chico abrió la boca, para llamarla quizá: no tenía dientes.
Tenía un cuerpo de ocho o diez años y ni un solo diente.
El chico se le acercó y, cuando estuvo a su lado, ella pudo ver cómo se habían desarrollado los demás defectos: los dedos tenían ventosas y eran delgados como colas de calamar (¿o eran patas? Siempre dudaba de cómo llamarlas). El chico no se detuvo a su lado. Siguió caminando hasta la parroquia, como si la guiara.
La parroquia parecía abandonada. Siempre había sido una casa modesta, pintada de blanco, y la única indicación de que se trataba de una iglesia era la cruz de metal sobre el techo, que seguía ahí, aunque ahora estaba pintada de amarillo y alguien la había decorado con una corona de flores amarillas y blancas; de lejos parecían margaritas. Pero las paredes de la iglesia ya no estaban limpias. Estaban cubiertas de grafitis. De cerca, Marina pudo ver que eran letras, pero sin sentido, no formaban palabras: YAINGNGAHYOGSOTHOTHHEELGEBFAITHRODOG . La secuencia de letras, notó, siempre era la misma, pero seguía sin tener sentido para ella. El chico deforme abrió la puerta de la iglesia y Marina acomodó el arma para que le quedara al costado del cuerpo y entró.
El edificio ya no era una iglesia. Nunca había tenido bancos de madera ni un altar formal, apenas sillas y una mesa desde donde el cura Francisco daba las esporádicas misas. Pero ahora estaba completamente vacío, con las paredes sucias de grafitis que replicaban las letras del exterior: YAINGNGAHYOGSOTHOTHHEELGEBFAITHRODOG . El crucifijo había desaparecido, lo mismo que las imágenes del sagrado corazón de Jesús y la Virgen de Luján.
En el lugar del altar había un palo, clavado en una modesta maceta de metal. Y, clavada en el palo, una cabeza de vaca. El ídolo —porque eso era, se dio cuenta Marina— debía ser reciente, porque no había olor a carne podrida en la iglesia. Esa cabeza estaba fresca.
—No tendrías que haber venido. —Escuchó la voz del cura. Había entrado detrás de ella. Verlo le confirmó que algo andaba horriblemente mal. El cura estaba demacrado y sucio, con la barba demasiado crecida y el pelo tan grasoso que parecía mojado, pero lo más impactante era que estaba borracho y el olor a alcohol le salía por los poros; cuando entró en la iglesia fue como si derramara una botella de whisky sobre el suelo mugriento.
—No tendrías que haber venido —repitió, y se resbaló. Marina distinguió entonces las gotas de sangre fresca que iban desde la puerta hasta la cabeza de la vaca.
—¿Qué es esto, Francisco?
El cura tardó en contestarle. Pero el chico deforme, que se había quedado en un rincón de lo que había sido la iglesia, dijo:
—En su casa el muerto espera soñando.
—¡Es todo lo que dicen estos retrasados! —gritó el cura, y Marina, que le había extendido el brazo para ayudarlo a levantarse del suelo, retrocedió—. ¡Inmundos retrasados infectos! ¿Te mandaron a la puta embarazada de ellos y fue suficiente para convencerte de que vinieras? No te creía tan estúpida.
Lejos, Marina escuchó tambores. La murga, pensó aliviada. Era febrero. Claro. Eso pasaba. La gente se había ido a practicar para la murga de carnaval, o a lo mejor estaba ya festejando los carnavales en la cancha de fútbol que quedaba cerca de las vías.
(Se metió en una de las casas de la parte de atrás de las vías y vive ahí, con sus amigos. ¿Y cómo sabía el cura sobre la chica embarazada?)
Era la murga, estaba segura. La villa tenía una murga tradicional y siempre festejaban el carnaval. Era un poco temprano, pero era posible. Y la cabeza de vaca sería el regalo intimidante de alguno de los traficantes de la villa, que odiaban al cura Francisco porque él solía denunciarlos o intentaba recuperar a los chicos adictos, lo que significaba quitarles clientes y empleados.
—Tenés que salir de acá, Francisco —le dijo.
El cura se rió.
—Lo intenté, ¡lo intenté! Pero no se puede salir. Vos no vas a salir tampoco. Ese chico despertó lo que dormía debajo del agua. ¿No los escuchás? ¿No escuchás los tambores de ese culto de muertos?
—Es la murga.
—¿La murga? ¿Te suena a murga?
—Estás borracho. ¿Cómo sabías de la chica embarazada?
—Eso no es ninguna murga.
El cura se paró e intentó encender un cigarrillo.
—Durante años pensé que este río podrido era parte de nuestra idiosincrasia, ¿entendés? Nunca pensar en el futuro, bah, tiremos toda la mugre acá, ¡se la va a llevar el río! Nunca pensar en las consecuencias, mejor dicho. Un país de irresponsables. Pero ahora pienso diferente, Marina. Fueron muy responsables todos los que contaminaron este río. Estaban tapando algo, ¡no querían dejarlo salir y lo cubrieron de capas de aceite y barro! ¡Hasta llenaron el río de barcos! ¡Los dejaron estancados ahí! .
—De qué estás hablando.
—No te hagas la estúpida. Nunca fuiste estúpida. Los policías empezaron a tirar gente al agua porque ellos sí son estúpidos. Y la mayoría de los que tiraron se murieron, pero varios lo encontraron. ¿Sabés qué viene acá? La mierda de las casas, toda la mugre de los desagües, ¡todo! Capas y capas de mugre para mantenerlo muerto o dormido: es lo mismo, creo que es lo mismo el sueño y la muerte. Y funcionaba hasta que empezaron a hacer lo impensable: nadar bajo el agua negra. Y lo despertaron. ¿Sabés qué quiere decir «Emanuel»? Quiere decir «Dios está con nosotros». De qué Dios estamos hablando es el problema.
—De qué estás hablando vos es el problema. Vamos, te voy a sacar de acá.
El cura se empezó a restregar los ojos con tanta fuerza que Marina tuvo miedo de que se reventara las córneas. El chico deforme, ciego, se había dado vuelta y ahora estaba de espaldas, la frente contra la pared.
—Me lo pusieron como vigilante. Es hijo de ellos.
Marina intentó comprender lo que sucedía en realidad: el cura, acosado por quienes lo odiaban en la villa, había perdido la cabeza. El chico deforme, seguramente abandonado por su familia, lo seguía a todos lados porque no tenía a nadie más. La gente de la villa había llevado su música y sus parrillas a los festejos de carnaval. Todo era espantoso, pero no era imposible. No había ningún chico muerto que vivía, no había ningún culto de muertos.
(Y por qué no había imágenes religiosas y por qué el cura había hablado de Emanuel sin que ella siquiera se lo preguntara.).
No importa. Nos vamos, pensó Marina, y agarró al cura del brazo, lo obligó a apoyarse en ella para que pudiera caminar; estaba demasiado borracho para salir solo. Fue un error. No tuvo tiempo de darse cuenta: el cura estaba borracho, pero el movimiento para robarle el arma fue sorpresivamente rápido y preciso. Ella no pudo ni forcejear, tampoco alcanzó a ver que el chico deforme se había dado vuelta y gritaba mudo, abría la boca y gritaba sin sonido.
El cura le apuntaba. Ella miró alrededor, el corazón destrozándole las costillas, la boca seca. No podía escapar; él estaba borracho, podía errar, pero no en un espacio tan chico. Empezó a rogar, él la interrumpió.
—No quiero matarte. Quiero darte las gracias.
Y entonces dejó de apuntarle, bajó el arma y con un movimiento enérgico volvió a subirla, se la metió en la boca y disparó.
El ruido dejó sorda a Marina; el cerebro del cura ahora cubría parte de las letras sin sentido y el chico repetía «en su casa el muerto espera soñando», aunque no podía pronunciar las erres y decía «muelto» y «espela». Marina no intentó ayudar al cura: no había ninguna posibilidad de que sobreviviera a ese disparo. Le sacó el arma de la mano y no pudo evitar pensar que tenía sus huellas por todos lados, podían acusarla de haberlo matado. Cura de mierda, villa de mierda, ¿por qué estaba ahí? ¿Para demostrar qué, a quién? El arma le temblaba en la mano, que ahora estaba manchada de sangre. No sabía cómo iba a volver a su casa con las manos ensangrentadas. Tenía que buscar agua limpia.
Cuando salió de la iglesia, se dio cuenta de que estaba llorando y de que la villa ya no estaba vacía. La sordera posterior al disparo la había hecho creer que los tambores seguían lejos, pero estaba equivocada. La murga pasaba frente a la parroquia. Ahora estaba claro que no era una murga. Era una procesión. Una fila de gente que tocaba los tambores murgueros, con sus redoblantes tan ruidosos, encabezada por los chicos deformes con sus brazos delgados y los dedos de molusco, seguida por las mujeres, la mayoría gordas, con el cuerpo desfigurado de los alimentados casi únicamente a base de carbohidratos. Había algunos hombres, pocos, y Marina distinguió entre ellos a algunos policías que conocía: hasta creyó ver a Suárez, con su pelo oscuro engominado y el uniforme puesto, escapado de su arresto domiciliario.
Detrás de ellos iba el ídolo que cargaban sobre una cama. Era eso, una cama, con su colchón. Marina no alcanzaba a distinguirlo: estaba recostado. Tenía tamaño humano. Había visto alguna vez algo parecido en procesiones de semana santa, efigies de Jesús recién bajado de la cruz, ensangrentado sobre lienzos blancos, mezcla de cama y ataúd.
Se acercó a la procesión aunque todo le decía que debía correr para el lado contrario de donde ellos fueran: pero quería ver al que yacía en la cama.
El muerto espera soñando .
Entre la gente, que iba silenciosa, el único sonido eran los tambores. Intentó acercarse al ídolo, estiró el cuello, pero la cama estaba muy alta, inexplicablemente alta. Una mujer la empujó cuando intentó llegar demasiado cerca y Marina la reconoció: era la madre de Emanuel. Trató de retenerla pero la mujer murmuró algo sobre los barcos y el fondo oscuro del río, donde estaba la casa, y se sacó de encima a Marina de un cabezazo justo cuando los procesantes empezaron a gritar «yo, yo, yo» y lo que llevaban sobre la cama se movió un poco, suficiente para que uno de sus brazos grises cayera al costado de la cama, como el brazo de alguien muy enfermo, y Marina recordó los dedos de su sueño que se caían de la mano podrida y recién entonces corrió, con el arma entre las manos, corrió rezando en voz baja como no hacía desde la infancia, corrió entre las casas precarias, por los pasillos laberínticos, buscando el terraplén, la orilla, tratando de ignorar que el agua negra parecía agitada, porque no podía estar agitada, porque esa agua no respiraba, el agua estaba muerta, no podía besar las orillas con olas, no podía agitarse con el viento, no podía tener esos remolinos ni la corriente ni la crecida, cómo era posible una crecida si el agua estaba estancada. Marina corrió hacia el puente y no miró atrás y se tapó los oídos con las manos ensangrentadas para bloquear el ruido de los tambores.