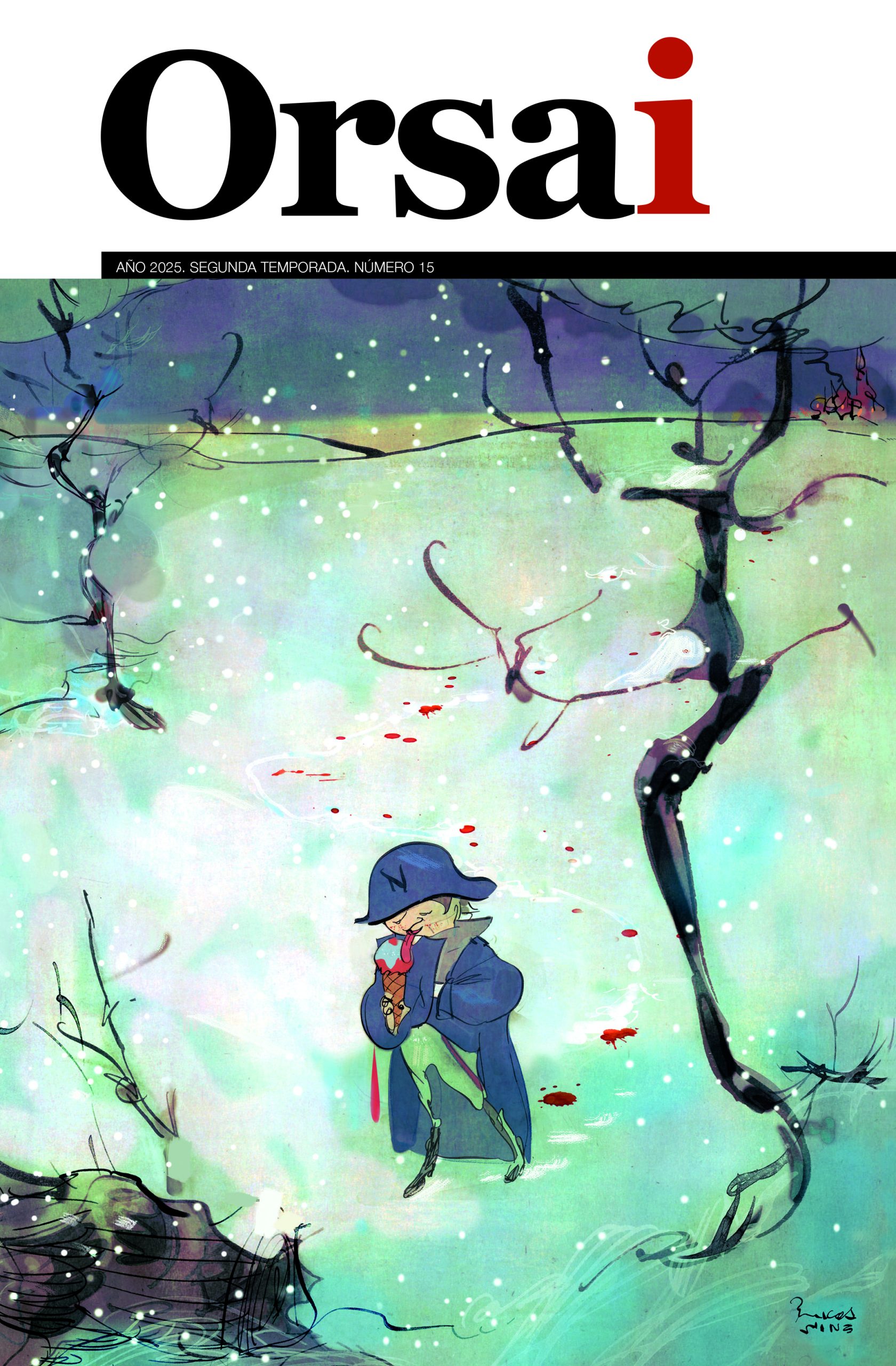Mariela se sentía bien por primera vez en mucho tiempo. Aunque se había rapado la cabeza —lo que suele indicar todo lo contrario—, algo dentro de ella había mutado, y el viaje que estaba por hacer era la confirmación de que su racha había cambiado.
Se daba cuenta de que su nuevo aspecto impedía que algunos pasajeros la reconocieran, pero esto ya no la ofendía. Sí le molestaba que no le dirigieran la palabra, porque tenía una sola pasión: hablar. Podía hablar de cualquier cosa, todo le interesaba, todo merecía ser mencionado, comentado y debatido, salvo cuando empezaba a hablar el otro: entonces ya no le interesaba tanto nada. Por pensar qué más podía decir a continuación, dejaba de escuchar a su interlocutor y perdía el hilo de la conversación. Mariela no sabía lo mala que era en lo que más le gustaba hacer. Solo sabía que el silencio o el sonido de su respiración, la sensación en la nuca de un otro callado en el asiento de atrás, le generaba dolor de cabeza.
Durante un tiempo, Mariela había levantado solo mujeres, en parte por miedo a que le robaran o le hicieran algo peor, pero, sobre todo, porque los hombres no la dejaban hablar. Los tipos no tenían ningún reparo en pedirle silencio como si fuera una niña. En cambio, las mujeres casi nunca se animaban, y cuando lo hacían, lo suavizaban con alguna excusa: que debían escuchar un audio urgente o leer algo para un examen. Aun así, para Mariela cada pedido de silencio tenía la violencia de una cachetada inesperada. La ofendía tanto que le daban ganas de chocar el auto contra un edificio y matarse ella, el pasajero y un par de peatones. Pero ahora estaba mejor, tanto que había vuelto a levantar hombres. Y aunque todavía no le salía lo de quedarse callada del todo, lo estaba trabajando. El esfuerzo desmedido que hacía para impedir una mala puntuación en la aplicación pronto daría sus frutos.
Mariela ya no sentía, como antes, la necesidad de aclararle quién era a cada persona que se le cruzaba. Ya no diría «Seguro me conocés. Soy Mariela Yugo, estuve en Gran Hermano 2010» al mismo tiempo que saludaba (en la verdulería, en la cola del cajero, en la esquina antes de cruzar la calle, a la ginecóloga o al tipo que iba a cortarle el gas). Casi nadie la recordaba, y quien lo hacía era por el infame episodio en el que Mariela se cagó y vomitó al mismo tiempo por culpa de una sidra vencida durante una prueba que tenían que hacer los participantes bajo el intenso sol de enero. El combo la destruyó por dentro. Pero Mariela sonreía con nostalgia cada vez que se lo mencionaban. Se había convencido de que aquel infortunio les había traído alegría y satisfacción a muchísimas personas, y que, si ella había venido a este mundo para generar risas gracias a un poco de vómito y mierda líquida eyectadas de su cuerpo en simultáneo, entonces llevaría ese hecho como una bandera, orgullosa. No renegaría en absoluto de aquello que le había dado felicidad a una generación. Su teoría producía carcajadas en los pasajeros, que la escuchaban sin percibir que ella hablaba completamente en serio.
De sus días de fama, le quedaba solo el Fiat Palio modelo 2011, sin dirección hidráulica, que usaba como Uber. Se lo había ganado en un programa de juegos que se desarrollaba en un supermercado ficticio. En la famosa casa, había estado dos meses en los que no había logrado mantener el vínculo con ninguno de los participantes. Lo había intentado por todos los medios, como lo hacía con cada persona a la que conocía. Pero el esfuerzo que invertía para tratar de conservar amistades era tan descomunal que la gente se incomodaba. Por ejemplo, que alguien le compartiera un mate en la plaza era algo tan maravilloso que no podía evitar arruinar el momento demostrándole al otro cuán feliz era con tan poco.
A la angustia de tener que callarse al volante, Mariela la solucionaba conversando con ella misma. Solía lamentarse y castigarse por su tendencia o su facilidad para protagonizar situaciones patéticas. Como el día en que Martín, un peluquero del canal, la invitó a su cumpleaños movido por la pena que le había dado verla sola en un pasillo. A una hora de comenzada la reunión, ella ya estaba haciendo el baile de la botella con un adorno de gallina de porcelana. Se lo veía antiguo y caro, pero Mariela no vio nada, y como era de esperar, se tropezó con el adorno, que se rompió en mil pedazos. Como no paraba de sangrar, echó a perder en el mismo acto el cumpleaños, una alfombra persa de millones de pesos y su amistad con Martín.
En un semáforo, Mariela recordó este episodio, se acarició la cicatriz de aquella desventura en el antebrazo y se preguntó por qué había tenido que ponerse tan en pedo en un cumpleaños familiar. La luz estaba prendida, la música estaba baja, la mayoría eran niños o ancianos.
Un día llegó a la conclusión de que tenía que desinstalar de su teléfono la aplicación de Facebook porque siempre le recordaba cosas dolorosas, pero no lo hizo. Ahora suspiraba resignada, mirando la foto de su última salida con Sandra hacía diez años. Estaban en el VIP de un boliche de Palermo, esos pedorros en los que se siente la humedad y el piso del baño siempre está mojado. Se habían acomodado alrededor de una mesa ratona de cuerina blanca plagada de vasos de plástico que no debían reutilizarse, pero que allí estaban, usándose de nuevo. Un grupo de exparticipantes de Gran Hermano y varios monitores hablaban a los gritos pelados. Mariela, dada vuelta del pedo, se había agachado como en cuclillas al lado de la mesa ratona, se había corrido la bombacha y había meado ahí mismo, frente a todos, mientras se reía a carcajadas. Nadie se había dado cuenta salvo Sandra, que le pidió por favor que la terminara, pero quién podía interrumpir un pis por la mitad. Sandra había entrado en pánico al ver cómo un líquido caliente recorría los dedos de los pies de su cuñada —que había venido de Misiones—, arruinándole las nuevísimas sandalias que había comprado esa tarde en Sarkany. La cuñada empezó a gritar, y Sandra no tardó ni un segundo en entregar a su amiga. Durante todos los días de la semana que siguió, Mariela, a pesar de no recordar nada de esa noche, le pidió perdón a Sandra, quien terminó bloqueándola en todas las redes. Sin embargo, Sandra se sirvió de esa anécdota en cada programa de televisión que pudo, repitiéndola cada vez que encontraba un hueco para lucirse. Al final, ese cuento era su única gracia: «Y ustedes no saben lo que me hizo una vez Mariela Yugo…».
En esa época, Mariela ya había tenido que volver a su vida de siempre. Por suerte, la habían aceptado en la perfumería de la avenida Corrientes, la misma que había abandonado con grandes ínfulas de diva cuando quedó seleccionada para el reality show. Esos tiempos fueron malos; Mariela volvió, pero ya no era ella. Había probado las mieles de ser mirada, los privilegios de ser alguien que no hacía fila en los boliches. Y con la incontinencia verbal que la caracterizaba previamente a la fama, al no saber regular la soberbia ni los delirios de estrella, volvió locas a sus compañeras de trabajo con anécdotas de famosos y noches de joda. Hasta que Raquel, la cajera, harta de escucharla, tomó un fajo de billetes y se lo metió en la cartera para hacerla echar. La encargada se dio cuenta de toda la trampa, pero también ella quería sacarse de encima a Mariela.
Luego de meses de depresión, sin trabajo y viviendo con su madre en Mataderos, Mariela, que no tenía nada que perder, pensó en una vieja amiga de la secundaria a la que no veía hacía años y le escribió por Facebook. Para su sorpresa, Camila ―así se llamaba― le respondió enseguida. Le propuso verse esa misma tarde, y gracias a esto Mariela volvió a bañarse después de dos semanas. Parada en la ducha, con el shampoo en la cabeza, se descubrió un nudo en el pelo; más que nudo, era un nido, habían sido muchos meses de no peinarse. Desenredarlo era imposible, y cortarlo implicaba raparse. Como de ninguna manera podía caer así a la cita, se tapó el nido con un sombrero tipo piluso y, para darle más onda, tomó una decisión apresurada: se hizo un flequillo. Pensó que le quedaría lindo y jovial, pero parecía una loca para internar. Se puso un vestido de lino verde musgo con botones adelante, se tiró perfume y buscó una cartera. Había pasado tanto tiempo sin salir que no sabía qué poner adentro. Paralizada unos minutos, reflexionó: «¿Qué clase de mujer soy, que no puedo ni armar una cartera?». Antes de entrar en pánico, agarró cosas al azar para que la cartera tuviera un poco de peso y, así, darle realismo al acto de salir.
Su madre, que estaba recostada en un sillón mirando una novela turca en canal 9, se sorprendió al ver a su hija fuera del cuarto; pero no demostró alegría. La miró de arriba abajo, esbozó una sonrisa burlona y le recomendó que no volviera de noche, que ese barrio estaba lleno de degenerados, que hacía poco habían abusado de tres chicas. También le rogó que le pusiera nafta al auto. Lejos de asustarse, Mariela tuvo la penosa manía de desear que la atacaran. Se le ocurrió que, si algo le pasaba, quizás saliera en las noticias y eso le brindara otra oportunidad de tener una vida. No le pondría nafta al auto, volvería de noche a como diera lugar. Antes de salir, le dirigió a su madre una última mirada llena de odio y le preguntó:
—¿Tenés algo más para decirme?
—No. ¿Por?
—No, por nada. Como es mi cumpleaños, pensé que quizás querías decirme algo.
Salió dando un portazo que hizo retumbar toda la casa. Mientras atravesaba el pasillo hacia la puerta de calle, escuchó a su madre gritarle «psicópata».
Mariela esperó a su vieja amiga en la plaza Serrano. Era enero, dos de la tarde. El calor era insoportable, y lo que estaba sucediendo debajo de su sombrerito y su flamante flequillito era una tortura. El vestido de lino grueso no ayudaba. Tenía la cara roja y mojada, le picaba mucho la frente, pero no podía sacarse el sombrero y dejar ver ese nido de una rata durmiendo en su cabeza. Camila ya estaba quince minutos tarde. Mariela miraba a las personas yendo y viniendo con sus vidas maravillosas, con sus familias, con sus parejas, con sus amigos, con sus bolsas de compras, con sus jugos y sus cafés, con sus carteras reales y sus pelos normales…, y sintió ganas de llorar. Un calor comenzó a subirle del estómago al pecho y, al llegar a la garganta, supo que no iba a aguantar mucho más, que iba a tener que levantar una de las mesas del bar y tirarla contra el puesto de feria ese que vendía mierdas de crochet. Quizás así también lograra ser noticia, todos se apiadarían de ella y podría trabajar en algún programa de chimentos opinando sobre cualquier cosa. Si eso era lo que mejor hacía. «¿Por qué la hija de remil putas de Sandra trabaja de panelista si no sabe nada de nada, y yo, que sé todo de todo, no?», se preguntó mientras caminaba hacia una mesa plegable para llevar a cabo la debacle de crochet y sillas de caño.
Justo entonces, alguien le puso una mano en el hombro.
—¿Marie? ¿Sos vos?
El calor que sentía en la garganta y en el pecho bajaron de pronto como una contractura que cesa al presionar el punto exacto. Qué gran persona, Camila, que no la había plantado.
—Marie, en Facebook dice que hoy es tu cumple. ¿Es verdad?
Consideró mentir para no quedar tan patética. Pero si Camila iba a ser su nueva amiga, su nueva hermana, tenía que saber cuándo era su cumpleaños real.
—Sí, Cami, es mi cumple hoy. Pero no estoy en un buen momento.
—¡Qué suerte que me escribiste, entonces! ¿Te acordás de ese cumple tuyo en Paloko, jugando al bowling?
Por supuesto que se acordaba, fue el mejor cumpleaños de su vida.
Las viejas amigas se sentaron a tomar algo fresco en la misma mesa que Mariela había estado a punto de tirar por los aires unos minutos antes. El encuentro no podía ser más perfecto. Camila le pidió al mozo una porción de torta y sacó una vela de su cartera, lo que hizo que todos los presentes le cantaran el feliz cumpleaños. ¡Camila había traído una vela! Mariela estaba en éxtasis. No podía pensar en un acto de amor más grande. Miró a Cami con una sonrisa y dijo:
—Debe de haber mucho fan de Gran Hermano acá.
Luego, se dirigió a la gente:
—¡Gracias por tanto, los amo!
Camila sonrió y aplaudió. No le dio importancia a tamaña boludez. Era el momento ideal para plantearle algo más importante.
—Marie, ¿vos sabés lo que es la economía indígena?
—No.
—Yo te voy a explicar, pero necesito preguntarte algo antes: ¿te gustaría ser tu propio jefe?
—Sí, seguro.
—Esto te va a cambiar la vida. Te estoy hablando de una economía colectivista, feminista, ecológica y anticapitalista. Claro, se trata de una comunidad de mujeres que no nos regimos por las lógicas actuales económicas, sino por nuestros propios medios y puentes de mujeres, para ganar plata como mujeres. Gracias a esta comunidad, otra amiga mía se compró un traje de nieve, que es una cosa carísima, y se fue a esquiar dos meses. ¿Me seguís?
—No, no mucho.
—¿Querés ganar mucha plata en dólares?
—Sí, sí, me gustaría.
—¿Vos tenés siete mil dólares, Marie? Si vos me das siete mil dólares, en un par de meses tenés… Multiplicado por tres, serían… veintitrés mil dólares.
—Veintiún mil.
— Sí. Eso. ¿Tenés?
Así de fácil, Mariela perdió seis mil cuatrocientos dólares —es decir, todos sus ahorros—. Jamás volvió a ver a Cami, que cerró el Facebook y desapareció de la faz de la tierra.
Y entonces sí, se deprimió tanto que se hundió en el alcohol como nunca. Se despertaba en la calle sin recordar nada, y si lograba volver a su casa, su madre la recibía a los gritos. Pero una mañana en la que logró amanecer en su hogar, su madre fue a despertarla con un mate y galletitas de agua con mermelada.
—Buen día, Marie…
Mariela abrió los ojos, vio la bandeja del desayuno y creyó que seguía soñando.
—¿Te acordás de cuando eras nena y tomábamos mate a la mañana y vos tenías un déshabillé rosa?
—Sí, ma, me acuerdo.
—Estaba untando las galletitas y pensé: «Se las llevo a la cama». Y ahora que te veo, me acuerdo de que ya no sos una nena. ¿No es raro?
Se tomó unos segundos para responderle, intentando no cambiar ni un gesto de su cara para no preocuparla.
—No, no es raro, ma. No pasa nada —dijo, y la abrazó como hacía años no la abrazaba, quizás desde cuando era la nena del déshabillé rosa.
Mariela se sintió afortunada por primera vez en mucho tiempo. Su madre estaba olvidando que la odiaba, y ella debía aprovechar al máximo esa suerte, que no duraría mucho. Por esto, decidió ponerse las pilas. Se rapó la cabeza ―porque era la única forma de deshacerse del nido de ratas―, sacó el auto del garaje, lo lavó y se registró nuevamente en Uber. También se maquilló bastante, porque el rapado no le quedaba muy bien, tenía que levantar un poco, meterle color a la cosa.
Ni dos días habían pasado cuando tuvo que frenar para constatar que el viaje que le acababa de caer del cielo era real. La aplicación le anunciaba que una tal Sandra la esperaba en el canal América para viajar hacia Caballito. ¿Sería ella? Pero claro, ¿quién más podría ser?
Su examiga se subió al auto con la boca estallada de relleno, el pelo teñido de rubio furioso, seco como paja y largo hasta la cintura, y un traje sastre tan apretado que dejaba ver sus muslos torneados de cien sentadillas por día.
—Sandra, ¿sos vos…? ¡Soy yo! ¡Marie! —dijo dándose vuelta desde el asiento del conductor para mostrarse.
Sandra se sobresaltó frente a esa mujer pintada como una puerta y toda rapada que le enseñaba unos dientes sucios en forma de sonrisa.
—Marie, boluda… ¿Cómo estás, tanto tiempo? ¿Por qué estás rapada? ¿Te pasó algo?
—No, nada, es un look… Estoy muy bien. Estuve mal, ¿sabés?, pero estoy muy bien ahora. No tomo más alcohol, tengo las cosas más claras, ¿viste?
—Sí, me imagino… —dijo Sandra irónica, dejando escapar una risa.
Mariela no tuvo ganas de hablar más. Sintió una paz repentina, la paz de quien finalmente tiene el control, y se quedó callada.
—¿Y hace cuánto que estás en Uber, Marie? —preguntó Sandra.
Pero ella no contestó. Estaba erguida, mirando para adelante. La respiración acelerada de Sandra la reconfortaba.
—Marie, creo que la máxima en avenidas es sesenta. Estás yendo un poco rápido, me parece.
Mariela suspiró y volvió a hablar.
—¿Sabés en qué pienso mucho, Sandy? En la noche que me desmayé y me dejaste sola en el boliche. Me despertó un patova, ¿sabías eso? Y encima yo te pedía perdón. Qué pelotuda.
—¿Podrías ir más lento, Mariela? ¡Me estás asustando! ¡Frená!
—¿Y sabés lo que me recordó Facebook? Que esa noche yo estaba en jeans. En jeans chupines…
—Mariela, acabás de pasar en rojo, frená, me quiero bajar.
—Ajustados, ¡ajustadísimos, los chupines! Y con borcegos. ¡Y vos le dijiste a todo el mundo que yo me había corrido la bombacha y había meado en el VIP! Pero eso es imposible…
Sandra gritaba de miedo. Se sacudía en el auto de un lado al otro como si fuera un samba. Buscaba los cinturones de seguridad (que no existían) y le rogaba a los gritos que frenara, pero Mariela estaba paseando por las nubes.
—¿Y adiviná quién sí estaba en minifalda en la foto?
—¡Mariela! Por favor. Por favor, te lo pido.
—¡Vos estabas en minifalda, Sandra!
—¡Sí, fui yo, está bien! ¡Yo le hice pis en los pies a mi cuñada! ¡Frená, por favor!
Entonces Mariela tuvo un momento de claridad inesperado y frenó de golpe en un semáforo. Sandra se golpeó la cara contra el asiento de adelante y quedó confundida. La nariz le empezó a sangrar. Cuando cruzó miradas con Mariela por el espejo retrovisor, vio a un animal salvaje. Los ojos de la bestia tenían un color sin nombre. Espantada, Sandra abrió la puerta y bajó del auto. Tan asustada estaba que no se dio cuenta de que venía una moto a toda velocidad. La moto se la llevó puesta como tres metros, junto con la puerta del auto. Sandra murió en el acto.
Llegaron una ambulancia, la policía y, luego, los medios. Los periodistas la reconocieron enseguida:
—¿Sos Mariela Yugo, de Gran Hermano?
—¿Podés contarnos qué pasó?
—¿Por qué estás rapada?
—Dicen los testigos que Sandra se bajó en medio de la avenida.
—¿Por qué estás sonriendo, Mariela?
—¿De qué te reís, Mariela?
Rodeada de micrófonos y de personas que solo querían que hablara, Mariela, finalmente, disfrutaba de no decir nada. Y pensaba: «Qué gran momento estoy pasando».