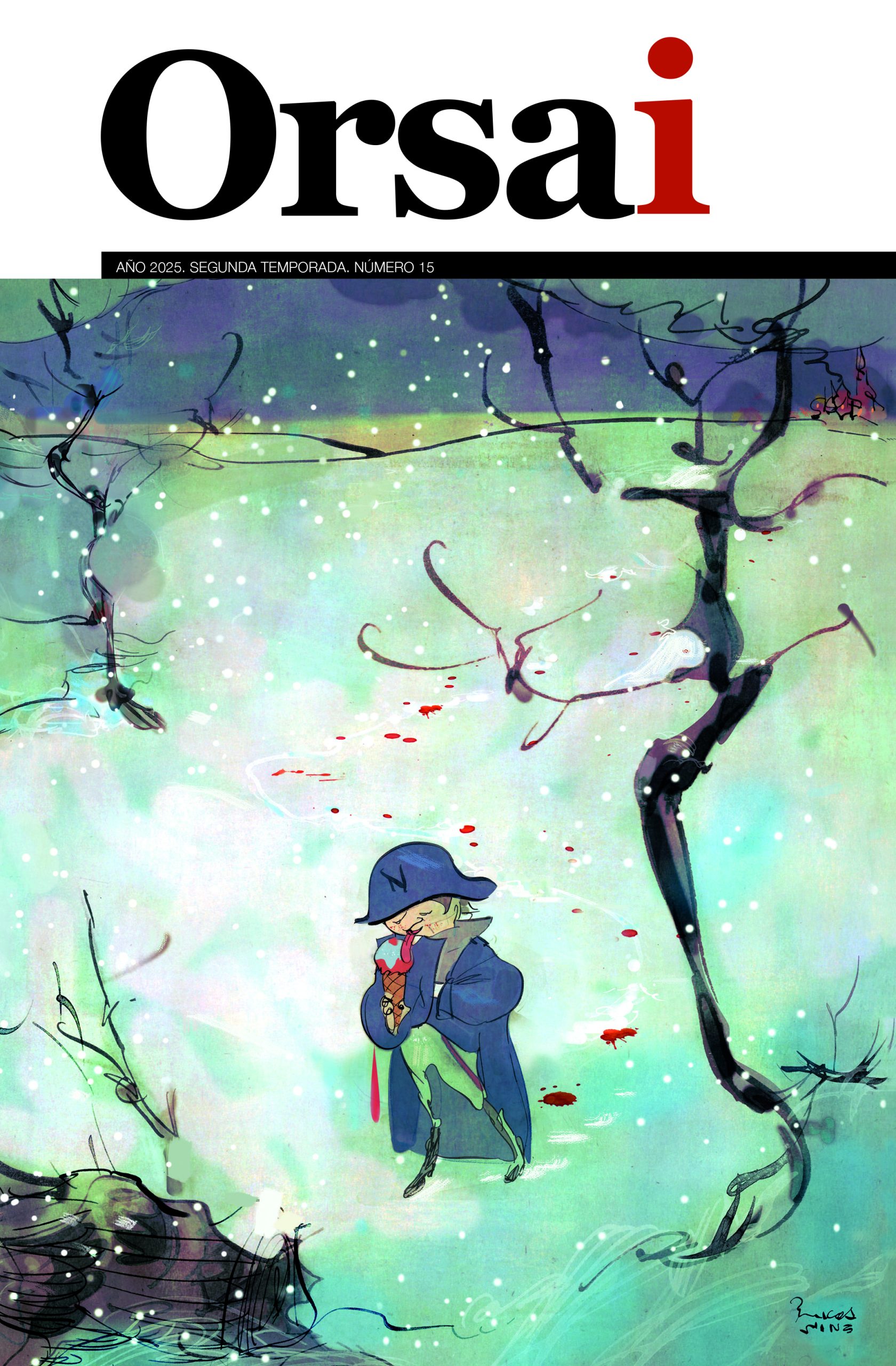Me obsesionan las formas de apropiación casi invisibles, silenciosas, de lo ajeno. Esas que pocos podrían detectar. No me refiero esta vez a robar personas u objetos, a arrebatar dinero o tesoros. Tampoco a apoderarse de una idea, de un estilo o de una tradición cultural. Me refiero al apropiacionismo sentimental: quiero hablar del acto de expropiar eso tan frágil que pertenece al registro íntimo o a la memoria emotiva de los otros.
Todos hemos sido alguna vez este tipo de carterista y, también, lo contrario, la víctima propiciatoria. Hemos sido la usurpadora y la usurpada.
A ella le pasó con las canciones. Las que habían sido un día hilos secretos con otros amores se volvieron de pronto himnos conyugales en boca de su pareja. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo se colaba en su biografía sentimental y la reescribía a su modo, borrando las huellas de los anteriores, echando a patadas, barriendo los residuos, renombrando lo que había sido suyo y de alguien más para que ahora pareciera de los dos?
Se dio cuenta tarde, como suele pasar cuando se revela algo importante. Una canción que antes le dolía por una antigua relación sonaba ahora en la cocina, cuando él hacía el arroz, como su canción de amor. Otra canción que había acompañado un viejo furor adolescente aparecía en la radio del carro como banda sonora de sus viajes familiares. Hasta el silbido que un antiguo novio había inventado como código secreto —para que ella bajara del décimo piso en el que vivía y se pusiera al alcance de sus deseos— empezó a salir, sin explicación, de los labios de él para llamarla cuando se perdían de vista en un supermercado. ¿Quién le había dado permiso para ese despojo? O acaso el amor sea eso: un reciclaje brutal en el que todo lo vivido se pone en movimiento otra vez, de manera constante, una playlist circular como una pequeña cárcel de tiempo.
La apropiación musical se convirtió en metáfora de algo más grande: la invasión de un territorio interior. Y ella se sintió como alguien a quien le han robado el pasado, como si el archivo íntimo fuera un terreno fértil en el que cualquiera puede plantar sus símbolos. El amor del presente, en lugar de construir un espacio nuevo, parecía querer reordenar el disco duro entero, expulsando, apropiándose de, redibujando su historia en común.
Pero su pareja —el apropiacionista sentimental que hasta entonces había sido su amor—, su vínculo estable y sólido para toda la vida, también pasó a ser archivo. Primero la engañó, luego la suplantó; es decir, empezó a fabricar una lista distinta de canciones, de lejos, con pedazos de vida que también habían sido de ella y que ahora harían parte de la banda sonora de otra película.
Desde entonces, no lo stalkeaba. No sabía mucho de su vida. Habían dejado de compartir amigos, por lo tanto, rumores. La custodia compartida de su hija se volvió un canal de informaciones imprecisas: así se enteraba un poco más de asuntos que ahora no tenían nada que ver con ella. En lugar de «ex», lo llamaba expolio, «mi expolio». A veces, por alguna noticia aislada de su felicidad, le ardía algo inconfesable en algún lugar del cuerpo, incluso con el pasar de los años, cuando ya no la habitaban ni el amor ni el desamor. Como un resentimiento de hace quinientos años, tenaz, incesante, rastrero.
Un día, escuchó a su hija hablar por teléfono con su padre. Le preguntaba qué película iba a ir a ver al cine, y se quedó con el nombre. Un rato después, como poseída por cierta oscuridad conocida, buscó el título en Google. Puso el tráiler y, de pronto, empezó a sonar una música intensa, una melodía que la atravesó de inmediato. Hizo más búsquedas hasta descubrir de quién era y cómo se llamaba. Le pareció un poco raro que el tema de una película mexicana fuera una canción checa. ¿Podría saber algo de la vida actual del hombre que amó durante un tiempo, y que ahora amaba a otra, viendo una película, escuchando una canción? Una canción checa en el corazón de una película chilanga.
Fue al cine sola, un miércoles del espectador. Allí estaba, en la penumbra, siguiendo la historia de dos amantes que se buscan, que se dejan, que se siguen con una obstinación romántica. Él tiene que dejarla para intentar ganarse la vida y emprende un viaje a otra ciudad. Ella, apasionada y doliente, decide ir tras él, recorriendo pueblos e historias inesperadas. Imaginó a su expolio en la oscuridad de esa sala, proyectando su propia vida en la pantalla, nostálgico, anhelante, vibrando con un tema checo, porque checa era la ciudad favorita de su ex —la de sus fantasías, porque nunca había estado—, que siempre estuvieron a punto de visitar y no pudieron. Intuyó que, después de la película, vendría un viaje, quizá una decisión, a lo mejor un reencuentro. Y no se equivocó: al poco tiempo, también por su hija, se enteró de que ella había viajado a Praga y que él había ido a su encuentro. Como en la película. Como en la música.
La coincidencia la dejó aturdida. ¿Había sido real o se lo estaba inventando? ¿Se había infiltrado ella misma en un romanticismo que ya no le pertenecía, era su reacción por haber sido expulsada de un territorio sentimental al que todavía quería volver?
Ya en casa, hizo sonar la canción «Die Moldau», que en alemán significa «el Moldava», el nombre de un río que atraviesa Bohemia y pasa por Praga, que inspiró la famosa composición orquestal de Bedřich Smetana. Se dejó inundar por las notas románticas, aterciopeladas, por ese himno que sonaba al Este, al dolor de los Urales, a su corazón; pensó que «inundar» era el verbo perfecto para describir el efecto de ese tema, como de algo dorado que se desborda y lo invade todo por dentro.
El río musical parecía arrastrarla hacia un cauce que ya no era suyo. ¿La canción pertenecía ahora a él y a su nuevo amor, la habían adoptado por estas sincronías? ¿O era ella, con su herida, la que la tomaba y se resistía a soltarla, la que seguía remando en un río que la había escupido fuera, hacia la orilla?
El asunto puede sonar menor, casi anecdótico: alguien tararea un tema, alguien más lo reclama como suyo. Pero cualquiera que ha dejado de ser amado sabe lo que duelen los detalles extirpados, las fronteras removidas, la pérdida de soberanía. Cuando alguien reclama algo como suyo, aunque sean solo notas, reclama el instante en que esas notas se hicieron carne. Su ex lo había hecho con sus historias pasadas, se había colado en escenas, había reemplazado los rostros de un álbum invisible, había colonizado zonas enteras que no le pertenecían.
Ahora ella hacía lo mismo con «Die Moldau». Además, no era solo una canción, era un torrente.En el siglo diecinueve, Bedřich Smetana compuso Má vlast (Mi patria), un ciclo de poemas sinfónicos para celebrar a Bohemia, su tierra. «Die Moldau» es la segunda pieza y la más famosa: un viaje musical por el río Moldava desde su nacimiento en los manantiales hasta su llegada a Praga. La obra describe con sonidos el curso del agua, las corrientes, los bosques que atraviesa, las aldeas que contemplan el río, las fiestas campesinas en sus orillas. Es un himno de identidad nacional, pero también una metáfora de la vida que fluye, que nunca se detiene.
Smetana escribió esta música estando ya sordo. No podía escucharla más que en su mente, como si todo lo que había amado —su país, su río, su memoria— fluyera dentro de él sin poder salir por el oído. Hay una tragedia secreta en esa composición: un hombre aislado en el silencio que, sin embargo, imagina el sonido del agua con tal intensidad que todavía hoy, siglo y medio después, cualquiera que escucha la pieza siente estar junto al cauce.
Estar sordo y seguir escuchando, tan parecido a haber perdido un amor y seguir amando.
La música comienza con dos flautas: dos arroyos que nacen separados. Poco a poco se encuentran, se entrelazan, crecen. El río se vuelve poderoso, majestuoso, indetenible. La orquesta entera es el torrente, con momentos de calma en que parece detenerse en un remanso y estallidos que recuerdan cascadas, rápidos, violencia. Hasta que llega a Praga, la ciudad soñada, y se funde en lo inmenso. Ese viaje es el que vivió ella en la sala oscura, es el viaje en el que seguía viajando. Expulsada del guion, ese mismo guion, de la producción, esa nueva producción, que alguna vez creyó suyos. Ella también había vivido así: había perseguido, había amado con ese ímpetu de río que arrasa todo a su paso. Escuchar «Die Moldau» era como ir al cine, como no vivirlo, como verlo en pantalla.
¿Puede alguien robarse una emoción? ¿Puede un amor nuevo adueñarse de los símbolos del anterior? ¿O es que el romanticismo nunca nos pertenece, y somos apenas huéspedes de un sentimiento que nos atraviesa y se va a otra parte?
Ella había sido arrojada del río, pero, todavía mojada, tiritaba en la orilla. Lo insoportable era la certeza de haberlo vivido, de haberlo sentido. Y de estar haciendo ese viaje con él, y de ser la que espera, y de ser el viaje mismo. La omnisciencia como condena. No haber llegado nunca a Praga, la ciudad preferida de su exmarido, no haberlo esperado ahí.
Lo que está en juego es la disputa por los símbolos que circulan en nuestra vida afectiva. Las canciones funcionan como pequeños países, y cada relación es una frontera que reclama su soberanía sobre ellas. Un tema romántico puede ser el himno nacional de una pareja, y luego, cuando esa relación termina, convertirse en un terreno en disputa. ¿A quién pertenece después? ¿Al recuerdo? ¿Al presente? ¿Al futuro?
Las canciones, las películas, los libros, las historias, las personas son, en realidad, inasibles. No pueden ser poseídas, aunque lo intentemos. Circulan como ríos, se deslizan de un cuerpo a otro, se reescriben. Y tal vez ahí está la trampa: en creer que podemos retenerlas, poseerlas, cuando en realidad ellas siempre son del flujo imparable de lo vivo. En «Die Moldau», los arroyos se unen, los ríos crecen, y el agua nunca vuelve a ser la misma. Lo sabía Smetana en su sordera. Lo sabe ella en su nostalgia.
El marido que robaba canciones convertido en el ex que las estrenaba con otra, la melodía que fluye más allá de sus intentos de fijarla: todo le mostraba lo mismo. No el amor como archivo, no la historia del amor como propiedad, sino como eco. Cada vez distinto. Lo que ella llamaba «despojo» era, quizá, la evidencia de que nunca fue dueña. Y, sin embargo, dolía, porque en el fondo todos queremos ese refugio nuestro en el que la experiencia está intacta.
Cuando pensaba en su ex, enamorado, viajando a buscar a su amante, de alguna manera estaba cobrando algún tipo de protagonismo escribiendo su historia de amor; era ella quien les daba entidad, romanticismo, encadenada a una música que ya no sonaba para ella, convirtiendo la vida ajena en película para seguir viviendo una pasión que le fue negada.
En el fondo, «Die Moldau» no es de él, ni de ella ni de la otra. Es de ese cauce interminable que arrastra cuerpos, pasiones, nombres y que no detiene ningún desamor. Comprendió que su dolor venía de ahí: de querer detener lo que no puede detenerse, y vio al río cambiar, saltar de lecho en lecho. Se vio a sí misma como un río que desemboca y sigue corriendo, sabiéndose parte de un cauce mayor que la expulsa y la contiene al mismo tiempo. Al final, «Die Moldau» no es más que eso: un río que llega a Praga, la ciudad más hermosa del mundo, pero también un río que, después de dejarla atrás, continúa su camino, aunque a partir de ese momento ya nada sea Praga.
Cuando la protagonista de la película encuentra por fin a su amado, lo deja.
Y entonces, más allá de la rabia, más allá de la nostalgia, escucha de nuevo a Smetana. Y esta vez ya no es un himno del despojo, sino la promesa de que más allá, como ese señor checo, podremos escuchar sin oídos. Nadie puede quitarnos lo que el río dejó escrito en el cuerpo. Después de haber sido arrebatado, el amor encuentra otras formas de volver. Pero ella, como cuando un tronco caído sobre el río crea una perfecta simetría circular con su reflejo, se convierte en el reflejo. Una proyección que solo existe parcialmente, sometida a la voluntad del agua.