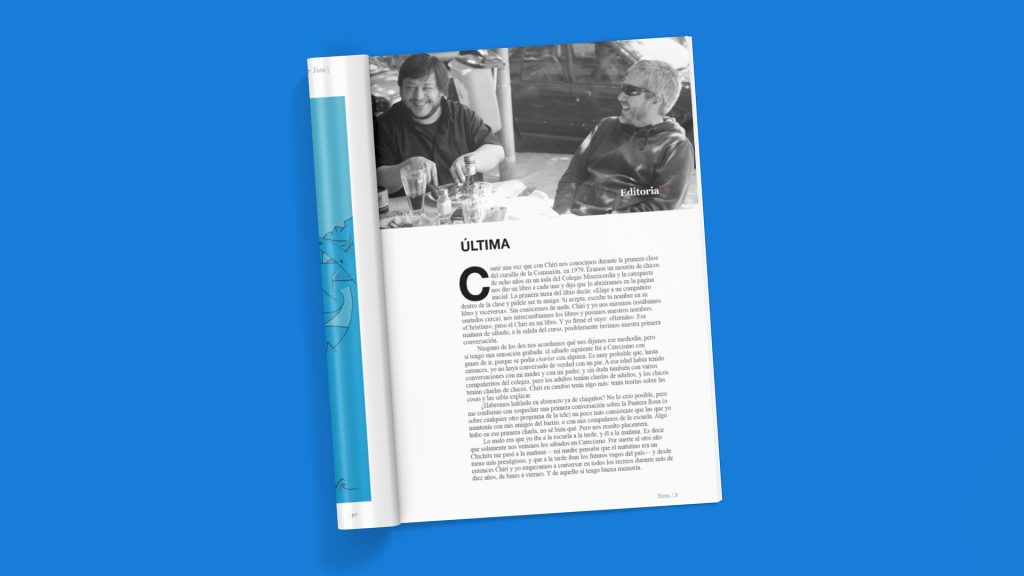Conté una vez que con Chiri nos conocimos durante la primera clase del cursillo de la Comunión, en 1979. Éramos un montón de chicos de ocho años en un aula del Colegio Misericordia y la catequista nos dio un libro a cada uno y dijo que lo abriéramos en la página inicial. La primera tarea del libro decía: «Elige a un compañero dentro de la clase y pídele ser tu amigo. Si acepta, escribe tu nombre en su libro y viceversa». Sin conocernos de nada, Chiri y yo nos miramos (estábamos sentados cerca), nos intercambiamos los libros y pusimos nuestros nombres. «Christian», puso el Chiri en mi libro. Y yo firmé el suyo: «Hernán». Esa mañana de sábado, a la salida del curso, posiblemente tuvimos nuestra primera conversación.
Ninguno de los dos nos acordamos qué nos dijimos ese mediodía, pero sí tengo una sensación grabada: el sábado siguiente fui a Catecismo con ganas de ir, porque se podía charlar con alguien. Es muy probable que, hasta entonces, yo no haya conversado de verdad con un par. A esa edad había tenido conversaciones con mi madre y con mi padre, y sin duda también con varios compañeritos del colegio, pero los adultos tenían charlas de adultos, y los chicos tenían charlas de chicos. Chiri en cambio tenía algo más: tenía teorías sobre las cosas y las sabía explicar.
¿Habremos hablado en abstracto ya de chiquitos? No lo creo posible, pero me conformo con sospechar una primera conversación sobre la Pantera Rosa (o sobre cualquier otro programa de la tele) un poco más consistente que las que yo mantenía con mis amigos del barrio, o con mis compañeros de la escuela. Algo hubo en esa primera charla, no sé bien qué. Pero nos resulto placentera.
Lo malo era que yo iba a la escuela a la tarde, y él a la mañana. Es decir que solamente nos veíamos los sábados en Catecismo. Por suerte al otro año Chichita me pasó a la mañana —mi madre pensaba que el matutino era un turno más prestigioso, y que a la tarde iban los futuros vagos del país— y desde entonces Chiri y yo empezamos a conversar en todos los recreos durante más de diez años, de lunes a viernes. Y de aquello sí tengo buena memoria.
Conversar era casi lo único que hacíamos en los tiempos muertos. Nos podíamos pasar tardes enteras hablando sobre cualquier cosa. La conversación, cuando es fluida y empieza en una edad temprana, provoca con el paso del tiempo un ritmo. Los cerebros se acomodan a la percepción del otro, y en un punto posterior uno no sabe quién dijo qué, quién pensó primero una idea, de qué modo se gestó. Charlar con un amigo de un modo sereno, a través del tiempo, se convierte en una forma dual de pensar en voz alta. Y ocurre que, sin que nadie se dé cuenta, las charlas se convierten en proyecciones del futuro.
¿Cómo seremos a los quince años?, nos preguntábamos a los once. ¿Qué estaremos haciendo cuando tengamos veinte?, ansiábamos saber a los catorce. ¿De qué corno hablan todo el día?, se preguntaban nuestros padres. Durante años, no hubo un banco de plaza en Mercedes, ni una calle nocturna, donde no hayamos conversado horas y horas sobre asuntos que no le importaban a nadie, y que sin embargo nos resultaban fundamentales.
Me acuerdo una conversación de 1981, en los banquitos de adelante del Club Mercedes: teníamos que decidir si nos íbamos a dedicar al humor gráfico o a la literatura. No le decíamos así. Le decíamos «dibujar o escribir». Las dos cosas nos gustaban mucho, pero sospechábamos que no podríamos estudiar las dos.
Me acuerdo una vez, en un departamento de Almagro, que hablamos ocho horas y veinte minutos (con una botella de Criadores en medio) sobre los personajes de una novela de Feinmann que se llamaba «Ni el tiro del final».
Me acuerdo de una caminata triste en en en invierno 1998, en la que hablamos de mil cosas y ninguna fue el fútbol, media hora después de que Argentina perdiera con Holanda unos cuartos de final.
O un viaje en tren, desde Buenos Aires a Zapala, donde no paramos de hablar un segundo hablar y el viaje se nos hizo corto.
O de una charla en el año 2000. Chiri ya estaba casado y yo fui a Luján a visitarlo. Le llevaba una noticia: me iría a España. Conversamos una noche entera abajo de la parra de su patio. Cuando casi amanecía, me dio permiso.
Después de eso yo empecé a vivir en otro país y las conversaciones empezaron a ser telefónicas. Había un truco para llamar barato desde España (todavía existe) que consiste en marcar el 902 055 058 y después, sin casi perder tiempo, discar el número de teléfono lejano. Si lo hacés así, la llamada te sale a precio nacional. El único problema de ese sistema es que exactamente cada una hora se corta y hay que llamar de nuevo. En mis primeros años viviendo en España cortábamos y volvíamos a llamar toda la noche. Eran conversaciones larguísimas, insomnes, porque nos teníamos que poner al día sobre casi todas las cosas del mundo.
En esas charlas interoceánicas yo intentaba convencer a Chiri, con todos los argumentos posibles, de que se viniera con su familia a vivir a este pueblo de la montaña. Tardé casi ocho años en convencerlo, y un día se apareció, con espsa e hijos, y alquiló una casa a seis cuadras de la mía.
En una de las primeras sobremesas presenciales que tuvimos después de mucho tiempo, en el patio de casa, empezamos a hablar de esta revista, de cumplir un sueño que nos debíamos. Conversamos muchas horas sobre cómo tenía que ser, de los autores que queríamos invitar, de su formato, del olor de sus páginas.
Si la aventura de esta revista fe, entre muchas otras cosas, la puesta en práctica de un sueño conjunto que veníamos masticando desde chicos, hubo un guiño en cada edición que nos colocó en un ámbito propio: las sobremesas redactadas a cuatro manos. Nunca dejamos de conversar, en el mismo tono y con la misma sensación de aquella primera vez a la salida de Catecismo. Después de cada cuento, después de cada crónica de otros en Orsai, nos sentamos a charlar tranquilos, de cualquier cosa. Y hoy lo haremos por última vez en este ámbito.
Hoy, después de tres años de charla, nos toca hacer lo que hacemos siempre para que no se nos duerman las piernas: levantarnos de la mesa, estirar las patas y cambiar posición la espalda.
Redacto este editorial —el más largo de todos— con los originales de la Orsai número dieciséis terminada y casi corregida, a punto de entrar a imprenta. Sé que es el número final de la revista, sé también que es el último texto que escribo en ella, y sin embargo no estoy melancólico ni me estoy poniendo triste.
Me pasa es otra cosa, y voy a ver si la puedo explicar.
Me pasa una cosa parecida que el día en que tuvimos que cantar, todos juntos y agarrados de la mano, la Canción del Adiós en la escuela secundaria al acabar quinto año. «Se va la luz, se esconde el sol / pero siempre ha de brillar / la antorcha que en su fuego da / el calor de la amistad…».
Hubo muchos compañeros que se hundieron plácidamente en el dolor de esas estrofas, que soltaron lágrimas reales mientras movían las cabecitas y cantaban «No es más que un hasta luego / no es más que un simple adiós / formemos compañeros /una cadena de amor». Pero a nosotros, en cambio, ese ritual de despedida triste nos provocaba risa tentadora y muy poco desconsuelo.
Estábamos eufóricos y en otros asuntos, muy lejos ya de ese salón de actos; sabíamos que al año siguiente nos íbamos a Buenos Aires a vivir solos, y que tendríamos la llave de nuestro propio departamento, y que podríamos emborracharnos y cantar y fumar en la cocina sin que se aparecieran los padres de ninguno a pedir silencio.
Fue gloriosa, por larga, pero también por desquiciada, una charla que tuvimos la noche anterior en la plaza San Luis: hablamos de lo que haríamos en Buenos Aires, de cómo nos íbamos a comer el mundo, de que poco tardarían todos en caer rendidos a nuestros pies. Íbamos a escribir, o a hacer radio, o cine, nos daba lo mismo, pero estábamos convencidos que saldríamos disparados de Mercedes y volveríamos en una limusín.
Por eso la Canción del Adiós no nos causaba tristeza ni llanto. Habíamos pasado unos años alucinantes en la escuela primaria y secundaria (allí nos habíamos conocido, y eso era fantástico) pero sabíamos que ya estaba bien de guardapolvos blanco y de libros de texto, sabíamos que ahora se venía lo bueno.
No entendíamos por qué lloraban los llorones: probablemente creían que los años escolares serían lo mejor que les iba a pasar en la vida, o que desde entonces tendrían que ser grandes a la fuerza, ponerse corbata, estudiar una carrera y pagar impuestos trimestrales. O capaz lloraban porque ya no verían cada mañana a sus amigos de la última década. O porque empezaban a sospechar que algunos sueños de pupitre no se cumplirían nunca.
Quién sabe si era eso, o solamente una sensibilidad que nosotros no teníamos. Pero la verdad es que nos daba risa ese colofón, ese piano sensible, esa ronda de alumnos con manos entrelazadas. Nos mirábamos cómplices, de una punta a la otra del círculo, y sentíamos vergüenza ajena por aquellos que se lo tomaban tan a la tremenda.
¿Para qué estar tristes, si las charlas no se terminan cuando se acaba la escuela? Al revés: las charlas serán mejores en el futuro, cambiaremos de tema, creceremos indefectiblemente, habremos aprendido nuevos trucos para divertirnos mejor. ¿Para qué llorar justo ahora, que está por empezar la mejor época de la vida?
Un poco antes, en el aula, las compañeras nos habían hecho firmar sus anuarios, y nos habían pedido intensidad en las frases inmortales; y en el patio del recreo los muchachotes rifaban abrazos toscos y fuertes, como si al día siguiente se acabara el mundo. Todo tenía para ellos un resabio de quiebre o bisagra, y en cambio nosotros estábamos ansiosos para que se acabaran de una vez por todas las vísperas y empezara, por fin, la nueva versión de nosotros mismos.
No se si lo expliqué bien, pero estas semanas, mientras hacíamos la Orsai dieciséis, estuvimos con una sensación parecida a aquella del salón de actos. Preparamos (al mismo tiempo) el último número de esta revista final y la primera edición de Bonsai con una felicidad creciente. No nos queda resto para el altibajo anímico porque estamos embalados con algo que tenemos en la cabeza y no vemos la hora de empezar a hacer al cine por ciento. Y eso no quiere decir que seamos poco cariñosos con estas páginas que se terminan hoy. Al contrario. Esta etapa —en la que no nos peleamos ni discutimos ni una sola vez— nos enseñó que podemos hacer lo que se os antoje.
Estaremos toda la vida enamorados de estos tres años de Orsai, y de sus dos mil quinientas cuarenta y ocho páginas, y de sus doscientos cincuenta autores invitados; hicimos esta revista con todo el corazón que teníamos, no nos dejamos nada adentro.
Fueron treinta y seis meses que estarán en el podio de nuestros grandes recuerdos, y sobre todo unas épocas vitales en la construcción de nuestras anécdotas futuras. Pero lo que viene es mejor. Lo sé porque me lo dice la mirada cómplice de mi amigo, desde la otra punta de la ronda. «Lo que viene es mejor, Jorgito», me dice Chiri sin hablar. Y yo ya le conozco esa seña desde 1979.
Ya son treinta y cinco años, y el vaticinio no falló nunca.