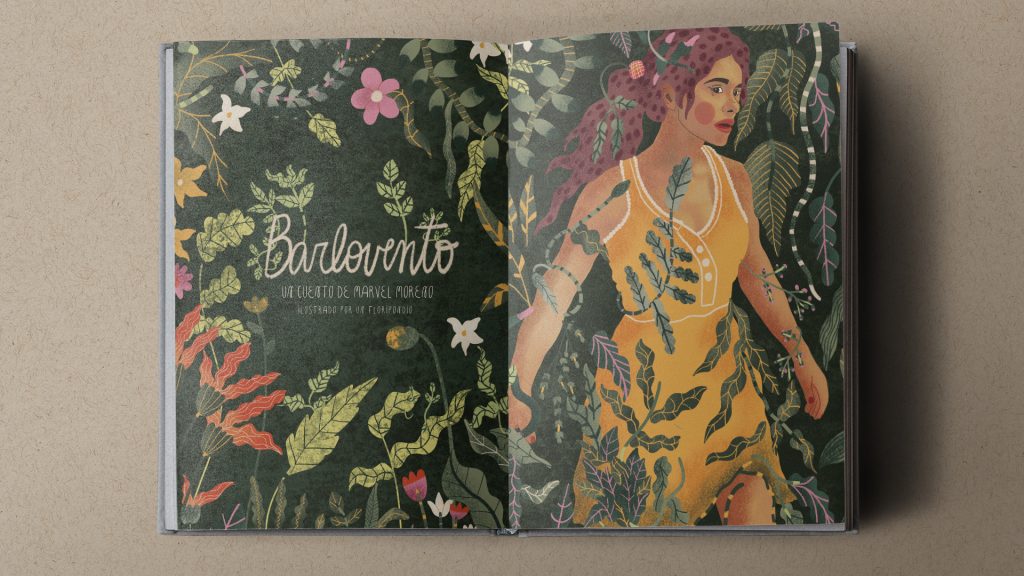A Isabel le bastó mirar los ojos inquietos de su madre para saber que algo grave había ocurrido: esas pupilas dilatadas y un poco ariscas le recordaban los peores momentos de su adolescencia, cuando su madre le anunció su divorcio, por ejemplo, o la fuga de su hermana mayor con un traficante de drogas. Además, era evidente que hacía un esfuerzo para mostrarse desenvuelta, preguntándole por su estadía en París y si la noticia de la muerte de la abuelita no le había impedido terminar de comprar el ajuar de su matrimonio. Aquellos comentarios tan banales le confirmaban a Isabel la impresión de estar a punto de enterarse de un nuevo escándalo relacionado con su familia, pues bien sabía su madre cuánto había amado ella a la abuelita Josefa y cuán poco podían interesarle viajes y compras el día mismo de sus funerales. Pero Juan Antonio, su novio y el único amor de su vida, se acercaba a ellas a cada rato —mientras sus empleados recogían cuidadosamente los paquetes y maletas que salían bamboleándose sobre el tobogán del aeropuerto—, y en presencia de Juan Antonio ella prefería guardar reserva.
Durante el trayecto de regreso, por la siempre embotellada autopista de La Guaira, Isabel sentía la vieja angustia anudarle el corazón, como cuando de niña, en la oscuridad de su cuarto, lloraba con la cabeza oculta bajo la almohada hasta dormirse. Siempre había sido así: lloraba de noche, pero de día se mantenía imperturbable, concentrándose en los cursos dictados en el colegio y, al volver a su casa, en las tareas que le daban a hacer; estudiaba tanto y tan bien que cada año recibía el premio de excelencia y las felicitaciones de las monjas. Solo después comprendió que aquella tenacidad en el estudio había sido una muralla para defenderse: de su madre, inestable y atormentada por la culpabilidad, vacilando entre irse con su amante o seguir junto a un marido a quien amaba y detestaba al mismo tiempo; de sus hermanas mayores, que, llevándose de cuajo la moral, saltaban de un amante a otro y tenían casi siempre los ojos enrojecidos por la marihuana; de una prima que quería iniciarla al lesbianismo; de un tío demasiado insinuante. Pero gracias a la religión aprendida en el colegio se había mantenido pura, rechazando las ideas perniciosas del feminismo y la liberación sexual. Y cuando supo que podía resistir a los asedios y tentaciones de una época desventurada, la paz se había instalado en su espíritu. Viajó a París a estudiar Sociología en la Sorbona, encontró a Juan Antonio poco después de recibir su licencia y así tuvo la dicha de descubrir que al menos un hombre de su generación compartía sus convicciones y quería casarse como Dios manda, tener hijos y formar una verdadera familia. Nada había venido a entorpecer sus planes. ¿Por qué ahora sentía de nuevo la angustia que tanto la había hecho llorar de niña?
Sus premoniciones se agudizaron apenas entró en su casa, donde se celebraba el velorio. Alrededor del féretro cubierto de flores entre largos cirios negros, sus primas y tías tenían el mismo aire de ansiedad que, desde su llegada al aeropuerto, había advertido en su madre; además, todas evitaban encontrar sus ojos, como siempre que se sentían en falta y obligadas a revelarle algún secreto. Isabel subió a su cuarto y, luego de ponerse un vestido adecuado a las circunstancias, bajó a velar a la abuelita. Le sorprendió que el féretro estuviese ya cerrado, sin la ventanilla de vidrio a través de la cual podía verse de ordinario la cara del difunto. Le sorprendió, también, la ausencia de olor, esa rancia exhalación que en el trópico emana de los cuerpos muertos y que a pesar de las maderas del ataúd se mezcla al perfume de las azucenas, creando un hálito casi visible que permanece en la habitación mucho después del entierro. De pronto se acordó de que en su última carta su madre le contaba cómo la abuelita estaba pasando vacaciones con tía Aura en Las Camelias, la antigua hacienda familiar donde curiosamente se empeñaba en ir cada vez que se sentía rozada por los velos de la muerte. Y al instante, como un relámpago de flash, le vino a la mente un recuerdo perdido: el gran jardín de la casa de Los Chorros, sus enormes ceibas envueltas en el sisear de las chicharras, la abuelita diciéndole a una inquietante negra con la cabeza envuelta en un turbante descolorido: «No te preocupes, yo reposaré algún día en Barlovento tal y como lo quiere tu leyenda». Luego la negra se había volteado a mirarla y ella, Isabel, encontrando aquellos ojos brillantes y codiciosos en su cara labrada de arrugas, había experimentado una zozobra inexplicable. Su abuela, le parecía, se había interpuesto entre ambas murmurando: «Déjala en paz, es apenas una niña». Entonces la negra había comenzado a alejarse apoyada en un bastón, pero antes le había respondido a su abuelita algo confuso, que ella, Isabel, no supo interpretar. Aquel era el recuerdo más antiguo que su memoria guardaba de la abuelita y, tal vez, el más lejano de su propia infancia: como si su vida hubiese comenzado a partir de aquel momento, disipando las nieblas en las cuales su yo se extraviaba sin permitirle concebirse a sí misma en calidad de persona diferente de las cosas que la rodeaban. Y el miedo, pensaba ahora, había aparecido también a partir de ese momento.
De repente Isabel se sintió recorrida por un escalofrío. ¿Y si la abuelita hubiese muerto en aquella hacienda de Barlovento? A lo mejor allí había sido enterrada por razones desconocidas y allí reposaba mientras la familia se permitía el ultraje de hacerla velar en un féretro vacío. Porque de su familia, ella, Isabel, lo creía todo posible. Dos de sus tías habían llevado una vida licenciosa y, después de una parranda descomunal que pasmó a la sociedad caraqueña, se habían ido al aeropuerto donde, en señal de desafío, se quitaron los zapatos y restregaron una contra otra las suelas, antes de subir al avión que felizmente las llevó para siempre a los Estados Unidos; su propia hermana María Eugenia había tenido el atrevimiento de llegar una vez a París con todos los orificios de su cuerpo rellenos de cocaína envuelta en papel celofán: a ella, Isabel, le había dado casi un síncope al verla quitarse el blue-jean en su cuarto de la residencia del Sagrado Corazón y empezar a sacarse aquellos envoltorios; como había tenido una crisis de fiebre cuando supo que su tío Gabriel, a quien adoraba, se había visto en las verdes y las maduras cuando estaba de cónsul en Barcelona para impedirle a la policía franquista encerrar a su hijo en la cárcel por tráfico de marihuana. Todo eso, se repetía ahora, se llamaba decadencia, y la única mujer que había honrado a la familia por su conducta era justamente la abuelita: tratar de cualquier manera sus restos constituía una injuria imperdonable, porque entre más lo pensaba, más sentía aumentar su sospecha de que en aquel féretro nada había. Al cabo de una hora de elucubraciones resolvió averiguar la verdad y le hizo a su madre una seña para que la siguiera al salón vecino.
Como era de esperarse, su madre se derrumbó a la primera pregunta, echándose a llorar mientras le contaba una historia inverosímil. En efecto, la abuelita había insistido en partir a Barlovento a pesar de que su estado de salud se había empeorado. Viajaron a la hacienda en el Land Rover de Miguel, el esposo de tía Aura, con la abuelita sentada en el asiento de atrás en medio de sus dos nietos, muy contenta de regresar a Las Camelias y volver a ver el mar. A medida que avanzaban por la carretera polvorienta parecía recobrarse de sus achaques, y frente a una tienda de Santa María de Cariaco, mientras Miguel y los niños se bajaban a comprar Coca-Colas, le dijo a tía Aura algo muy curioso: que allí y solo allí había sido feliz mucho tiempo atrás. Curioso porque la abuelita nunca hablaba de su pasado y ningún caso hacía de su felicidad: siempre vivió por los otros, su marido, sus hijos y, más tarde, sus nietos: a ella misma, Isabel, le había entregado sus últimos ahorros para que pudiera estudiar en Francia. De modo que tía Aura tuvo un mal presentimiento, pero como estaban a punto de terminar el viaje prefirió continuar hasta Las Camelias.
La abuelita murió apaciblemente aquella misma noche, en pleno sueño. Y, sin embargo, toda la noche habían retumbado los tambores madres de San Juan. Y de la selva cercana surgían gritos inarticulados y salvajes como de hombres presos en el tormento de la lujuria. Y el eco de la mina repercutía entre las paredes de la casa estremeciendo las hojas de los jazmineros, mientras los perros aullaban enloquecidos y los otros animales de la hacienda se agitaban con terror: las mulas pateaban en los corrales y había sido necesario inmovilizarlas a la fuerza; las palomas picoteaban las maderas del palomar tratando de huir; los canarios se habían suicidado lanzándose contra las rejas de sus jaulas, y ninguna gallina había puesto un huevo. Solo los gatos permanecieron erguidos sobre la baranda de la terraza, los ojos alumbrados como luciérnagas verdes y doradas, interrogando la oscuridad. Por supuesto, tía Aura no había podido dormir un instante y, cuando a las seis de la mañana salió de su cuarto a tomar un café, descubrió que todos los peones de la hacienda habían desaparecido, salvo el capataz, nieto de un prófugo de Cayena, que había heredado de su abuelo un poco de responsabilidad y sabía que una hacienda no puede abandonarse porque ha llegado el día de San Juan. Aquella era la primera vez que tía Aura iba a Las Camelias en esa fecha, pues de ordinario prefería viajar a Miami; así que al oír el relato del capataz apenas si pudo creerlo: durante tres días y tres noches se bailaría frenéticamente en las calles del pueblo, los hombres disfrazados de mujeres y las mujeres de hombres, al son de los tambores y el tiquititá de la mina. De esos tambores que respondían a los que resonaban en la selva, los sagrados, los que invocaban a las terribles deidades negras entre samanes gigantescos y cuevas desconocidas, mientras en el pueblo, entre torbellinos de polvo y botellas de ron blanco, la gente giraba y se contorsionaba bajo el hechizo de aquella música endiablada y con risas y carcajadas las mujeres se entregaban a quien quisieran, tomando siempre la iniciativa, pues la costumbre exigía que todo se invirtiese, y los hombres más procaces resistían como jovencitas remilgadas antes de dejarse seducir. Cada año el cura de la única iglesia del pueblo exhortaba a sus feligreses a no participar en una fiesta, en principio religiosa, pero transformada por el paganismo africano en diabólica bacanal. Y cada año, al escuchar el primer rugido de los tambores en la selva y los gritos de alegría que iniciaban la parranda, cerraba con llave la iglesia y, acompañado por las dos señoritas mantuanas del lugar, las Pietri, se postraba frente al altar rogándole al Señor que ninguna muerte se produjese y el diablo no se llevara una nueva alma a los abismos del infierno. Mientras tanto la vida corriente del pueblo se paralizaba: los comerciantes no abrían sus tiendas —después de haber vendido la víspera hasta la última botella de ron—; los policías se acostaban a dormir; el boticario encerraba a su mujer y a sus cuatro hijas en un cuarto antes de desaparecer en el tumulto de la fiesta, y el médico se perdía en busca de negras prietas y de cintura fina.
Tía Aura escuchó al capataz alelada, pero al descubrir a la abuelita muerta, su asombro se convirtió en horror: si no había médico, ni cura ni autoridad alguna, les sería imposible enterrar a la abuelita o llevarla a Caracas: la ley prohibía trasladar un cadáver de un estado a otro de Venezuela sin autorización legal y allí nadie podía suministrársela. Su esposo Miguel encontró la solución: partirían al instante colocando el cuerpo de la abuelita como había venido, es decir, en el asiento trasero del Land Rover, entre los niños, antes de que apretara el calor y empezara a descomponerse. Pero al cabo de unos minutos de ruta, los niños empezaron a quejarse de viajar con un cadáver y tanto lloriquearon que al final Miguel y ella decidieron poner a la abuelita entre las dos planchas de surf que estaban amarradas sobre el techo del vehículo. Rodaban por la carretera a gran velocidad atravesando pueblos en pleno delirio, sin encontrar un teléfono para avisar el deceso a la familia, mientras los niños berreaban de sed y de cansancio. Al fin llegaron a Santa María de Cariaco y a la primera tienda abierta se bajaron todos, Miguel y los niños a refrescarse con una Kolita Sifón, ella a llamar por teléfono a sus hermanas. Y justo al salir de la tienda descubrieron espantados que se habían robado el Land Rover, llevándose de paso a la abuelita. Tía Aura tuvo una crisis de nervios y fue drogada con Librium como llegó a Caracas, donde, desgraciadamente, la prensa anunciaba ya el deceso de doña Josefa Berribeita y la casa empezaba a llenarse de flores. Nadie era responsable de aquella desgracia, le dijo a Isabel su madre, todavía sollozando, y la familia había aceptado la pantomima de los funerales pensando en ella, Isabel, justamente, pues todos conocían los prejuicios de Juan Antonio y temían que un nuevo escándalo echara a pique su matrimonio.
Isabel había escuchado aquel relato en silencio y con una expresión cada vez más sombría, pero al final, viendo la palidez de su cara y el temblor que le agitaba las manos, su madre se apresuró a traerle una taza de café, que Isabel bebió a pequeños sorbos temiendo vomitarlo sobre la alfombra del salón. Maquinalmente le quitó a su madre de la boca el cigarrillo que acababa de encender y aspiró a fondo, sintiendo el humo acariciarle la garganta y relajarle un poco la tensión.
—Déjame el paquete —murmuró—, y dile a Juan Antonio que no me siento bien.
Su madre la miró sorprendida.
—Pero tú no fumas.
—¿Y?
—A Juan Antonio no le gustará saberlo.
—He comenzado a fumar hoy y Juan Antonio no lo sabrá jamás.
Apenas lo dijo le pareció que el peso de una piedra dejaba de oprimirle el corazón: por primera vez reconocía que estaba dispuesta a mentirle a su novio. En realidad siempre le había mentido y siempre se había sentido culpable de hacerlo: porque lo amaba demasiado para correr el riesgo de perderlo contándole la verdad sobre los desafueros de su familia. Pero nombrar y aceptar el engaño era un alivio; había tenido la misma sensación una vez, cuando su médico logró descubrir su enfermedad, benigna y con la cual debería resignarse a vivir: casi había llorado de reconocimiento. Ella, Isabel, nada detestaba tanto como la incertidumbre. Deformación profesional, pensó mirando a su madre, que no terminaba de salir de su asombro.
—¿Y qué han hecho? —le preguntó.
Su madre no dio señales de haberla comprendido.
—Digo —insistió Isabel—, ¿qué han hecho en esta casa para encontrar el cadáver de la abuelita?
—¿Encontrar? ¿Ahora? Pero ¿te imaginas lo que diría la gente?
Isabel sintió que la cólera empezaba a invadirla.
—¿Y te imaginas a la abuelita, comida por los zamuros?
—Estamos en pleno velorio —dijo su madre como excusándose—. De todos modos, Miguel anda por Barlovento buscando el Land Rover.
—Mañana, apenas termine esta farsa, iré a reunirme con él.
—Pero tú debes casarte dentro de quince días.
—No habrá matrimonio mientras no haya entierro —decidió Isabel, saliendo del salón y dispuesta a dormir hasta el día siguiente con un buen somnífero.
Ya en su cama, mientras le llegaba el sueño, se vio a sí misma sentada en un columpio de la casa de Los Chorros observando las volutas de humo que salían por una ventana. Era muy niña y quizás la escena se había repetido otras veces. ¿Cuándo se le ocurrió buscar un taburete y subirse a mirar a través de las rejas de aquella ventana? Así había descubierto que la abuelita fumaba a escondidas. Y la explicación que le había dado entonces le parecía todavía sensata: en su época, las señoras bien no fumaban y su esposo, un hombre intransigente, habría sufrido mucho de haberlo sabido. «Tú puedes hacerlo todo, Isabel —le había dicho la abuelita en voz baja—, pero en secreto, sin hacer sufrir a nadie». Ella no había comprendido el sentido de la frase, ni aquel día ni años después, cuando la abuelita la encontró llorando porque sus padres se iban a divorciar y murmuró secándole las lágrimas con su pañuelo de batista: «El problema de tu madre, Isabel, es que no conoce las vías del secreto y la lógica de su sabiduría». Ahora, en cambio, pensó un segundo antes de dormirse, la idea le resultaba clara, tan simple y clara como las aguas de un torrente visto alguna vez en Barlovento.
Al despertarse, Isabel escuchó un rumor de llantos y discusiones que provenía de los salones del primer piso. Eran apenas las siete de la mañana. Se bañó y se dirigió a la escalera. No había bajado todavía el primer peldaño cuando observó que su tío Miguel se hallaba en medio del círculo de familiares, que parecían consternados. De pie, en lo alto de la escalera, Isabel los contemplaba a todos sin moverse. Poco a poco fueron sintiendo su presencia acusadora, cesaron los llantos y empezaron a retirarse hacia la puerta de salida.
—Un momento —dijo Isabel en voz alta—. De aquí no se va nadie hasta que yo sepa lo ocurrido.
Siempre le habían tenido respeto porque gracias a su conducta la identificaban oscuramente con la abuelita.
El pobre tío Miguel, que parecía haber viajado mucho y estar muy cansado, alzó los ojos y la miró de frente.
—Encontré el Land Rover, Isabel, en plena selva.
—Ajá —lo animó Isabel.
—No se habían… Mejor dicho, estaba intacto.
—¿Y la abuelita?
Su tío pareció vacilar.
—Justamente, Isabel: se robaron a la abuelita.
Todos los ojos se clavaron en ella: esperaban su reacción y su reacción fue inmediata.
—Zoquetadas —les dijo con un desprecio feroz—. Ahora mismo me voy a Barlovento. Yo la encontraré.
Dio media vuelta y regresó a su cuarto. Si hubiera podido matar uno a uno a los miembros de su familia, lo habría hecho en el acto: se perdía el cadáver de la abuelita y solo se les ocurría ponerse a lloriquear. Ella, por su parte, empezaba a comprender cómo se habían desarrollado los acontecimientos: alguien, probablemente un negro borracho, se había robado el Land Rover aprovechándose de que el idiota del tío Miguel no había quitado las llaves. ¿Qué pensaba el ladrón? Desmontar el Land Rover y vender las piezas. Así, pues, lo había escondido en el monte y su primer movimiento habría sido apoderarse de las planchas de surf para divertirse un rato en el mar con el último invento de los blancos: al descubrir entre ellas un cadáver, horror: una cosa era robarse un automóvil y otra robarse un muerto. Por eso el vehículo estaba intacto: en medio de su terror, el negro habría enterrado el cuerpo de la abuelita lo más cerca posible y después habría puesto pies en polvorosa. Un cuerpo enterrado no huele, pensó Isabel, pero una tierra recién cavada, eso se ve, incluso en plena selva. Así que ella iría a Las Camelias y les ordenaría a los peones que buscaran en círculos concéntricos a partir del lugar donde el Land Rover había sido hallado. Más aún, decidió, se llevaría a Ladrillo, su perro.
Terminaba de cerrar su maleta cuando oyó los pasos cautelosos de su madre por el corredor. Venía como heraldo de la familia e Isabel la esperaba.
—No aceptaré lágrimas ni discusiones —le dijo apenas la vio en la puerta—. He tolerado demasiado de todos ustedes, alcohólicos, ninfómanas, drogadictos. La abuelita y yo vimos cómo arrastraban por el lodo el mejor apellido de Caracas. Pero esto es el bouquet, la cereza sobre el helado. Te recuerdo, además, que según tu religión y la mía hay que darles a los muertos cristiana sepultura. Dile pues a Gumercindo que se prepare, él, el jeep y el perro.
—¿Por qué Gumercindo? —alcanzó a balbucir su madre.
—Porque es negro y barloventeño: él sabrá cómo dirigirse a esos salvajes.
Su madre empezó a sollozar.
—Isabel, chica, no te metas en semejante lío. Mira, haremos todo lo posible…
—En esta casa nadie hace nada correctamente —la interrumpió—, salvo yo.
Cogió su maleta y salió del cuarto dejando a su madre en lágrimas. En el corredor encontró a una de las sirvientas de la casa y le repitió la orden relacionada con Gumercindo. Desde el rellano de la escalera volvió a ver a los miembros de su familia, ahora a la expectativa.
—Tú, Pedro —le dijo a uno de sus primos—, ven a bajarme la maleta.
Su primo obedeció en el acto y ella descendió la escalera con la misma sensación que experimentaba al subir al estrado para recibir el premio de excelencia en el colegio.
Al llegar junto al desdichado tío Miguel, sacó de su cartera un mapa y un lápiz y le pidió que le señalara exactamente el lugar donde el ladrón había abandonado el Land Rover.
Después, después fue el sol, la sensación de libertad que siempre la invadía cuando iba a Barlovento. Gumercindo conducía a toda velocidad, feliz de regresar a su tierra, y Ladrillo jadeaba en el asiento posterior del jeep moviendo la cola de alegría. A todos les gustaba viajar a esa curiosa región donde un siglo atrás su familia había tenido la suerte de escapar a la horda enloquecida de Boves, preservando al menos uno de los grandes apellidos mantuanos. Ella hubiese querido hacer una tesis sobre Barlovento. Pero su amor por Juan Antonio había puesto fin a sus estudios. No le importaba realmente: con veinticinco años ya cumplidos, mejor era casarse y tener hijos, muchos, al menos seis, y darles una buena educación.
—¿Qué va a contarle su familia al señor Juan Antonio? —oyó que le preguntaba Gumercindo.
—Que me fui a buscar las joyas de la abuelita en Las Camelias. Gumercindo se echó a reír y ella también. Se miraron y soltaron al tiempo una gran carcajada.
—Primera vez que la veo reír, niña Isabel —comentó Gumercindo sacudiendo su cabeza encanecida.
Aquella reflexión dejó a Isabel perpleja. Cierto, no se acordaba de haber reído nunca, o tal vez sí, muy niña, jugando en la playa con alguien que le tiraba un balón. Un muchacho alto. Le parecía volver a ver aquellas piernas fuertes y musculosas, color cobre. ¿Cobre?, alcanzó a pensar antes de que el recuerdo se extraviara en su memoria.
A medida que avanzaban envueltos en un aire ardiente, saturado de polvo y ásperos olores de monte, se abrían de pronto a los lados de la carretera las primeras sombras de plátanos tetanizados por la hiriente luz del sol. Se oían gritos de arrendajos y unas nubes muy bajas se deslizaban sobre las montañas que iban apareciendo en el horizonte. Isabel se sentía cada vez más ligera, como si alejarse de Caracas le permitiera respirar mejor. Cerró los ojos y recordó la expresión ansiosa de Piedad, la mujer de Gumercindo, al acercarse al jeep para despedirlos; traía en las manos un envoltillo de empanadas de cazón que, como buena barloventeña, preparaba apenas le anunciaban un velorio. Piedad le tenía una extraña aprensión a Barlovento y era evidente que desaprobaba su decisión de irse a buscar a la abuelita y, encima de todo, cargar con su marido. Pero se había limitado a decirle: «Tenga cuidado, niña, mire que doña Josefa desapareció en pleno malembe». Supersticiones: ella no las despreciaba, de algo le habían servido sus tres años de Sociología: todas las formas de brujería en aquella región constituían para un pueblo oprimido y explotado la reconquista de su identidad. Algo así habría dicho su profesor de la Sorbona. Más aún, se arrepentía de haberlos tratado de salvajes unas horas antes. De allí a pensar que todo les estaba permitido era otra cosa: ninguna superstición, por folclórica que fuese, justificaba el robo del cadáver de una anciana.
Oscurecía cuando el jeep dejó atrás la calle principal de Cariaco. El aire azul hervía de insectos que bailaban en el resplandor de los faros. Lejos, tras los cocoteros, en una línea de mar quieto y brillante como lámina de metal, naufragaba el sol con resplandores de incendio. Isabel recordaba otros tiempos, lejanas vacaciones, el mar de San Juan de las Galdonas quebrado al anochecer por el fogonazo repentino de los peces fosforescentes. Meter las manos en el agua era como remover cascadas de estrellas.
Saliendo del pueblo vio un aglomerado de ranchos miserables y mujeres de cuerpos mustios, envejecidos prematuramente. Las conocía: sus bocas sin dientes, sus hijos raquíticos. Empezaban a parir muy jóvenes, desde la adolescencia, urgidas por la enervante voz de la sangre, y diez años después eran desechos. Una injusticia contra la cual ella se disponía a luchar apenas pasaran los primeros meses de su matrimonio: ya había entrado en contacto con los dirigentes de la Acción Católica.
Al momento de tomar el camino de recuas que conducía a la hacienda, atravesando un caserío que no era sino un puñado de casas de mampostería junto a un río de aguas rumorosas, se oyó latir, lejano, un tambor. Gumercindo disminuyó la velocidad. Su cara tomó una expresión concentrada, tensa.
—Es la mina —dijo.
Otros tambores empezaban a responder al llamado del primero.
—Óigalos… El tuy… La curbeta.
—Aquí siempre suenan los tambores.
—No, no hoy. Hoy es un día corriente.
Isabel comenzaba a impacientarse. Ansiaba llegar a la hacienda lo más pronto posible y bañarse: tenía el cabello lleno de polvo, el cuerpo pegajoso de sudor. Salvo el ruido cada vez más insistente de los tambores, todo estaba en silencio.
—Anuncian su llegada, niña Isabel —dijo Gumercindo.
—No estamos en África —le respondió—, apúrate.
Unos minutos después, Isabel vio la casa de la hacienda recortándose contra el fondo claro del anochecer, donde temblaban ya los primeros luceros. En torno se oía el profuso palpitar de grillos y de sapos, y el aire tenía un olor de lluvia reciente. Ladrillo brincó del jeep y se puso a correr hacia el portón de la casa, donde las sirvientas se habían reunido para darle la bienvenida, acompañadas de musiú Andrés, el capataz.
—¿Quién pudo avisarles? —le preguntó a Gumercindo.
—Los tambores —le oyó responder de un modo que le pareció a la vez confidencial y sombrío.
A partir de ese momento, Isabel tuvo la impresión de haberse deslizado hacia un mundo irreal: el musiú, un hombre comedido, que a pesar del mestizaje tenía facciones blancas y ojos muy azules, había hecho arreglar la casa para ella porque un negro salido del monte le había anunciado su llegada. Las sirvientas, todas negras o mulatas, no le quitaban los ojos de encima mientras le servían la comida. Aquellos ojos suyos eran brillantes y suspicaces como si los tambores, que no dejaban de sonar un instante, compartieran con ellas un código secreto.
Después de la comida se desgajó un aguacero que apagó momentáneamente el clamor de los grillos para no dejar en el aire otra cosa que un vasto rumor de frondas azotadas por el agua. Acostada en su cama protegida por un mosquitero de gasa azul, Isabel no podía conciliar el sueño. Aquellos tambores la ponían nerviosa. Su oscuro frenesí, que apenas languidecía en un punto de la noche para renacer con nuevo ímpetu en otro, le parecía cargado de una intención procaz. Antiguas imágenes expulsadas de su mente a fuerza de oraciones volvían a acosarla, empujadas por el calor de la noche, por aquel latido insomne de tambores. Junto a la ventana alguien punteaba el cuatro y de vez en cuando la oscuridad era desgarrada por el ronco graznido de un búho. Isabel intentaba extraer su espíritu de la húmeda languidez en la cual dormitaba su cuerpo: musiú no mostraba el menor entusiasmo ante la idea de prestarle sus peones un día de trabajo para ir a buscar a la abuelita; además le había hecho notar que el lugar donde el Land Rover fue hallado se encontraba a cinco minutos de marcha del San Juan: si el ladrón quería deshacerse del cuerpo, lo habría echado al río en lugar de cavar una tumba. Más valía, según el musiú, interrogar al negro que le anunció su llegada, justo cuando los tambores empezaron a sonar. «Es un mandinga», había añadido en un tono caviloso.
—¿Un brujo? Por favor, musiú, usted estudió en la universidad.
—Si usted supiera lo que es vivir veinte años aquí —le había respondido.
—¿Y dónde está ese hombre?
—Oh, no se preocupe, mandará a buscarla mañana.
Le había dicho aquello tranquilamente, sin la menor impertinencia, pero con un triste fatalismo en la voz. El fatalismo era una enfermedad de negros y por allí se asomaba el mestizaje del musiú. Los negros, pensó, nunca los había entendido: podían pasar del júbilo a la melancolía en un segundo. Sin embargo, ahora ella era la propietaria de la hacienda porque la abuelita se la había legado en su testamento y tenía deberes concretos para con ellos. Aquella hacienda siempre había sido propiedad de mujeres, desde que los primeros de su estirpe llegaron a Barlovento; durante los tiempos de la esclavitud servía de refugio a cimarrones para escándalo de los otros propietarios, pues en Las Camelias, cuestión de principios, no se usaban cadenas ni rebenques: apenas traídos de Carúpano, se les explicaba a los negros la situación: podían huir a la selva —y muchos lo hacían— o trabajar por un salario decente. Contra todo lo esperado, Las Camelias tuvo siempre el mejor rendimiento de la región. Las decisiones de la abuelita al heredarla eran por lo demás curiosas: todo cuanto produjese la hacienda sería entregado equitativamente a los peones al final del año. Ella, Isabel, pensaba en su fuero interno que de nada había servido: en vez de mejorar sus condiciones de vida o de enviar a sus hijos a la escuela, aquellos negros perezosos preferían gastarse el dinero recibido en aguardiente y fiestas libertinas. Pero la abuelita no escuchaba razones. «Lo que sale de Las Camelias —le había dicho un día— es sudor y sangre de los negros; mi deber es devolvérselos sin preguntarles cómo van a utilizarlo». Por esa y otras razones, la abuelita le había parecido siempre formidable; por eso, también, encontraba indecente que un negro, protegido de ella, quizás, hubiese tirado sus restos a un río infestado de caimanes.
Al despertarse, Isabel tuvo la impresión de haber pasado la noche en vela. Y no obstante era ya mediodía. Hacía tanto calor y sentía su cuerpo tan inerte y denso que a guisa de almuerzo se limitó a beberse un jugo de tamarindo y se recostó en una hamaca de la terraza a esperar la llegada del mandinga. Habría podido quedarse el resto de su vida allí, pensó desalentada, escuchando entre los tambores el monótono sonido de los grillos y, a lo lejos, el ir y venir de las olas sobre la playa. A pesar de haberse frotado vigorosamente al bañarse, sus axilas despedían un olor agrio, el mismo que había respirado con fruición mucho tiempo atrás, cuando le llegó la primera regla. También su pubis estaba sudoroso y caliente, pero prefería atribuir aquella humedad al calor que envolvía el aire como una garra espesa, inalterable. Su sastre de lino blanco comprado un mes antes en París se le antojaba una mortaja y de buena gana se lo habría quitado para quedarse desnuda. ¿Qué habría pensado Juan Antonio? La primera y única vez que hicieron el amor en el apartamento que sus padres poseían en la Avenue Foch, había apagado la luz y solo le subió su bata de noche hasta la cintura: ella había sentido un dolor terrible y mucha vergüenza. Pero ya eran novios y estaban decididos a casarse. Él también se sentía culpable y habían ido a confesarse juntos; a la salida de la iglesia le había prometido respetarla hasta su matrimonio. «Nadie ensucia el agua que se ha de beber», le había dicho. Esos detalles de Juan Antonio la conmovían, la hacían quererlo más aún, aunque a veces experimentaba una rabia absurda contra él.
Un barato olor de pachulí vino a sacarla de sus reflexiones: a su lado estaba una viejita negra mirándola fijamente.
—Vine a buscarla —dijo. Y al verla levantarse de la hamaca añadió—: Esos zapatos, mejor se pone las botas que usaba su abuelita.
Musiú, que había aparecido en la terraza, se apresuró a decir:
—Ahora mismo se las traigo, señorita Isabel.
Y fue así como Isabel se encontró caminando detrás de la viejita en aquella selva hirsuta, de árboles añosos y culebras de aguijón mortal, donde ningún hombre blanco penetraba. Salvo la abuelita, pensaba Isabel extrañada, observando de vez en cuando sus botas cubiertas de barro y su blanco vestido desgarrado aquí o allá por hojas semejantes a sierras. Los tambores seguían tronando sin reposo, apagando los lúgubres cantos de los aguaitacaminos. La selva húmeda y caliente parecía cerrarse detrás de ellas a medida que avanzaban y, más que la fatiga, a Isabel la atormentaba la falta de luz. Entre aquella vegetación enmarañada no se distinguía ni la sombra de un camino, pero la viejita andaba con determinación y en silencio. Isabel, de ordinario serena, se sentía al borde de la desesperación: llevaban ya más de una hora de marcha, los mosquitos le asaltaban la cara y del fango y las hojas podridas subía un olor de fiebres; le aterraba perder el rastro de la viejita y encontrarse sola en la tenebrosa profundidad de la selva. Al fin llegaron a la choza del mandinga, si esa miserable cabaña de ramas de plátano podía llamarse choza. A Isabel le pareció haberlo visto antes. Era un hombre esbelto, sin edad, de músculos trenzados con elástica firmeza bajo una piel brillante de color cacao. Al principio no dijo nada: se limitó a señalarle con un dedo la estera donde podía sentarse y continuó descuartizando el baquiro que probablemente le serviría de comida.
—Blanca, estos montes te han cansado —dijo al cabo de unos minutos—. Allí cerca hay un arroyo —y otra vez alzó un dedo para indicarle el camino—. Báñate, nadie te verá.
—Todo lo que deseo de usted es un poco de agua potable y algunas explicaciones sobre la desaparición de mi abuelita.
—Cada cosa a su hora, blanca. Bebe agua. Ahí está el tinajero. Ten confianza, tú. Mandinga se llama Barlovento.
—Deseo saber qué pasó con el cadáver de mi abuelita.
El mandinga no le respondió, pero al observar su desaliento se puso en pie y empezó a sacar el agua del tinajero con un cucharón dentado y a meterla en una totuma que colocó a su lado. Después de unos instantes de vacilación, Isabel se quitó las botas y se lavó la cara con el agua fresca de la totuma. Se sentía mejor: aquel lugar debía ser una especie de claro, pues a través de las hojas de plátano que le servían de techo veía el cielo reverberante de las tres de la tarde. No había mosquitos, advirtió.
—No hay mosquitos —dijo.
—Conozco la manera de alejarlos —le respondió el hombre, ocupado ahora en salar el baquiro.
No muy lejos se secaba al sol la piel del animal, sin el enjambre de moscas que normalmente habría debido rodearla.
Tampoco hay moscas, pensó Isabel. El hombre continuaba absorto en su trabajo y de vez en cuando se detenía como para escuchar los tambores, que seguían retumbando en la selva. Era muy hermoso, según los criterios de su raza, con su pecho que parecía una coraza de músculos y sus manos de dedos largos y muy finos. Iba dejando de lado los mejores trozos del baquiro, que sazonaba con hierbas y unas pepitas rojas antes de envolverlos en hojas de plátano. Isabel volvió a decirse que su cara le era familiar.
—¿Usted trabaja en Las Camelias? —le preguntó.
—Yo no trabajo en hacienda de blancos.
Es un resentido, pensó Isabel, mirando inquieta a su alrededor. La viejita había desaparecido y ella estaba sola, en pleno monte, cercada por negros. Le parecía que los tambores se iban acercando cada vez más. Se arrepentía de haber venido y sentía miedo, tanto que de pronto y sin quererlo se echó a llorar. El hombre se levantó y después de lavarse las manos se acercó a ella; muy dulcemente, le levantó la cabeza que había hundido en las rodillas y empezó a secarle las lágrimas con sus dedos.
—No debes tener miedo de nosotros —le dijo como si hubiera adivinado su pensamiento—. Nunca te haremos mal. Eres la nieta de la niña Josefa.
—¿Y qué hicieron con ella? —le preguntó Isabel todavía sollozando.
El mandinga había tomado otra totuma de agua y, después de revolverla con una cuchara de madera, se había sentado a su lado. Bebió un sorbo y luego se la pasó.
—Tómate esta agua —le dijo—. Te sentirás mejor.
Isabel vaciló un instante con la totuma entre las manos. Había oído hablar de bebedizos enervantes como el sígueme joven, pero no quería herir la susceptibilidad del mandinga ni mostrarse desconfiada.
Apenas bebió algunos sorbos de aquella agua azulada, fría, muy leve, con un recóndito sabor a menta, como si hubiese rezumado de una planta selvática, tuvo la sensación de que toda la sorda combustión de su cuerpo era apagada igual que una llama por un soplo fresco de aire, desatando uno tras otro los nudos de su angustia. Ya no tenía ganas de llorar, sino de observar a aquel hombre férreo y tranquilo.
—Eso viene de lejos —dijo el mandinga—, cuando la marquesa de Arimendi llegó a la hacienda. La niña Juana María Arimendi era buena, amaba negros. Tiempos duros. Nos traían en barcos muy grandes, con fierros que no podían romperse. ¿Has visto Carúpano?
Isabel asintió en silencio. Había sacado su paquete de cigarrillos y le ofreció uno al mandinga. Empezaron a fumar, pasándose de vez en cuando la totuma.
—Carúpano y rebenques —continuó el hombre como si realmente lo estuviera recordando—, métete eso en la cabeza. Carúpano y dolor. Negros sufrían, negras lloraban. Blanca eres tú, pero si mañana te pongo un collar de perro, te doy comida de perro y te azoto para que aúlles como perro, terminarás ladrando. Mandingas no eran idiotas. Mandingas sabían. Por eso huíamos. Nos llamaban cimarrones.
El hombre hizo con el brazo un movimiento circular señalando la selva.
—Todo esto —dijo—, tierra de mandingas. Blancos no entraban. Ni capataces ni perros. Los perros caían primeritos. Mata al perro y matas la mitad del capataz. Mestizo se siente solo aquí. Tiene miedo de la macagua, de la tuna empoñosa, de la oscuridad. No, nadie entraba aquí. Ella sí.
—¿Quién? —preguntó Isabel.
—La marquesa, la niña Juana María, hembra brava, montaba a caballo como los hombres. Una esclava que quería se le había fugado con un cimarrón y vino a buscarla cuando supo que iba a parir. ¿Te das cuenta? Solita se vino aquí. Y aquí atrapó el mal de amor.
—Pero —protestó Isabel— eso pasó hace doscientos años.
—Y sigue pasando —dijo el mandinga—. Vienen, aman, se van. Se van y vuelven a su hora. Así siempre ha sido, blanca.
Isabel se estremeció. Las piezas del rompecabezas se iban organizando en su mente de un modo a la vez fácil e inquietante.
—¿También mi abuelita?
—Niña Josefa también.
—Pero ¿qué hicieron ustedes con…?
—Niña Josefa está ahí mismo, con el mandinga que la amó.
—¿Dónde?
—En el río, tranquila.
Isabel estaba en el más completo estupor. La abuelita, ¿quién iba a creerlo? No podía imaginarla joven, joven y enamorada.
—Tienes calor —dijo el mandinga.
Era verdad: el efecto refrescante del agua con sabor a menta había desaparecido y ahora sentía su cuerpo en ascuas, como si todo el calor de la selva se le hubiese metido por dentro. Le parecía que la voz del mandinga tomaba el tono de una orden.
—Vete al arroyo.
Isabel obedeció. Se quitó dócilmente la chaqueta de su sastre, la puso sobre la estera y empezó a caminar descalza por el sendero que el hombre le había indicado. Ahora le parecía que aquellos tambores incansables latían al mismo ritmo de su sangre, vibraban en sus oídos y en su vientre. Apenas oyó el rumor del arroyo, comenzó a desabotonarse la blusa. Luego se quitó los ganchillos que le sujetaban el moño. Fue desnuda y con los cabellos sueltos como entró al agua, deslizándose sobre unas piedras lisas y muy grises. Se sentía como una ninfa, frágil y graciosa. Percibía los olores y colores con más intensidad: era feliz. Aquella agua fría y ligera que adulaba su piel parecía lavarla también de viejos temores y devolverle por primera vez una jubilosa conciencia de su propio cuerpo, de sus senos muy firmes y de la curva armoniosa de sus caderas, que se ofrecían, ahora que nadaba de espaldas, a la caricia del sol. Sí, ese cuerpo despreciado, maltratado, cobraba vida de repente.
Cuando salió del arroyo se oía el grito de los araguatos. Isabel se puso la falda y la blusa sobre el cuerpo mojado y se encaminó hacia la choza del mandinga.
Viniendo del resplandor del sol, el interior le pareció oscuro y fresco. En cuanto entró, sintió sobre sus senos revelados por la seda mojada de la blusa los ojos profundos del mandinga, que estaba fumando, tendido en una hamaca, al fondo de la choza.
—Ven acá —dijo tirando el tabaco al suelo.
Apenas ella llegó a su lado, levantó de la hamaca una mano grande y firme que le acarició los cabellos mojados y le resbaló despacio por la cara. Sintió aquellos dedos oscuros demorándose en su boca y de una manera confusa tuvo deseos de besarlos: tímidamente, sacó la punta de la lengua y empezó a lamerle la palma.
—Ven —repitió él.
No supo en qué momento se alzó de la hamaca y la ayudó a quitarse la ropa. Con latidos de fiebre, sintió que la hamaca acogía, oscilando, el peso de su cuerpo. Entre sus piernas, una ansiedad, espina, aguijón o burbuja de fuego se inflamaba casi dolorosamente. Su respiración se hizo jadeante. Cerró los ojos, ahora que los labios del mandinga le recorrían despacio el cuerpo, descendían, buscaban la espina encabritada, la exacerbaban hasta lo intolerable, antes de que las manos del hombre le apartaran suavemente las piernas para colocárselas a cada lado de la hamaca. Cuando el mandinga entró en ella, la ardiente burbuja fue devorada por un apremio más oscuro, que ascendió al encuentro de aquello que iba hollándola con un ímpetu diestro y fulgurante, buceando entre aguas profundas como un pez voraz, una y otra vez hasta encontrarla al fin, en el centro mismo de su ser, arrancándole de cuajo aquel espasmo iridiscente que la hizo arquearse y gritar, envolviéndola en un torbellino donde antes de ser devuelta a la verdad de la choza y de la hamaca, del hombre y de la tarde vibrante de calor, del latido de los tambores que seguían sonando muy cerca, supo que el pacto de su lejana bisabuela había sido renovado una vez más, que allí volvería con la muerte, a aquel rincón de la selva, al río San Juan, al lecho de tiernas algas donde aprisionado por ellas el mandinga la estaría esperando por la eternidad.