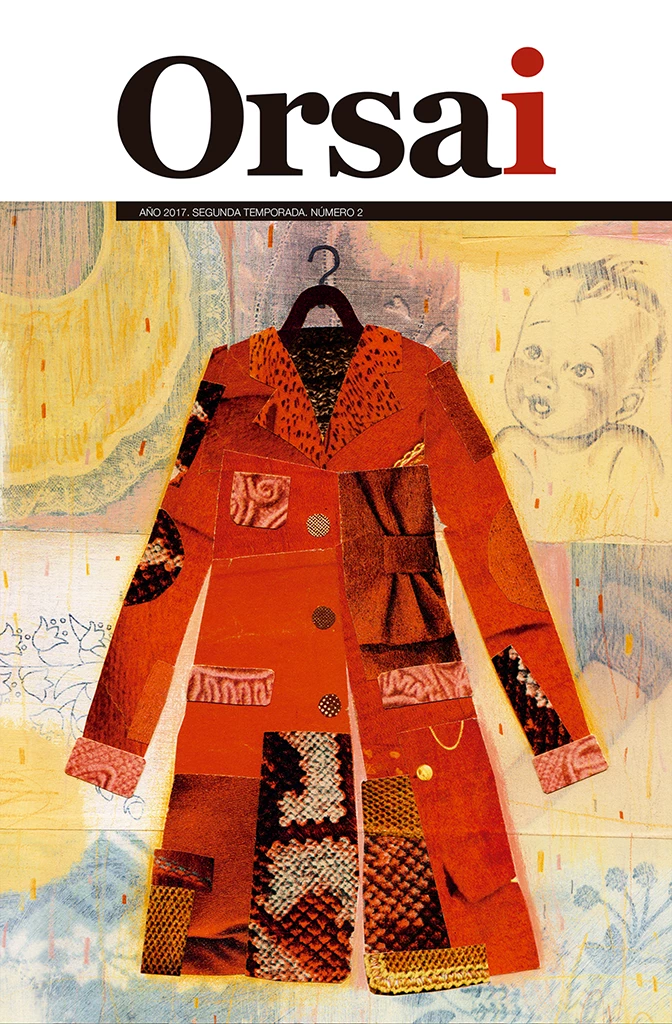Páginas ampliables
Dia 41
Está con la manito apoyada en el vidrio, sonriéndome. A Inés no se la ve porque está acomodando las cosas. Todavía no amaneció: se ve una luz amarilla adentro del vagón. En el momento, por el apuro y la llegada tarde, no sentí lo que siento ahora: miro la foto y se me estruja el corazón. Se volvieron a Argentina y yo me quedé en Francia. No sé cuánto se habrá dado cuenta Lula de que no nos vamos a ver por un mes más. En la foto, el vidrio está sucio y no se ve tanto su sonrisa pero sí los ojos medios chinitos sonriendo. En el asiento de al lado, una chica lee un libro, indiferente, en otro planeta. Pero Lula y yo nos estamos mirando.
Antes de volver a Rennes, limpiamos los dos estudios, con cif y aspiradora, arremangados. Cucurto cantaba encima de Los Mirlos: Te pido que me mires un poquito más / y al mirarme comprenderás… Adiós a Camaret-sur-Mer, adiós al mar y el puerto y ese sonido de campana que hacen las sogas toda la noche cuando golpean contra los mástiles.
Volvimos en el súper Twingo de Ivette. Eran tres o cuatro horas de ruta. Ivette manejó primero. Después seguí yo. Cucurto roncaba atrás. Ivette me contó cómo empezó la Fundación Paroles y a qué autores había invitado los otros años, habló de sus viajes a la Argentina y también de sus dos matrimonios y de su dificultad para estar en pareja ahora, a los casi sesenta años. Por la ventanilla se veía una ruta muy linda: campos quebrados con praderas amarillas. Por la mitad paramos para ir al baño en una especie de complejo de shoppings y negocios en el medio de la nada. Cucurto se despertó y entró en un gran supermercado a comprar chocolate. Lo esperamos en el auto. Pasó un rato y no aparecía, así que lo fui a buscar. Se estaba parlando a una cajera latina. «Pará, Pedrito, me quiero quedar». «Pero estamos en el medio de la nada, campeón, ¿dónde te vas a quedar?». Al final dejó todo, solo se trajo unas tabletas de chocolate enormes.
Es linda toda la entrada a Rennes, y sobre todo volver a un lugar que te resulta familiar. Fue como volver a casa, pero a una ciudad distinta, con sol y calor. Habíamos dejado Rennes fría y cerrada y ahora nos recibía abierta y luminosa.
Al llegar al departamento, lo primero que hice fue abrir la ventana. Ahí estaban las macetas donde había dejado las castañas dentro de la tierra. Pensaba que se iban a congelar o a secar. Pero había dos brotes verdes temblando en el viento tibio de abril.
Día 43
Conocimos finalmente a Fátima, que volvió de sus vacaciones. Fue quien nos recomendó a Cucurto y a mí para esta residencia. Ayer fui con ella a Ploërmel, el pueblo donde nació mi bisabuelo. Yo estaba con una resaca espantosa.
A la noche habíamos ido a un bar donde tocaban cumbia con la chilena Michele, la mejor bailarina del mundo. Bailamos mucho. Fue mejor que la milonga a la que habíamos ido la otra vez y donde me sentí un discapacitado al lado de los tangueros. No sé caminar ahí. Pero la cumbia es otra cosa. Por no hablar de las letras. Los versos de la música centroamericana siempre son vagos: Se va el caimán, se va el caimán, se va por la barranquilla. Tienen ritmo, pero no son narrativos. Los tangos en cambio cuentan historias. Hablan de toda una época de Buenos Aires, de un momento de la inmigración, del movimiento social, de las impostaciones, las desgracias, el arribismo. Cuentan lo contrario a la cumbia. Anoche bailé canciones que decían: Toma tu sillón y pónselo a la burrita, pónselo a la burrita, pónselo a la burrita.
Bebimos, hablamos afuera con los latinos (hay una gran comunidad latina en Rennes) y también hablé con dos chicas lesbianas. La más masculina era una gran marinera: hacía bateau stop, es decir que hacía dedo en el mar, se subía a barcos que la iban llevando por ahí, a cambio de tareas. La otra era una rubia muy linda, vestida con jeans enormes, zapatillas y campera rompevientos, pero no se la veía contenta. Me bostezaba en la cara. Así que las dejé tranquilas. Bailé con una francesa alta, de manos fuertes y pelo corto. También con una griega que solo hablaba inglés. Había peruanos, un salvadoreño, un antillano. Empezaron a decir que después iban a Mythos. No sabíamos qué era eso pero seguimos a la tropa latina.
Mythos quedaba en Parc du Thabor y era una especie de rave en una carpa gigante. No hacía falta pagar para entrar. Los que salían te daban su ticket y pasabas.
Bailamos música de los ochenta remixada. Estuvo divertido pero confuso. Compré una jarra de cerveza, después otra. Y paré antes de irme al pasto. Volvimos con Cucu y cocinamos un guiso a las tres de la mañana. Mientras se hacía nos pusimos a cantar «Naranjo en flor», hasta que empezó a sonar la alarma de incendio por el humo. Sacamos la comida del fuego y comimos. Después Cucurto me pidió que lo despertara a las ocho porque no tiene despertador y tenía que tomar el tren a París para ir a la Feria del Libro. Debería haberle dicho que no. Me desperté a las ocho, asesinado por la parranda, y él ya estaba despierto, bañado, peinado y con toda la energía del viajero. Yo no logré dormir la hora que me quedaba hasta que llegara Fátima a buscarme para ir a Ploërmel, a dos horas de Rennes.
Antes de salir, busqué en Google a ver si había alguien allá con el apellido de mi abuela. Mi bisabuelo Julien Marie Fablet nació en ese pueblo y se fugó a los diecisiete años a la Argentina porque lo querían meter a cura. Quizá quedaba algún pariente lejano con ese nombre. Encontré un Fablet que tenía un restorán. Anoté la dirección.
Fuimos a Ploërmel tomando mate en el Twingo de Ivette. De a poco se me fue borrando la resaca y descubrí que podía ser un buen día. El Twingo es un gran protagonista de este diario. Un auto verde mosca en el que tuve una gran charla con Fátima. Parece que me leyó en Orsai cuando se publicó «El Gran Surubí». Hablamos de la vida en general y en particular, de los destinos posibles, del exilio voluntario, de la adaptación, de los bretones, de los argentinos, de los franceses, de la inmigración, de la ciudad de Mercedes, de Buenos Aires, del frío, del calor, de la primavera que empezaba a colorear los costados de la ruta. Unas autopistas perfectas que parecían salidas de un simulador de manejo: no había saltos, ni pozos, ni autos rotos yendo a cuarenta, ni motitos sin luces, ni gente cruzando en bici, ni camiones enormes en el carril rápido, ni tramos en construcción, ni desvíos, ni perros muertos.
Llegamos rápido a Ploërmel. Estacionamos y recorrimos las calles. Hay partes antiguas, con casas de madera y piedra. Y se ven pedazos de la vieja muralla. La leyenda cuenta que en el siglo VI los bretones fueron expulsados de Gran Bretaña por los sajones y vinieron a la Bretaña francesa. Un monje de Cornish, llamado San Armel, venció a un inmenso dragón e hizo brotar una vertiente en Ploërmel. Varias generaciones de duques de Bretaña vivieron dentro de sus murallas desde el siglo IX hasta el XVI. Pasaron guerras, invasiones, pestes y grandes mortandades. La última destrucción fue un bombardeo durante la ocupación alemana el 12 de junio de 1944.
Entramos en la catedral; había grandes vitrales. De esto se escapó mi bisabuelo, pensé. No quiso. Non serviam. Se rajó a Sudamérica. Evitó los hábitos, la abstinencia, los inviernos de piedra fría, los salmos, la pompa eclesiástica, la institución. No tendría vocación sacerdotal, quizá. Si se hubiera quedado de cura, no existiría mi familia ni muchas otras. A la Virgen le prendí una vela y le pedí que proteja a mis hijos. Como dice el marinerito de la canción que me cantaba mi abuela: Oh! Sainte Vierge ma patronne, / Si j’ai péché, vite pardonne (Oh santa Virgen mi patrona, / todos mis pecados perdona). Soy agnóstico, pero la Virgen me cae bien. La Virgen de los cielos y los mares. La Virgen de los caminos. Gracias Virgencita por proteger a mi bisabuelo adolescente cuando se rajó de acá, y por llevarlo a buen puerto en Buenos Aires. No tenía un peso cuando llegó. Se coló en el bote que iba del buque al puerto. Una señora lo amparó y medio lo escondió bajo sus polleras. El botero era Mianovich. Muchos años después cuando se cruzaban en el casino de Mar del Plata, Mianovich, que se había hecho millonario, le decía: Usted me debe un pasaje en bote, Fablet.
El primer trabajo de Fablet fue varear caballos para un stud del hipódromo, en lo que ahora es Avenida Libertador. Después conoció a su novia francesa. Diecisiete hijos tuvieron. Mi abuela la número quince. María Fablet. Marisha. Una abuela divertida. Nos daba vino con 7Up. Nos cantaba canciones. Se había quebrado todos los huesos del cuerpo en distintos accidentes. «Se me torció le casquet», decía y se acomodaba la peluca. Se fue apagando de a poco. Murió en casa. Siempre estaba sonriendo.
Fuimos con Fátima a almorzar al restorán del tipo con apellido Fablet. Ni bien entramos, lo vi. Tenía ojos claros, como yo. Podía ser pariente lejano, quién sabe. Lo noté muy exigido, tomando pedidos, cobrando, y trayendo y llevando platos junto a su mujer o su hermana. No parecía buen momento para hablarle, pero de todas formas, le dije: «Mi bisabuelo se llamaba Fablet y vivió acá en Ploërmel, se fue a Argentina». Me miró con intensidad. «¿Ah oui?», me dijo. Parecía descolocado. Me puso la mano en el hombro y siguió: «On parle tout suite». Ahora hablamos. Comimos bien, dejamos pasar el tiempo y vinieron dos mozas a levantar la mesa (una era una bomba afro francesa de jeans ajustados y tacos altos). Cuando el restorán se vació, vino Jean Luc Fablet a sentarse con nosotros. Hablamos un rato. Quizá, si nuestros bisabuelos fueron hermanos, somos primos lejanísimos.
Quedamos en comunicarnos por mail, así le cuenta a su padre, que aparentemente reconstruye el árbol genealógico familiar. Nos invitó el café.
Manejé yo un rato. Se empezaron a ver menhires alineados en los campos al costado de la ruta. Miles de piedras en fila por los campos ondulados. Hicimos una caminata por un bosque y en un claro nos tiramos al sol. Acostado en el pasto junto a una rubia en la campiña francesa en primavera, rodeado de flores amarillas, en medio de templos del culto de la virilidad y la fertilidad… me quedé en el molde. Hice algún chiste al respecto y Fátima se rio. Con la edad te vas conformando con eso.
Seguí hasta Quiberon, donde nos tomamos unas sidras y comimos crêpes. Primero unos salados, con queso, después unos con crema y chocolate y helado y una ambulancia por favor. Después fuimos a la costa, a las rocas, donde las olas golpeaban con una fuerza que nunca había visto. Me quedé mirando los movimientos de la rompiente. Toda la tarde caía plateada sobre el mar. A la vuelta, mientras Fátima manejaba, escribí un poema sobre la ola, sobre el comportamiento del agua.Tendría que poner el poema en una página on line en la que, una vez leído todo, se apriete play y el poema mismo se rompa como una ola y se vuelva a levantar con las mismas palabras pero en otro orden.
LA OLA
despacio
va trayendo
el horizonte
para romperlo azul
contra las piedras
es músculo del agua
su fuerza circular viene escondida
bajo la superficie
se acerca como un miedo
es redonda la ola en su secreto
hay una ola adentro de la ola
es ola y contraola
se va y está rompiendo pero viene
es luz azul y verde levantada
un trueno sumergido a punto de sonar
algas revueltas arena efervescencia
se enrosca desde adentro en espirales
crece su monstruo de lomo veteado
parece que se apura a su final
embiste se desploma
un bombazo celeste
explota entre las rocas
las inunda las baña en cataratas
con borbotones con un hervor helado
y salpica en la altura
se hace viento llovizna
y pájaros traslúcidos
fantasmas verticales de un instante
rompe su fuerza libera su energía su inercia de altamar
se expande se disipa en graznidos de gaviotas
hace pedazos el poema entero
y con las mismas palabras empapadas
pero en distinto orden
por los siglos y siglos de la espuma
lo vuelve a levantar


En el departamento hice otras dos versiones. Recorté con tijera cada palabra de «La ola» y las fui poniendo en un orden cualquiera, barajado. Me gustó porque el poema se rompió más, se mezcló como el agua y a la vez seguía estando ahí, creo.
Día 45
La escuela de la humildad Ivette Gidau. No vino casi nadie al taller tan anunciado de niños inmigrantes. Solo la hija de un profesor amigo de Ivette. Era en un barrio alejado, en el centro cultural de un complejo de edificios donde vive gente de muchas comunidades: turcos, angoleños, marroquíes. Salimos del metro, bordeamos un parque, pasamos entre un grupito de dealers y a la vuelta estaba el centro cultural. Teníamos que dar un taller para los chicos. Yo los iba a hacer escribir una historia y Cucurto les iba a mostrar cómo hacer un libro de cartón. Pero no apareció nadie. ¿Dónde estaban los niños inmigrantes? ¿Los cinco días iban a ser así? No sabíamos qué hacer. Dibujamos. Nos tiramos al sol. Esperamos. Nunca aparecieron.
Ivette estaba cabizbaja. En lugar de tomar el metro, volvimos caminando Cucurto y yo, bajoneados, quejándonos, dándonos ánimo, puteando, riéndonos… Todo a la vez. Tardamos una hora. En un momento pasamos por una casa con camelias en flor. Cucurto enloqueció. Se le pasó toda la depresión. «Sacame una foto Pedrito. Pará, me quedo en cuero. ¡Estoy enamorado!», gritaba. Los autos pasaban lento y miraban la escena. «Me parece que eso está levemente prohibido en Europa, Cucu». «¡Sacame la foto así se la mando a mi chica, soy el grone de las Camelias!». Está buena la foto, medio atemporal. Podría ser de 1950. Monsieur Cucq, en cuero, acodado contra el cerco de una casa francesa con un fondo de camelias rojas. Cucurto Rey.
Día 46
Hoy vinieron más chicos al taller. Algunos angoleños y otros congoleños. Eran seis en total. Cuatro niñas y dos varones, de entre doce y siete años. Nos miraban con desconfianza. Cucu los observó callado y me dijo bajito: «Esta pobre gente, colonizada por los franchutes…». Después les empezó a hacer caras y las nenas lo adoraron inmediatamente. Al rato lo seguían por todos lados en bandada diciéndole «¡Cucú, Cucú!». Como no lográbamos hacerlos escribir, buscamos una pelota y salimos a jugar al fútbol. Era un día de primavera radiante. El lenguaje internacional del fútbol funcionó muy bien. Jugamos en el pasto entre todos y se rompió el hielo, quedamos cansados y contentos. Ivette insistía en que bajáramos a escribir, pero la alargamos un poquito. Las niñas africanas me humillaron con la pelota, la rompían.
Nos fuimos a sentar adentro. El plan era que escribieran un cuento y después se hicieran un librito cartonero para llevarse a casa. Ivette les propuso escribir a partir de la imagen de una bruja que volaba en escoba. Muy europeo el imaginario, medieval, frío. No enganchaban. Ivette les hacía preguntas: «¿La bruja es buena o es mala?». «Es mala», decía una nena muy seria. Ivette entonces escribía «Había una vez una bruja mala…». Era imposible. Parecía un interrogatorio. Propuse que escribieran sobre un viaje en tren, y ahí se engancharon más. Una contó sobre un tren donde viajaba con animales que se escapaban. Un chico hizo una historia de un tren que iba por debajo del mar y que permitía ver los tiburones y las ballenas del fondo. Otra inventó un tren que se convertía en pájaro. Eran grandes historias. Las nenas se quedaron contentas con sus libros. Cucu las ayudó a doblar el cartón y pegar el cuadernillo con el cuento. Cada una puso su nombre en la tapa. «¿Me lo puedo llevar a mi casa?», preguntaban.
Nos volvimos caminando, esta vez más entusiasmados. Pasamos por el correo porque la traductora de Brest le mandó un paquete a Cook y le pregunta todos los días si lo fue a buscar. Pero no tenía bien el número y hay que volver mañana. «¿Qué me habrá mandado la hinchapelota esta?», dice.
Día 47
Los castaños sobre mi escritorio ya tienen medio metro de alto, hojas enormes y tiernas, algunos tienen cinco ramas. Están muy lindos, manifestándose. Ya compré las macetas para regalarle uno a Chantal, otro a Fátima, otro a Concha y otro a Nicole, la secretaria de la Fundación.
Le hice una canción a Inés, se llama «La vida entera». Se la canté con el uke, la grabé y se la mandé: Estaba solo y triste en Katmandú / porque nadie me quería como tú. / Casi caigo preso en Marrakech / por pintar tu nombre en la pared. / Ay morocha, ¿qué pasó? Ay morocha, ¡vos y yo! / Quiero bailar la vida entera con vos, la vida entera, / la vida entera mi amor. / Me encontré con Mickey en Orlando / y me dijo ¿por qué tú estás llorando? / Me pasó lo mismo por Marsella / y yo dije: porque estoy pensando en ella… ¡Cómo me salvó el ukelele en este viaje, cuánta neura salió por ahí, cuanta tristeza mantenida a raya! Qué hubiera sido de mí sin vos, ukelele de mi horrendo corazón. Gracias guitarrita de juguete, guitarra de lejos, mini vigüela, charango enloquecido, con vos exorcicé el bajón y la nostalgia y alejé todas las pestes. La ansiedad se despejó con los acordes y el canto me levantó cada mañana por sobre el aire de la plaza.
Estoy empezando la mañana así, sin prender el wifi. Tocando y dibujando con tinta china en un cuaderno nuevo. Manchas, trazos, pinceladas largas, cosas abstractas como mitocondrias flotantes, y cometas o serpientes, fuego, océano, pájaros, árboles, peces… Hago dos por día.
Cucurto pinta cuadros cada vez más grandes sobre carteles que arrancamos de la calle a la noche. Los despliega o los pega y hace unos cuadros que son casi murales. Está enloquecido. Pintó uno con caras afro, de ojos enormes: los inmigrantes. Y puso debajo el último verso (modificado) de este fragmento de «Zona», el poema de Apollinaire que le leí el otro día: Con ojos lacrimosos ves a los pobres inmigrantes / Creen en Dios rezan las mujeres dan el pecho a sus hijos / Su olor se esparce por el hall de la estación Saint-Lazare / Confían en su estrella como los reyes magos… El poema es de 1912, pero podría haberse escrito esta mañana. El cuadro está firmado: «Apollinaire & Cucu». Encontré una foto de Apollinaire sentado en el estudio de Picasso, intacto, sano, antes de ir a la guerra donde lo hirieron en la cabeza.
Día 48
Tuvimos sol desde el sábado. Todo el mundo está afuera hasta tarde. Las mujeres van por la calle con ropa liviana. De nuevo las hormonas alteran la sangre.
Le grité a Cucu desde la cocina: «¿Qué hora es?». «Las diez y media», me dijo, seguro. Me fijé, eran las doce.
Tuvimos el taller con niños. Cucurto bostezaba. «¿Por qué estás cansado, Cucu, fuiste a bailar?», preguntó Ivette. Él la miró y le dijo: «¡Sí! Hasta las siete de la mañana». Era mentira pero le duplicó la apuesta. A la vuelta, en el auto, Ivette nos preguntó dónde habíamos bailado hasta esa hora y me miró por el espejito retrovisor. Tenía que seguir el juego. Miré por la ventana. En un edificio destruido que ya habíamos visto un par de veces volviendo los días anteriores, había un graffitti con una cara que me recordaba a un superhéroe. Entonces dije «en Les héros». «Ah, no conozco ese lugar», respondió Ivette.
Día 48
Cada mañana en la cocina, concurso de quién tiene el peinado de dormido más estrambótico, remolinos como pirincho de pájaro, pelucas torcidas, melenas Dragon Ball Z, erizados por las noches sin coger, arrasados por el huracán de las pesadillas, peinado de sobreviviente, rescatado del fondo de la noche llena de estrellas trastornadas, recién salidos a la superficie, buen día Cucardo, buen día Pedrito, ¿dormiste bien?
Pongo «El bombón asesino», de Los Palmeras. Las palomas fuera de la ventana se alborotan. Estoy escribiendo esto y Cucurto me grita desde su cuarto: «¡Tenía un deseo de estar con una mujer anoche! Ni siquiera ponerla. Dormir con una mujer quería. Extraño mucho el cuerpo femenino. Me di cuenta de que no podría vivir solo, dormir solo. Por eso nunca viví solo en mi vida. Me estoy auto sicoanalizando. Me cobraría mil pesos por esta definición de mí mismo, pero anoche me di cuenta».
Después, almorzando:
―Una vez estaba cogiendo con una dominicana. Le eché un polvo, le eché dos, le eché tres y me decía ¡Más, más, vamos, poco hombre!
―Aterrorizador.
―Aterrorizador, no se me paró más la pija.
Fuimos a La Poste a buscar el paquete que le mandó a Cucurto la traductora de Brest. Finalmente Cuc se juntó con el envío. Cuando llegamos lo abrió: adentro había dos libros y un sobre misterioso. Lo rompió y sacó una tanga con un perfume de mujer fuerte y penetrante. Cucu estaba resfriado y no olía el perfume. La mina le había volcado medio frasco. El sobre decía «Traémela en persona». «¿Qué es esto, Pedrito? Qué loca la mina. Está prendida fuego». Ella le decía en la carta que le paga el pasaje para que él vaya hasta allá. Como en un rato venía la gallega a verlo, metió el paquete en mi placard.
En medio de la noche algo me empezó a quemar la cabeza. El perfume se escapó como una serpiente y me rodeó, me trastornó. Me llegaba desde el placard. La bruja esa le mandó un hechizo y el genio de Cucurto lo desvió hacia mí. Me desperté enloquecido y tuve que dejar el paquete en el lavadero.
Les compramos un regalo a las dos niñas angoleñas, que eran las únicas que seguían viniendo al taller. Las llevaba el padre, que habla muy poco francés: nos entendíamos con él en portuñol. Nos contó que es exiliado político, que se vino a Francia con las hijas y su mujer se quedó en Angola. La gente de su comunidad lo estaba ayudando. Las llevaba a las hijas porque las vio contentas después del primer día. Venían caminando para ahorrar el pasaje en metro. Les compramos unos marcadores y un cuaderno para dibujar a cada una. Hoy fue el último día de taller.
Seguían los dealers detrás de la estación de metro. Pasamos entre ellos. No nos saludamos pero ya nos conocían. Pasamos también entre los ciruelos florecidos. Al final en el taller tuvimos problemas con los regalos: se sumaron tres chicos del barrio, franceses, y además volvió una tercera nena, Mangudí, que había venido solo el primer día. No teníamos mucho para ella. Solo lápices, pero no cuaderno. Cuando vio el regalo de las otras se enfureció. La furia de Mangudí era la furia del Congo. Nos tiró los lápices por la cabeza, ella quería un cuaderno. Las amigas la trataban de calmar. Hasta que Ivette le consiguió un cuaderno, que no era igual, pero que la tranquilizó.
En el mural primero pintaron las chicas unas mariposas y princesas y después pintaron los chicos unos caballeros con armadura. Las chicas les intervinieron los caballeros con corazoncitos. Hubo discusiones. Se persiguieron con pinceles y al final se pusieron a jugar todos al fútbol.

Día 49
Anoche le insistí a Cucurto para que saliéramos porque lo vi mal. Después de recibir la bombacha de la mina de Brest, apareció la gallega. La acompañó a la casa y se quiso quedar, pero ella lo freezó y lo mandó de vuelta. Cucurto llegó puteando en colores, y no tuvo mejor idea que abrir los mails. En uno, su ex lo maldecía con ferocidad guaraní, en otro su pareja lo puteaba por algo que hizo o que no hizo, en otro una colega de la cartonera le reprochaba en varios párrafos haberlo plantado con todo el trabajo. Cucu se angustió. Le dije que cerrara la computadora y salimos a la calle. Le faltaba el aire. Tenía que hacer pausas. El gineceo enfurecido lo rodeaba, le aullaban las sirenas, toda la tribuna le cantaba en contra… Le agarró como un ataque de pánico en plena calle sombría. Cucurto no te mueras acá que tengo que repatriar tu cuerpo, imagináte el trámite horrendo, guacho, respirá. En el bar pedí unos vinos. Le hablé y se fue tranquilizando. Me miraba. Tenés que hacerte cargo de lo que provocás, le dije. Te mandaron las flechas todas a la vez, como si se hubieran puesto de acuerdo. Y una más que un flechazo te tiró un bombachazo. Sos como Sandro con sus fans. Te acertaron todas en el corazón, cinco minas enamoradas de vos. Vamos a exorcizar las furias.
Nos fuimos al Cubanacán. Había muchos negros buenos bailarines. Bastante intimidantes. Cucurto no pisó la pista, yo tampoco. Nos quedamos hipnotizados mirando bailar a una mina de rodete y minifalda, con una gracia y una energía descomunales.
Éramos los inmigrantes de los inmigrantes, estábamos al margen de los márgenes, mirando a los otros vivir. Cucurto se mairalizó: quedó medio testigo, melanco y apocado. Ya se quiere volver a Buenos Aires, me parece.
Volvimos a la calle tarde, cantando tangos a los gritos y arrancando carteles de papel de las paredes. Nos pedimos un kebab grasoso en la peatonal. Mientras comíamos entró un muchacho medio arruinado, pidió su comida, hizo una pausa y se fue al suelo de cara, sin poner las manos. Lo ayudamos a levantarse. Se había raspado la frente. Pagó su comida y se fue haciendo eses.
Más tarde subiendo la escalera con los rollos de carteles bajo el brazo, 2:30 am:
―Entrale a la chilena, Pedrito.
―Nooooo, yo he decidido mi celibato monacal.
―Me parece bien. Mirá sino cómo estoy yo.
A la mañana siguiente me desperté soñando con mujeres fisicoculturistas. Nunca había tenido esa fantasía, pero la abstinencia me hace entender todos los fetichismos. Quiero escribir un cuento sobre un flacucho que se enamora de una mina musculosa. Es la dueña de un gimnasio y cuando cierran a la noche hace ejercicio con él: lo levanta por el aire, lo revolea sobre las colchonetas, le aprieta la cabeza entre los muslos. Él tiene adoración por su fuerza: la aceita, le hace masajes, le dice «mi gladiadora». Ella no se deja penetrar. Le cuento algo a Cucurto y me recomienda «La fuerza humana», del carioca Fonseca. Lo acabo de leer. Un cuento extraordinario sobre un levantador de pesas.
Día 50
Ivette armó un programa chino. Quiere ir a una galería cerca del mar. Cucurto se prendió, pero yo me bajé. No estoy para nadie. Bah, en realidad estoy para mi mujer, que ya me metió en un programa más chino todavía: me pidió por mail que le compre un consolador.
Cuando la conocí, ella ya tenía uno que parecía un cactus fucsia que vibraba y tenía como una rotación interna. Entendí que ella venía así, con una gata meona y un dildo heavy metal, medieval, que me asustó un poco. Con el tiempo falló y lo terminó tirando. Ahora hay unos buenísimos, me dijo en varias ocasiones. Se ve que, como no entendí la indirecta, me terminó mandando las coordenadas exactas: dirección, marca y número de catálogo.
Ayer busqué el lugar en el mapa. Era lejos, pero estudié cómo llegar y hoy a la tarde, cuando Cuc y compañía se fueron a ese programa no sé dónde, me tomé el ómnibus número 8 en République en dirección Saint Gregoire. El bus fue saliendo de la ciudad. Cruzamos algunos canales, pasamos el cementerio, y empezaron los suburbios llenos de campos de deportes, fábricas y playones industriales. Me bajé y caminé cinco minutos por bicisendas entre el pasto crecido, al borde de la ruta. No parecía un lugar donde pudiera haber un sex shop, pero ahí estaba.
Era un negocio grande, con estacionamiento y aire a supermercado. Adentro había un grupito de veinteañeros y unas parejas canosas. Di vueltas. Estaba el sector dildos, el sector lubricantes, el sector porno, el sector disfraces… En la puerta del probador una pareja muy mayor discutía susurrando. Ella sostenía en la mano un atuendo de cuero negro con tachas y él le hablaba exasperado, con la mano en la calva. Se me acercó una vendedora para ver si necesitaba ayuda y le dije que estaba mirando. Merci. Fui hasta los estantes con consoladores. Había muchos. Algunos monstruosos, intimidantes, otros medio ridículos, con forma de patito de goma, otros como armas sofisticadas, de diseño curvo, otros parecidos a micrófonos o cachiporras… Encontré el que Inés me había pedido. Había uno de muestra; era muy estético, metalizado. Parecía una efe cursiva y tenía un apéndice para el clítoris. Lo traté de prender, pero apreté un botón con el signo + y aceleró como una moto. Toqué el resto de los botones para bajarlo y aceleró más. Lo quise apoyar en el estante de vidrio y vibró toda la góndola. Me miraban. No sabía cómo apagarlo ni cómo dejarlo: si lo soltaba era peor. Vino la vendedora a ayudarme. Se hizo un silencio total.
Merci. Busqué uno que estuviera dentro de la caja y lo fui a pagar. Mientras esperaba en la fila, leí las instrucciones y noté que se recargaba con enchufe. «¿Anda a 220?», pregunté en la caja. La vendedora no sabía y llamó al jefe. Pero se ve que entendieron otra cosa, o que yo me expliqué mal, porque me advirtieron que no lo usara enchufado. «Oui, non, c’est pa pour moi», dije, «c’est pour ma femme». Es para mi mujer. No se entendió. Tampoco hacía falta la aclaración. Detrás de mí había más gente en la fila. «Ça va bien, ok», dije para pagar de una vez y levanté el pulgar en un gestito universal de ok. Pero me pareció que mi pulgar se resignificó completamente. Se quedaron mirando mi mano. ¿Qué iba a hacer con ese dedo así? ¿De qué habla este tipo?
Saqué la plata y pagué. Bonne soirée. Me fui y esperé el bus con una banda de negros con gorrita que se reían de chistes incomprensibles.
Día 51
Domingo, vuelve Cucurto enojado. «¡La gallega me echó de su casa! ¡No la entiendo! Me dijo que tenía que trabajar, ¡pero es domingo, le decía yo! Te cebo mates, me quedo calladito. Pero me dijo que me vaya. Es de hielo esa mujer». Le pregunto sobre el paseo de ayer con Ivette. Dice que fueron al mar y a una muestra de arte en un pueblo costero, y que caminaron por la playa. «¡Dejame de joder! Esas caminatas vacías, enfermantes». A Cucurto no le gustan los paisajes naturales, le gusta la ciudad.
Hice unos huevos revueltos con champignon y me puse a escribir. Cucurto empezó a pintar un cuadro enorme con los carteles que arrancamos la otra noche. Dice que hay algunos otros cuadros que va a tener que tirar y que le gusta la idea de pintar cosas que van a durar poco. Eso lo libera. ¿Y mi diario? ¿Lo voy a tener que tirar? Pienso en eso y miro a Cucu. Su cuadro nuevo tiene una mujer negra en el medio, y caras. Abajo dice algo como «olor a concha». Cucu recuperó el olfato. Lo primero que olió fue la sopa de vegetales que se estaba cocinando. Después buscó la bombacha perfumada de la mina de Brest. Le hundió la nariz. «¡Uy!», gritó. El perfume francés le entró hasta el cerebro. «¡Qué divina! ¡Voy a tener que ir!».

Una amiga de Fátima hizo una fiesta. Volví solo de ahí. Caminé como una hora en la que disfruté de la ciudad vacía y oscura, y de la forma en que se curvaba el camino. Solo se escuchaban mis pasos y de vez en cuando un auto lejos. Parecía un set de filmación abandonado. Era lunes a la madrugada. Después de una curva y una contracurva me pareció reconocer un edificio roto. Ahí arriba estaba el graffiti con la cara del superhéroe que había visto el otro día desde el auto con Ivette. Les héros. Me gusta cuando la ciudad se va contaminando de nosotros, de nuestras asociaciones anteriores. Así la ciudad se va volviendo propia, pasando y repasando calles, encastrando pedazos de mapa unos con otros, como días que se ensamblan configurando el espacio. Las calles, los barrios, son tiempo, y yo camino dentro de ese tiempo transitado. La calle de ayer y la de hoy se superponen, se suman en una sola sensación.
Mis zapatos están muy caminados, muy bailados. Tienen pisotones, rayones, arrugas, tierra. Están cargados con mi deambular, el baile, el fulbito inesperado. ¡Volvamos caminando, Pedrito, disfrutemos la primavera! Cucurto me hizo gastar más los zapatos. ¿Qué cosa mejor que esa se puede decir de un amigo?
Día 52
El otro día lo esperaban a Cucu a las dos de la tarde en la plaza Hoche. Eran dos y cinco y seguía comiendo sentado conmigo. Dos y cuarto lo mismo. Lo llamaron al celular. Dijo: «Estoy a dos cuadras, me equivoqué de plaza, ahí voy». Cortó. «Qué apurados están». No la tuvo que ni pensar a la excusa. Es un fabulador crónico, un chanta natural.
Día 53
La gallega insiste en ir a Saint-Michel a hacer una caminata guiada de tres horas por las arenas movedizas que quedan con la marea baja.
―No hagamos eso, ¡nos va a internar! ―dice Cuc.
―A mí me interesa ir, si no querés no vengas.
―Pero después no me la voy a poder fifar.
―Y bueno ―le digo―, vos querés todo.
Se hace un largo silencio. Después me muestra el mail que le mandó:
«Sí, mi reina, soy tu soldado infinito bajo el sol, no hay nada más hermoso que ir a las arenas movedizas con vos, un gran programa, con vos y por vos cruzo el mar en balsa hasta África, corto una flor y me vuelvo nadando».
Día 54
Anoche leímos en el jardín de atrás de una librería. Era una velada íntima ―éramos unos quince― y leí el poema de la ola en francés. Terminamos todos bailando en casa. La gallega llegó y puso música, buscó vino: meó todos los rincones, como si fuera la dueña del lugar. Fátima y Michele la miraban. Las demás chicas también notaron su intento de dominio de la escena y hubo largas caras de orto. Había una lectora, una estudiante, una amiga del baile, una artista plástica, dos bretones de barba que fumaban, estáticos. Y sobre todo estaba Andrea, la venezolana cuarentona a la que Cucurto había prendido fuego con mails, aunque en este caso estaba con el marido francés, un tipo guapísimo, una especie de Paul Newman. Ella quería bailar. Paul Newman miraba con sus ojos azules. Era muy incómodo porque la mina nos seducía alevosamente delante del marido, que miraba con una semi sonrisa de venganza futura. No se entendía bien qué se estaba cocinando ahí, pero sentimos que estábamos siendo usados de banda donde rebotar las carambolas de pareja. En un momento la agarré fuerte de la cintura y me dijo al oído: «Eso». Al rato se fueron todos y quedamos solos con Captain Cook tratando de descifrar qué había pasado.
Estábamos jugando con fuego. Fuego del Caribe.
Día 55
Fuimos con Ivette a Gayuelles; la acompañé a hacer el último taller con niños inmigrantes. Gayuelles es un parque gigante y bastante salvaje; podés perderte por los caminitos y los lagos y el bosque. En un momento empezaron a pasar niños volando. Iban como flechas sobre mi cabeza. Vi que había toda una red de cables por donde se tiraban en tirolesa de una punta a otra. Me gustó estar ahí. No me tocaba ir pero quise acompañar a Ivette. Esta semana se ahogaron setecientos libaneses tratando de cruzar en barco a Italia. Un barco lleno de chicos como los que vienen al taller. Los pescadores sicilianos encuentran cuerpos en las redes. Hablé con Ivette sobre eso.
Nos sentamos en un banco de picnic y los chicos empezaron a escribir. Mientras lo hacían di una vuelta. Había pistas de patinaje, canchas de fútbol, pileta, una granja con animales. Era un lugar paradisíaco. A la vuelta en auto le agradecí a Ivette. Por todo.
Ivette Gidau, con su Twingo, sus sesenta años, su valijita con cuadernos, cartones, lápices, postales, en realidad no se llama Ivette: se llama Chantal Bideau y es una persona genial. Tardé en darme cuenta. Por eso ahora pongo su nombre. Y la fundación en realidad se llama Asociación Travesías. Y no sé cómo agradecerles, porque este viaje me hizo algo que todavía no entiendo bien, pero sé que es bueno. Chantal podría estar jubilada, viendo tele; pero es una artesana de la literatura, levanta sus proyectos, arma, organiza, trae, lleva. Le alegra la vida a un grupo de chicos; tiene un gran corazón.
Cuando volví de Gayuelles me dio un sueño atroz. Y dormí una siesta de dos horas. Desperté a las seis de la tarde sin saber dónde estaba, si era de noche o de día. Todavía era de día. Hay luz hasta casi las diez.
A Cucurto le pasó lo mismo. Hablamos de eso, de cómo habíamos perdido un poco el rumbo. Estábamos en tiempo de descuento, pensando en hacer la valija. Yéndonos. «Hoy extrañé Buenos Aires», dijo Cucu. «Hay que disfrutar la última semana», le dije y salimos.
Fuimos al bar L’Artiste. Escuchamos una música buena para bailar, era Les yeux d’la tête, medio gitana, acordeón, un clarinete atrás, a lo Kusturika. Después fuimos a la Rue de la soif, a un bar donde bailaban los borrachines. En eso apareció un tipo y lo señaló a Cucurto. Se le sentó al lado, le sonreía. A mí, en cambio, me miró y me tiró mala onda. A Cucu le hablaba al oído. Yo me puse a bailar. Al rato vino el borrachín y me pidió a gritos, al oído, que le hiciera de traductor. Fui con Cucu. «Dice que sos muy hermoso, que le hacés acordar a James Brown», le dije. Cucurto ganando en todos los niveles: minas francesas, españolas, alemanas, veinteañeros marroquíes, viejos gays internacionales… La libido inagotable. Hace unos días le mostré una foto de mi abuela cuando tenía dieciocho años. «Estaba buena tu abuela, Pedrito, le entro con todo». ¡Pará, James Brown!
Fuimos a otro bar y después a otro y después a otro. Tomamos varios vasos de tinto y sin querer nos quedamos con unas copas en la calle. Las guardamos en el bolsillo y seguimos. Bailamos con un grupo de estudiantes hermosas hasta que aparecieron sus amigos/tutores de universidad. Tenían veintidós años. Cuando les dije mi edad no lo podían creer. James Brown les subió la apuesta. «Tengo cincuenta, les dijo.
Bailar te hace sentir menos solo. Te hace sentir deseado. Te hace dar placer y recibir placer. Sentís la fuerza de una mujer, su mirada intrigante, su juego, la hacés reír. En inglés llaman al sexo «the horizontal mambo». La expresión «rock & roll» comenzó como metáfora del sexo: quiere decir, literalmente, hamacarse y rodar. Recién ahora, en condiciones de abstinencia y soledad, entiendo lo que provoca el baile en una persona. Hay liberación de endorfinas, el cuerpo se mueve y dialoga con el cuerpo del otro, se agarran las cinturas, se entrecruzan las piernas, se agarran las manos, se juntan las cabezas. Bailar es lo más cerca que podés estar de una mujer sin coger. Y podés bailar con varias mujeres. Con cada una es distinto. Si bailás con muchas mujeres en una noche, quedás como facetado en los distintos Pedros que fuiste en esa noche. Qué divertido es bailar una vez que te olvidás del papelón de haber nacido tan blanquito.
Además está eso de bailar con una que después te ve bailando con otra, y que a su vez está bailando con un tercero. Está lleno de triangulaciones así. Los bailes son el paraíso del histérico. Y del lanzado, porque también está el arrojo de jugársela al invitar a bailar, porque los rechazos suceden y hay que bancarsela.
Todas las partículas del garche flotando por el aire. Aunque no te acuestes con nadie, te vas en paz a dormir, menos frustrado, cansado, con un par de teléfonos, o mails anotados en servilletas arrugadas. Así se gastó un poco la noche, te entregaste a la rotación de las estrellas girando en el cielo. Valió la pena. Te dormís con las risas de las más hermosas. En Buenos Aires tengo que bailar más. Quiero bailar la vida entera con vos, la vida entera, la vida entera mi amor.
Día 56
Hoy venía una galerista y curadora a ver las pinturas de Cucurto. Nos levantamos unas horas antes y empezamos a colgar los cuadros en el living y los cuartos vacíos. Quedó como una galería. Cuando llegó, la vieja quedó de cara a las pijas en alto, los culos, las jetas monstruosas, las parejas atolondradas matándose en la cama.
El estilo bestial de Cucurto era un sopapo a su prolijidad europea, su iGlam, su slim, trim clean style, su touch screen, su deslizar por superficies lisas, su asepsia de revista de decoración, su diseño escandinavo. Los colores tierra de Cucurto, las negras de concha abierta, con labios vaginales como alas de mariposas que se abren, los travestis con barba de tres días, los carteles arrancados y mamarracheados arriba, las palabras medio ilegibles en los márgenes, tenían poco que ver con la señora. En las paredes había fuerza física, colores como trompadas de borracho, ganas de coger, frustración, insomnio, robos descarados a Basquiat, a Kahlo, irresponsabilidad estética, libertad completa, mugre, pura intuición, amor desesperado, ternura. «J’aime bien le coté ludique», dijo la señora. Después compró unos libros cartoneros sin entender bien qué eran y salió rápido a buscar su auto. Tenía las llaves en la mano.
―Me doy cuenta de que las minas me sacan mucho tiempo ―me dice Cuc―. Me hacen perder horas y horas, me distraen, ¿y sabés qué me doy cuenta también?
―Qué.
―Te hago distraer a vos.
―Tarde, querido.

Día 58
Como zombies aparecen las minas por el depto buscando a Cucurto para despedirse, pero no lo encuentran. Miran los cuadros y se van con un premio consuelo: un libro de Mairal y una palmadita en el hombro. Algunas minas son movidas que armó Cucurto y que no llegó a concretar, porque no tiene tiempo. Hace semanas las prendió fuego por mail y ahora van cayendo con delay, hipnotizadas por las palabras calientes que se les quedaron pegadas a la piel. Vienen como angustiadas, embarulladas por el chamuyo, sin saber bien qué hacen acá. «¿No sabes dónde está? Porque me dijo que viniera hoy». «No sé, y salió sin el teléfono». Le traen regalos, cualquier excusa para aparecer y subir. Miran la Washington Cucurto Gallery, quedan más impactadas todavía por el enchastre sexual de las imágenes, les doy un libro y salen con los ojitos girando en espirales. No intento nada. Cierro la puerta aliviado. La idea de fracasar como plan B o plan C de esas chicas puede hundirme muy abajo en los pantanos de mi autoestima putrefacta.
Andrea, la venezolana, también quedó en pasar a ver los cuadros de Cucurto. Dijo que venía a las seis y después nos llevaba a un asado en su casa. Yo ya quedé nervioso. Iba a venir esa mina que está más caliente que un auto estacionado al sol. Cucurto no iba a estar. Le avisé a ella por mensajito: «Cucurto no va a estar a esa hora». Contestó: «Si tú estás, paso de todas formas, ¿ok?, quiero ver los cuadros». Estuve todo el día imaginándome cosas. Distintas escenas de sexo desenfrenado. Cucurto me escribía desde París: «Pedrito, llego a las 8, bancame y vamos juntos al asado. ¡La venezolana va a las 6, ensartála como churrasco de croto! ¡Dale como a pandereta de Harikrishna!».
Iba a estar dos horas solo con esa mina. No podía parar de cranear. No logré escribir ni una línea. Hasta que me fui al Parq du Thabor. Me harté de la agenda cucurtiana. Quizá ella quería realmente ver los cuadros sin intenciones eróticas. No quise averiguar. Deambulé como asustado, perseguido entre los árboles del parque por el demonio del fuego, un mini Cucurto en mi hombro diciéndome al oído: «No te merecés la vida, te la sirvo en bandeja, viene la mina a tu departamento buscando aventura sin que nadie se entere, estás a diez mil kilómetros de tu casa, la zona despejada, todo ideal y vos acá mirando los pajaritos». Me quedé sentado en un banco, lloviznaba, vibraba el celular. Dejé que pase el súcubo invisible como un viento. No me gusta conocer al marido. Prefiero no meterme en ese quilombo.
Volví mirando a ver si no estaba la venezolana por ahí. Parece que estuvo tocando timbre, pero ya no había nadie en la rue Victor Hugo.
Cucurto llegó a las 8 y media. Se bañó y fuimos en bus a lo de la venezolana. Era un asado a las seis y llegamos nueve y media. «Perdón ―decía Cucurto abriendo los brazos con la cara más chanta del mundo― es culpa mía». «Todo es casi siempre culpa de Cucurto», dije yo. Y si no es, él asume las culpas de los otros, es como un Cristo de la vida cotidiana, te redime de todo.
Eran como diez personas bajo un árbol. Paul Newman hacía un fueguito para cocinar unas salchichas. Pero a los tres minutos Cucurto ya estaba avivando el fuego y acomodando las brasas: le copó el asado al dueño de casa.
Bebimos, fumamos, después entramos. Había un gran taller donde ella pinta. Empezaron a bailar de una, en seco. Como le pregunté a Paul Newman a qué se dedicaba, me mostró su estudio de grabación y me internó con videos de su productora: hace música para películas. Hasta que apareció Andrea enojada porque no íbamos a bailar, y entonces fuimos al living. Cómo baila esa mina, dios mío, mueve el culo de una manera extraordinaria. Cebado por las dos botellas de sidra que me tomé, el demonio me volvió a mascar la oreja. Lo que te perdiste hoy a la tarde, Pedrito.
Bailé como nunca en mi vida con esa mujer, delante de las narices del marido francés. Cucurto también lo hizo, y estaba muy gracioso haciendo muecas. Paul Newman se hacía el que se reía. Por momentos había otra parejita bailando. Andrea ponía cumbia venezolana. Se le notaba una insatisfacción profunda en la manera en que te agarraba para sacarte a bailar. Era una Emma Bovary latina: marido guapo, casa luminosa, desde afuera todo para ser feliz, desde adentro un vacío horrendo. Paul Newman se encerró en su estudio y se puso a tocar la batería mientras los dos sudamericanos bailábamos con su mujer. En el silencio entre canción y canción se oía la batería de fondo. Pero Andrea ni lo fue a buscar: seguía zamarreándonos feliz, cada vez más despeinada. Seguimos tomando y bailando. Hasta que sentí una alarma y empecé a recular: tomé agua, comí un poco de pan. Me senté junto a otros invitados que no bailaban hacía rato, y que estaban como espectadores atónitos que quieren ver cómo termina la obra. En cualquier momento salía Paul Newman con una katana a cortarnos en pedazos. Andrea le tocó la puerta pero el tipo no contestó. La batería sonaba furiosa.
Le hice señas a Cucurto de que teníamos que irnos. «Pará Pedrito, estamos en lo mejor». «No, Cook, me parece que se pudrió todo acá, salgamos rápido». Los demás invitados se empezaron a abrigar para irse, yo también. Andrea se enojó. «¿Cómo que se van?». Nos apalabraba de a uno a ver si conseguía convencernos. No, guapa, ahí te quedás con tu baterista enfurecido. Lo saqué medio del brazo a Cucurto y cuando respiró el aire frío se despabiló, recuperó el sentido y apurando el paso dijo: «Rajemos de acá Pedrito, qué mina más loca».
Día 60
Me desperté temprano para limpiar. Partíamos a las 12 y antes de eso había que vaciar el depto y dejar todo impecable. Salí a tirar todas las botellas que tomamos en estos dos meses. Cuatro bolsas con botellas vacías que se entrechocaban y cloqueaban. El vidrio no se tira con la basura normal, sino en unos tachos especiales para reciclado. En la place Hoche había un par. Por la abertura circular metí de a una las botellas, las oí caer y romperse al fondo de un pozo lleno de vidrio partido. Cada una con su sonido final, irrevocable. Ahí se iban los fantasmas de los vinos y las cidras y los espumantes que tomamos con Fátima, con Michele, con Concha, con Cucu, con Jonás, con Lucile… Caían y se partían en mil pedazos. Se iban haciendo astillas las sesenta noches francesas. Daban ganas de ir borracho a media noche tirando botellazos contra los frentes torcidos de las viejas casas bretonas.
El ruido de todas esas botellas era como una cuenta regresiva. No sé bien qué quería decir eso, quizá no quería decir nada. Pero algo de ese acto tuvo un aire de rito. Sentí que celebraba la felicidad del viaje, el final. Y que estaba espantando los malos espíritus. Cuando se inaugura algo, cuando no hay vuelta atrás, cuando se festeja, se rompen cosas: platos griegos, una botella contra el casco del nuevo barco, una copa en los casamientos judíos… ¡Mazel Tov! Eran las ocho y media de la mañana y los punks con perro de la placita ya estaban tomando sus cervezas bajo las magnolias florecidas.