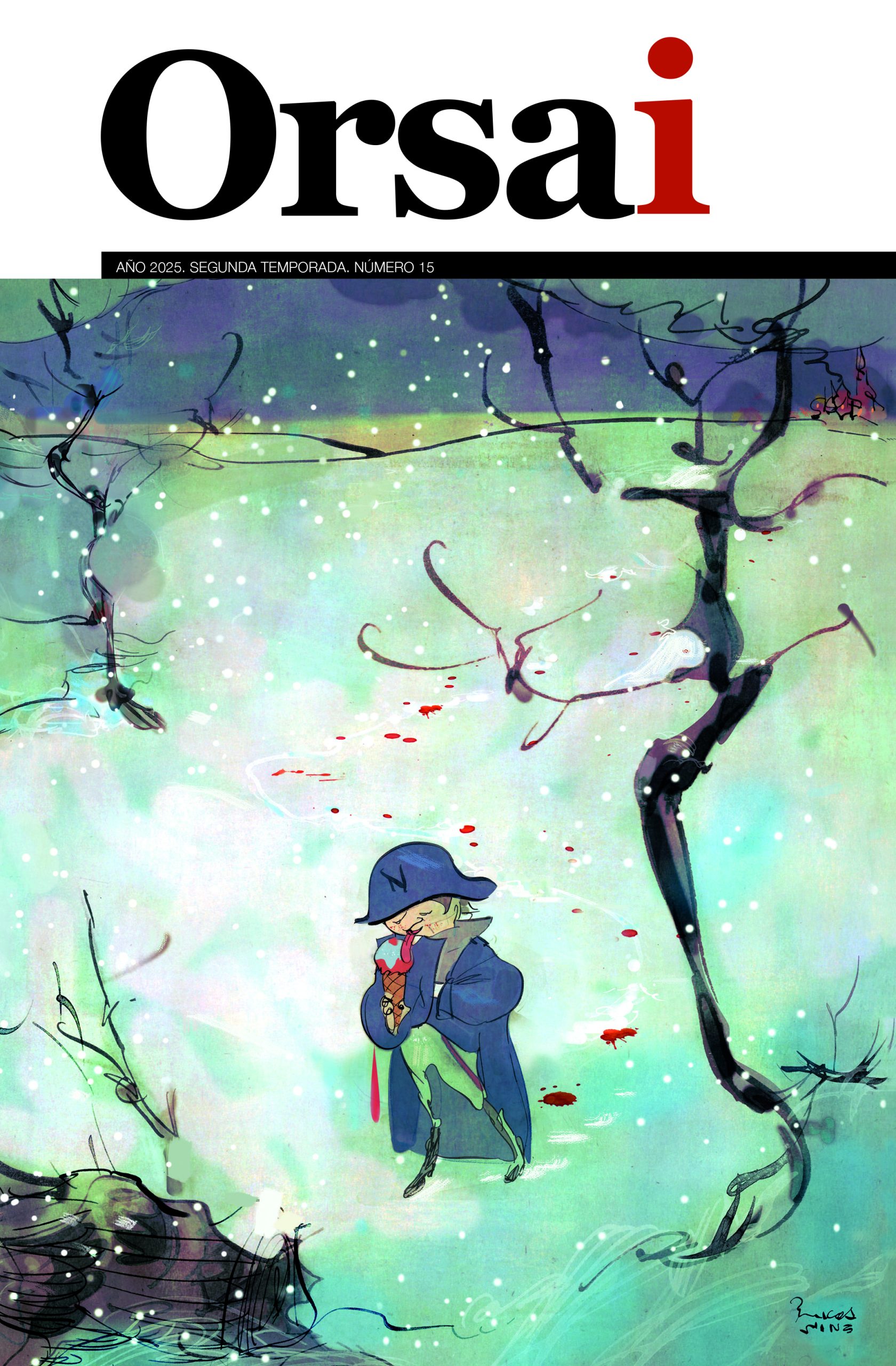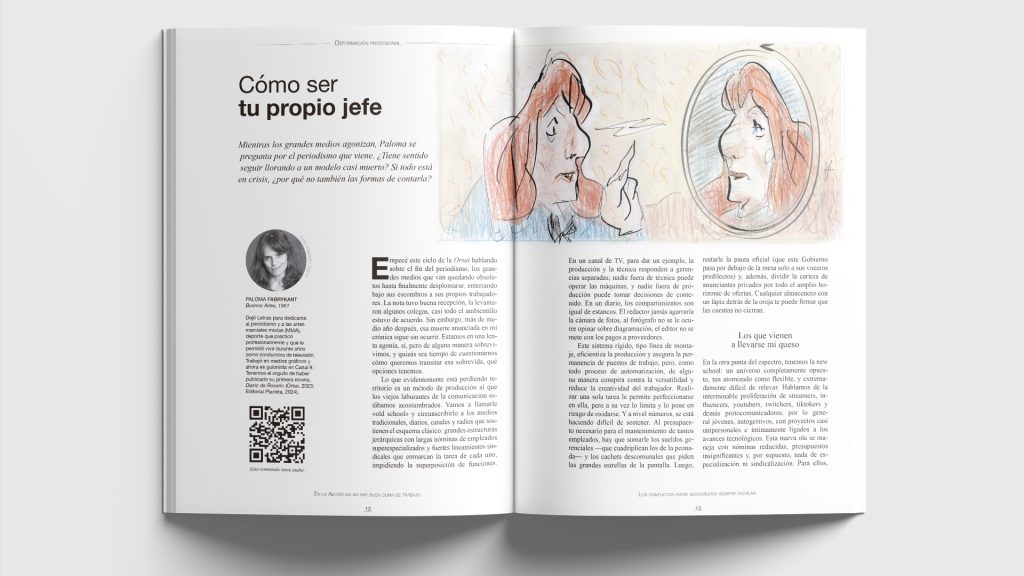Empecé este ciclo de la Orsai hablando sobre el fin del periodismo, los grandes medios que van quedando obsoletos hasta finalmente desplomarse, enterrando bajo sus escombros a sus propios trabajadores. La nota tuvo buena recepción, la levantaron algunos colegas, casi todo el ambientillo estuvo de acuerdo. Sin embargo, más de medio año después, esa muerte anunciada en mi crónica sigue sin ocurrir. Estamos en una lenta agonía, sí, pero de alguna manera sobrevivimos, y quizás sea tiempo de cuestionarnos cómo queremos transitar esa sobrevida, qué opciones tenemos.
Lo que evidentemente está perdiendo territorio es un método de producción al que los viejos laburantes de la comunicación estábamos acostumbrados. Vamos a llamarle «old school» y circunscribirlo a los medios tradicionales, diarios, canales y radios que sostienen el esquema clásico: grandes estructuras jerárquicas con largas nóminas de empleados superespecializados y fuertes lineamientos sindicales que enmarcan la tarea de cada uno, impidiendo la superposición de funciones. En un canal de TV, para dar un ejemplo, la producción y la técnica responden a gerencias separadas; nadie fuera de técnica puede operar las máquinas, y nadie fuera de producción puede tomar decisiones de contenido. En un diario, los compartimientos son igual de estancos. El redactor jamás agarraría la cámara de fotos, al fotógrafo no se le ocurre opinar sobre diagramación, el editor no se mete con los pagos a proveedores.
Este sistema rígido, tipo línea de montaje, eficientiza la producción y asegura la permanencia de puestos de trabajo, pero, como todo proceso de automatización, de alguna manera conspira contra la versatilidad y reduce la creatividad del trabajador. Realizar una sola tarea le permite perfeccionarse en ella, pero a su vez lo limita y lo pone en riesgo de oxidarse. Y a nivel números, se está haciendo difícil de sostener. Al presupuesto necesario para el mantenimiento de tantos empleados, hay que sumarle los sueldos gerenciales —que cuadriplican los de la peonada— y los cachets descomunales que piden las grandes estrellas de la pantalla. Luego, restarle la pauta oficial (que este Gobierno pasa por debajo de la mesa solo a sus voceros predilectos) y, además, dividir la cartera de anunciantes privados por todo el amplio horizonte de ofertas. Cualquier almacenero con un lápiz detrás de la oreja te puede firmar que las cuentas no cierran.
Los que vienen a llevarse mi queso
En la otra punta del espectro, tenemos la new school: un universo completamente opuesto, tan atomizado como flexible, y extremadamente difícil de relevar. Hablamos de la interminable proliferación de streamers, influencers, youtubers, twitchers, tiktokers y demás protocomunicadores, por lo general jóvenes, autogestivos, con proyectos casi unipersonales e íntimamente ligados a los avances tecnológicos. Esta nueva ola se maneja con nóminas reducidas, presupuestos insignificantes y, por supuesto, nada de especialización ni sindicalización. Para ellos, la multifunción es la norma. En LinkedIn se ofrecen puestos de «community manager» que implican escribir, sacar fotos, editar, diseñar logos y manejar audiencias como si fueran aristas de la misma tarea. Lo que en el control de un programa de TV ocupa al menos media docena de empleados (ejecutivo, director de cámaras, playoutero, videographer, sonidista, colorista) se reemplaza en un streaming por una plataforma como Open Broadcaster Software, donde un solo operador poncha cámaras con una mano, tira tapes con la otra, musicaliza con la nariz y escribe zócalos con los codos.
Claro que este nuevo esquema de producción se inscribe a la perfección dentro del paradigma de individualismo imperante. Pero adaptarse al clima de época no es garantía de éxito, no es tan fácil trabajar fuera de una estructura. Para cumplir el sueño de «ser tu propio jefe», como prometen todos los Ponzi traders, además tenés que ser tu propio cadete, tu propio contador, tu propio relacionista público, tu propio productor comercial, entre muchos otros roles. No existen delegados, no se homologan sueldos, nadie sabe lo que son las paritarias. La semana pasada, el SATSAID —sindicato que representa a los trabajadores audiovisuales (hasta ahora, de televisión)— protestó contra la descarada informalidad con que se labura en los streamings, pero no consiguió imponerse para pelearles a estos pibes derechos básicos como los francos compensatorios por laburar los feriados. ¿Esa es la vida soñada del emprendedor? ¿No existe un camino alternativo entre la decrepitud del obrero y la intemperie del cuentapropista?
¿Estoy teniendo un déjà vu o la historia se cicla?
Esta no es la primera vez que en la Argentina «no hay plata». No nos olvidemos de que sobrevivimos un 2001 donde muchas empresas quebraron, pero otras fueron recuperadas por sus trabajadores. Cuando faltó el Estado, florecieron las asambleas barriales. Se impuso una economía de trueque, se organizaron comedores, redes de distribución de ayuda, ollas populares. Y una revista que se había fundado el año anterior cobró relevancia al combinar una mirada crítica sobre la información con un mecanismo de asistencia para personas en situación de calle. Hablamos de Hecho en Buenos Aires, parte de la Red Internacional de Publicaciones de la Calle, una comunidad activa en treinta y cinco países, orientada a integrar a los más vulnerables a través de la venta de diarios. Los vendedores de la Hecho… se quedan con el setenta por ciento del precio de tapa, además de tener acceso a un espacio en la redacción con duchas y ropero comunitario, y recibir acompañamiento en servicios sociales.
También vivimos un 2016 en el que Mauricio Macri lanzó un ajuste, si no tan grosero como el actual, bastante desafiante, en especial para los medios que se cobijaban bajo el paraguas de la pauta oficial. Es el caso de Tiempo Argentino, el único diario en Buenos Aires que, ante una crisis que empujaba al quiebre y el cierre definitivo, respondió a la desfinanciación con acción y salió airoso: fue tomado por sus trabajadores para transformarse en cooperativa. Desde entonces, subsiste sin jefes, ni dueños ni amos, imprime papel, se vende y se lee. En Tiempo…, las decisiones se toman en asambleas y los sueldos se acuerdan con todos los números sobre la mesa. ¿Una aventura revolucionaria con perfume marxista que, a la vez, resultó rentable? No me tiren Gamexane, ya sé que todo lo que suena comunista se repele como enfermedad contagiosa, pero mientras Milei planea su obra de teatro en el muro de Berlín, yo me voy a conocer la redacción de Tiempo Argentino.
Bienvenidos a Shangri-La
Hoy, la redacción de Tiempo… está en Monserrat, en México entre Bolívar y Defensa, una calle empedrada con olorcito a corazón porteño, a mercado de San Telmo, a Manzana de las Luces. Es un espacio de no más de cien metros cuadrados con seis filas de mesas donde las computadoras se acomodan por áreas: mundo, economía, política, diseño, fotografía…, la distribución clásica de un periódico chico. Los que mantienen la presencialidad son, en general, editores; la mayor parte de los colaboradores labura desde la casa. El diario papel sale los domingos con una tirada de doce mil ejemplares, cuarenta y ocho páginas, y cuesta mil ochocientos pesos. Pero esto no fue siempre así.
Tiempo… nació en la calle Amenábar, Colegiales, en una época por la que a más de uno, de solo recordarla, se le pianta un lagrimón: mayo de 2010, plena «década ganada». Néstor vive y Cristina transita su primera presidencia. Se confía en un proyecto nacional y popular, nadie imagina el derrumbe que vendrá. El mayor enemigo del Gobierno es el diario Clarín, que brega contra la aplicación de la ley de medios para no desprenderse de un porcentaje importante de sus activos. Y en esa puja por dominar la información, surge el Grupo Veintitrés, con Szpolski y Garfunkel a la cabeza; un multimedio que parece impenetrable, con un canal, cuatro radios, dos revistas y dos diarios encolumnados en una línea editorial oficialista, con la noble misión de enfrentar a los Noble. Al año siguiente muere Néstor, Cristina es reelegida con récord de mayorías y la liquidez sigue fluyendo, pero será el último período. En octubre de 2015, Macri gana las presidenciales y el chorro de pauta se corta, de golpe, para todos.
Los periodistas de Tiempo… fueron de los primeros en sentir el temblor. Les dejaron de habilitar remises para ir a hacer las notas, después se suspendieron coberturas. A los pocos meses, faltaba papel para las impresoras, y luego, para los baños. El runrún del cierre definitivo empezó a sobrevolar la redacción, y en diciembre, cuando asumió el nuevo Gobierno, no se pagó el medio aguinaldo. Desde entonces, todo fue recorte. Aún no se había acuñado el término «motosierra», pero podemos hablar de «tijera», «podadora», «hachazo». Nadie volvió a cobrar el sueldo. De pronto, quedó en evidencia que no había gestión empresarial ni un departamento comercial. Sin pauta, se caía todo.
Tomá los medios de producción
La primera medida fue marchar al Ministerio de Trabajo (que aún era un ministerio, no una secretaría), pero no hubo respuesta. Entonces, los periodistas de Tiempo… planearon publicar una edición de emergencia que contara todo lo que estaba pasando, pero Szpolski la frenó. Aseguró que el diario se salvaba: se lo había vendido a Mariano Martínez Rojas, un inversor que lo sacaría adelante. Pero el remedio resultó peor que la enfermedad. El supuesto salvador era un empresario dudoso, sin experiencia en medios de comunicación y con varias denuncias por estafa; jamás pagó un sueldo ni la deuda millonaria que tenía con la imprenta. Martínez se dispuso a cerrar el diario, desguazarlo y rematar todas las máquinas.
Entonces los trabajadores se plantaron. Una asamblea general tomó la única decisión posible antes de perderlo todo: ocupar la redacción por la fuerza y quedarse a dormir, con guardias durante las veinticuatro horas del día para que no entraran a llevarse lo poco que quedaba en pie. «Yo no me quería quedar a dormir, estaba negado», cuenta Edgardo Gómez, fotógrafo y, en ese entonces, delegado gremial. «Vas naturalizando la crisis, no dimensionás lo que está pasando. Hasta que un día vimos que era la única forma de protegernos para no volver al otro día y encontrar un candado en la puerta». Las manifestaciones frente a la Casa Rosada y los cortes en la 9 de Julio no hallaban respuesta. Probaron con movidas culturales, un festival en Parque Centenario con La Bersuit, Las Manos de Filippi y el Chango Spasiuk tocando para veinticinco mil personas. Lo ganado con la venta de choripanes sirvió para sobrevivir unos días, pero no alcanzaba. Algunos periodistas ya no podían pagar sus alquileres y se mudaron a la redacción, la situación no daba para más. Era hora de hacer lo que todos sabían hacer mejor: un diario.
Fueron treinta mil
Venía el cuadragésimo aniversario del golpe, y se decidió publicar una edición especial. Una imprenta recuperada se la jugó y mandó a hacer treinta mil ejemplares gratis, contando con cobrar después de la venta. Se instalaron puestos comerciales por toda la Avenida de Mayo, donde pasarían las columnas de la marcha, y la tirada se agotó por completo ese mismo día. No solo se le pagó a la imprenta, sino que se pudo repartir el excedente entre los laburantes, que no veían un mango desde hacía tres meses. Ese fue el punto de inflexión. Vieron que se podía, y ya no pararon. Muchos periodistas tuvieron que sumar funciones que desconocían. Laura Palumbo, por ejemplo, era diagramadora, y se volvió también administrativa. «Empecé a ocuparme de los números, los pagos a proveedores, seguir al contador, facturar… Fui aprendiendo», cuenta. «Armamos la cooperativa con un esquema de seis categorías: un triunvirato que incluye a la presidenta, el secretario y el tesorero; después vienen editores, subeditores, hasta la categoría rasa». No son todos iguales ni todos cobran lo mismo, pero ellos dicen que tener los números a la vista ayuda a matar las intrigas o las suspicacias que proliferan en los medios privados. «La guita que entra, la que sale, si pagamos un bono extraordinario, todo se decide en asamblea».
Pero el final feliz no había llegado todavía. Corría julio, ya llevaban unos meses funcionando con la cooperativa formalizada, cuando el tal Mariano Martínez, dueño legal, viendo que el diario daba ganancias, lo quiso de vuelta. Los trabajadores seguían sosteniendo la presencia nocturna, pero de manera más relajada; y no estaban preparados para un enfrentamiento violento, hasta que sucedió. «Una noche habíamos quedado solo tres compañeros durmiendo adentro», cuenta Gómez, el fotógrafo delegado que, además, es karateka del estilo kyokushin, «y vino una patota de la barra de Chacarita lista para las piñas. Era invierno y llovía, y nos sacaron a la calle. Fue muy dramático». Los periodistas desalojados empezaron a llamar a los demás y, en medio de la noche, todos los que pudieron se acercaron a la redacción. «Si no la recuperábamos ahí, la perdíamos para siempre», recuerda Gómez. Rodearon el edificio y alguien vio una persiana que daba a un depósito y no estaba del todo cerrada. «Fue el momento bisagra. La levantamos entre todos y nos metimos. Cuando se dieron cuenta de que estábamos entrando, hubo un forcejeo, se rompió una pared de durlock. Llegó la policía y terminaron pactando una retirada de la barra». Recuperaron la redacción y, desde ese día, no la perdieron más.
De los trescientos empleados originales, en la cooperativa quedaron ciento veinte, y hoy son ochenta. «Casi todos tenemos otros laburos, porque lo que cobramos acá no alcanza», cuenta Laura, que trabajó en Atlántida y en el diario Perfil, entre otros. «Pero, a nivel humano, se siente la diferencia: somos más que compañeros de trabajo, tenemos un vínculo de pares, incluso con los superiores jerárquicos, cosa que en los grandes medios es imposible». «Nadie viene a laburar a desgano», acota Edgardo, que en estos días hizo una foto icónica de un policía gaseando a otro fotoperiodista. «Yo saco fotos en las marchas, me han dado palos, igual voy con ganas. Es algo que en otro laburo no tenés, porque sabés que alguien se está enriqueciendo a costa tuya».
Para muestra basta un botón, pero para cerrar un saco hacen falta varios
Tiempo Argentino es el único medio recuperado de Buenos Aires, pero en el resto del país abundan los ejemplos. El Independiente de La Rioja es el más antiguo. Surgió en 1959, y en 1971 pasó a cooperativa. Hoy cuenta con una tirada diaria de once mil ejemplares y lidera el mercado. En Villa María, Córdoba, El Diario, de la cooperativa de trabajo Comunicar, funciona desde diciembre de 2001; lograron comprar su propio edificio, y su eslogan es «EL DIARIO 100%… de la gente». También en Córdoba, el diario Comercio y Justicia fue recuperado en junio de 2002; pagaban un alquiler mensual hasta que un fallo judicial lo dejó definitivamente en manos de los trabajadores. En Chaco, el Diario Chaqueño e Independiente se convirtió en cooperativa y pasó a llamarse El Diario de la Región. En Rosario, Santa Fe, en octubre de 2016, tras dos meses de conflicto, los trabajadores del diario El Ciudadano se apartaron del grupo Indalo para constituirse en cooperativa.
Pero bueno, volvamos a la realidad. No soy tan ilusa ni voy tan a contrapelo de la historia como para llamar a tomar los medios de producción en pleno auge mundial de la ultraderecha más privatista y reaccionaria que conocimos. Solo digo que, cada vez que el péndulo se inclina demasiado para un lado, después arranca para el otro. Y que si pensamos en el sentido común que imperaba hace diez años, el actual estado de las cosas, tanto en nuestro país como en el mundo, habría sonado ridículo y distópico. Y cualquier analista que se hubiera animado a vaticinarlo habría sido tomado por loco y alarmista. Ojo, tampoco creo que hayamos tocado tope. Creo triste y sinceramente que todavía viene más, mucho más de todo lo que no queremos. Pero lo único que se comprueba una y otra vez en los sucesivos ciclos de la historia es que todo se da vuelta, y solo hace falta vivir para verlo. Y si bien tener la gracia de apreciar con nuestros propios ojos el otro lado de la tortilla puede demandar bastante longevidad, yo le pongo un poroto.