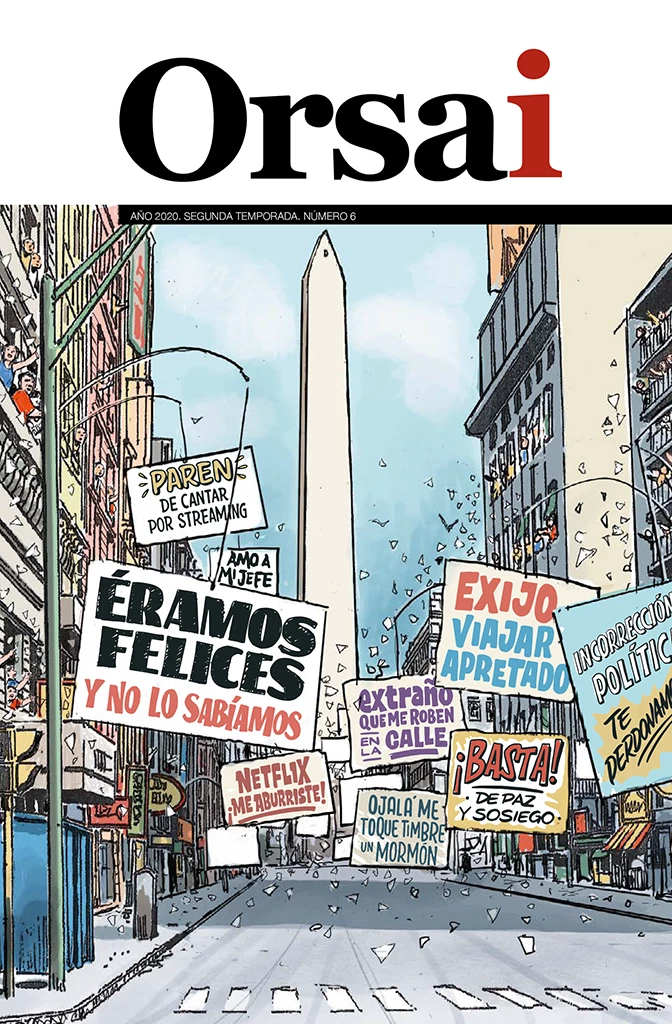Domingo 10 de mayo de 2020
Escribo en mi estudio del primer piso, al lado de la ventana que da a la calle Finochietto —empedrada, soleada, vacía— y reconozco, siento, disfruto, la calma y el silencio de mi barrio en una tarde de domingo. El problema es que todos los días parecen domingos. Son domingos. La cuadra en silencio. El barrio en silencio. La ciudad en silencio, como de luto. La base sonora de la ciudad en un eterno domingo. Paranoia. Distancia. Miedo. Ahora que escribo y me concentro en el texto, disfruto de la sonoridad de las palabras, el sonido de las uñas sobre el teclado, la calle soleada, el mate, las galletas. Me gusta escribir los domingos. Pero lo cierto es que mañana lunes va a seguir siendo domingo. Trato de no enterarme de nada, pero mis dedos van solos a Instagram, Infobae, Facebook, Twitter y me quedo atrapado en las noticias. Son todas sensacionalistas. Extremas. ¿Cómo regular la angustia que se apodera de la garganta, oprime el esternón, anuda el estómago y acorta la respiración? Trato de cumplir al pie de la letra los consejos de algunos tutoriales de autoayuda en YouTube, y después de las ocho de la noche apago el teléfono, la computadora y la televisión. Me doy una ducha tibia, tomo un té relajante y practico quince minutos de Sirsasana, una postura de yoga que consiste en hacer la vertical. Me quedo quieto y en equilibrio con la cabeza invertida. Es muy difícil, pero lo estoy logrando. Luego me acuesto en el piso tapado con una manta y me relajo media hora. Hace muchos años que no tomo alcohol. Nunca fumé tabaco ni porro. No tomo pastillas, ni gotas de cannabis, ni nada de nada. Por momentos me siento un cruzado, un monje que le pone el pecho a la incertidumbre personal y global. Lúcido. Otras veces lloraría diez horas seguidas. Me pondría el barbijo, una máscara transparente que compré en MercadoLibre y correría desesperado al supermercado chino de la esquina a comprar un whisky barato o un fernet y me tomaría media botella. Jamás. Marcos es un guerrero espartano. Un santo. Un esclavo del Señor. Cuando no aguanto más me pongo a pasarle el trapo con lavandina y Procenex a toda la casa. Hago un ejercicio de cuadrícula perfecta. Después limpio a mano, arrodillado, los treinta y tres escalones de mármol de la escalera de acceso. Doble desinfección. Escucho cantos gregorianos como un ejercicio de meditación. Solo. Como si fuera un monje trapense. Acepto mi finitud. Aprendo a hervir un zapallo y una papa. Aprendo a cocinar a punto el arroz Mocoví que nunca se pasa. La vida en intramuros como una película sin diálogos y sin palabras. Un film silencioso que solo se rompe con el aplauso a los médicos de las nueve de la noche.
Lunes 11 de mayo de 2020
Para confirmar que es lunes miro el almanaque. Para calmar la angustia y aquietar la mente, medito con la máscara de lobo puesta. Una fórmula muy básica: llevar el aire al punto medio entre el orificio anal y los genitales. Inspirar por el hocico del lobo. Quedarse en ese punto unos segundos y expirar lento por la boca. Cuando aparecen imágenes, dejarlas ir, sin cuestionarlas; viene lo que tiene que venir. La máscara de lobo ayuda a internalizar aspectos primitivos, salvajes, animales. A los pocos minutos ya no soy Marcos, soy el lobo. Hoy —como a través de un zoom súper poderoso— mi mente llegó al mismísimo cuerpo del murciélago del mercado chino de Wuhan. Entonces lo vi con claridad: el virus quedó vivo en un guiso y una señora se lo tomó. Suelto el aire y me asombro con la facilidad con la que pienso boludeces. Trato de no juzgarme. Necesito parar la mente. No puedo. Quiero no pensar, pero recuerdo que después de meditar tengo que pasarle alcohol en gel a la tarjeta de débito con la que pagué ayer en la heladería. El muchacho la toqueteó mientras la pasaba cuatro veces por la maquinita, de un lado y del otro, sin guantes. Le pedí que me la devuelva y le dije que mejor le pagaba en efectivo. Vuelvo a ser el lobo. Largo el aire y pienso que los lobos esteparios no tienen miedo. Me propongo consignas. Solo por hoy. Solo por hoy no voy a estar todo el día mirando Instagram y escribiendo sobre mí mismo en Facebook. Ordenar la ropa. Pedalear media hora en la bicicleta fija. Intentar relajarme. Leer a Juan L. Ortiz. Prenderle una velita a la foto de mi papá. Vuelvo a mirar el almanaque y justo hoy se cumplen dos años de su muerte. Aprovechar las situaciones límites para crecer. Asumir que ya soy grande.
Martes 12 de mayo de 2020
Necesito una explicación para quedarme tranquilo. Como cuando uno va al médico y quiere que le den un diagnóstico: «Usted tiene pancreatitis. Vaya a la farmacia, tome estas catorce pastillas durante una semana, haga reposo y venga a verme de nuevo». Los problemas emocionales y transpersonales, los excesos y los karmas de vidas pasadas, el estrés, las desilusiones, las frustraciones sexuales, la mala alimentación, el alcohol, las drogas y el mal sueño durante veinte, treinta, cuarenta años seguidos se explican con una sola palabra: pancreatitis. Listo. La palabra pancreatitis me calma. Es el objetivo a vencer. Con el coronavirus me pasa lo mismo. Necesito una explicación. Llamo a una amiga súper inteligente con la que fuimos novios en el colegio secundario y que ahora es investigadora del Massachusetts Institute of Technology (el MIT). Juega en las grandes ligas. «Todas estas epidemias están ligadas a la deforestación masiva y la consecuente industria agrícola —me explica por WhatsApp—. Los animales salvajes que viven en determinado ecosistema y los virus que portan cumplen un propósito en el equilibrio de cada ecosistema. Al ser expulsados de su hábitat natural entran en contacto con animales que están más cerca de los humanos (cerdos, gallinas, vacas) y esto explica cómo el bichito este pudo saltar de un animal a un ser humano. Es más complejo, pero te lo cuento así para que lo entiendas». Le respondo: «No solo lo entiendo, sino que me lo creo, y te agradezco. Y por si no nos vemos nunca más aprovecho para decirte que te quiero mucho y que en estos días estuve recordando nuestros primeros besos», agrego para finalizar el chat. Llamo a un amigo pintor que vive en las sierras de Córdoba. «Las aguas de Venecia volvieron a ser transparentes —me dice, eufórico—. En una playa de Brasil nacieron tortugas que estaban en peligro extinción; acá mismo, en la plaza de Cruz del Eje, ayer había una iguana de un metro tomando sol frente a la iglesia. ¡Tenés que estar tranquilo, Marcos! La casa (el planeta) estaba usurpada por fuerzas oscuras y ahora, por fin, es nuestra». Me hace acordar a Fabio Zerpa, pero no me río ni lo contradigo. Me quedo callado. Su cariño y su actitud fraternal lograron tranquilizarme. «¿Qué pasa? —pregunta ante mi silencio—. ¿No me creés?». «No solo te creo —le digo—, sino que te cuento algo: ayer le hice trampa a la cuarentena y me fui a caminar con el barbijo y una bolsa de Coto llena de cajas vacías para simular que volvía de hacer las compras. ¿Y sabés lo que vi? Dos ciervitos turquesa. ¡Una pareja de ciervitos turquesa haciéndose mimos con el hocico! ¡Te lo juro!». Ahora quien se queda callado es él. Le mando la foto. Se ríe y me dice que le alegré el día. Pero no me cree.
Miércoles 13 de mayo de 2020
A veces pasan tres, cuatro, siete, ochos días en los que solo salgo a tirar la basura. Confieso que la pandemia global y el encierro me hicieron entrar en estados de desesperación. Llegué a sentir hormigueos en las manos, fuertes latidos del corazón, pies fríos, fiebre. Las pocas veces que salgo a la calle lo hago con una cantidad exagerada y ridícula de elementos de seguridad superpuestos. Si estuvieran filmadas en blanco y negro como en los años treinta, las escenas de mí mismo en el supermercado chino, en la cola del cajero automático o sacando la basura a la calle se parecerían a una mala copia de la película Metrópolis. Acepto el exceso y la acumulación barroca de elementos para mi obra artística, pero en mi vida cotidiana me resulta agobiante. Desde mi primera consulta con una psicoanalista (a mis veinte años) trabajé para que siempre quedaran claros los límites entre realidad y fantasía. Hasta el día de hoy no lo he logrado. Hoy me vi con guantes de látex naranjas, bolsas de plástico en los zapatos, buzo Adidas verde flúo, barbijo, máscara y gorro del altiplano con orejeras (como los que se usan para bailar el carnavalito) y lo confirmo. La primera vez que salí al exterior ataviado como un astronauta pandémico fue tanto el estrés que cuando llegué a mi casa me rasqué la nariz y el ojo antes de lavarme las manos. De a poco uno se va acostumbrando. No hay que mirar muchas noticias. Lo mínimo. Y nunca antes de dormir. Otro problema que tengo —aunque puede ser visto como un beneficio— es que me siento como si tuviera veinte años, cuando en realidad tengo más de sesenta y formo parte de la edad de riesgo. Siento un nudo en el estómago y después me relajo. Tengo trabajo. Algunos amigos. Estoy sano. Hago lo que me gusta y digo lo que me da la gana. Me gano la vida. Me divierto. Me viene a la cabeza una frase que se decía en los setenta: «Achicá el pánico, Marcos». Eso. Disfrutá, Marcos, que la vida es corta.