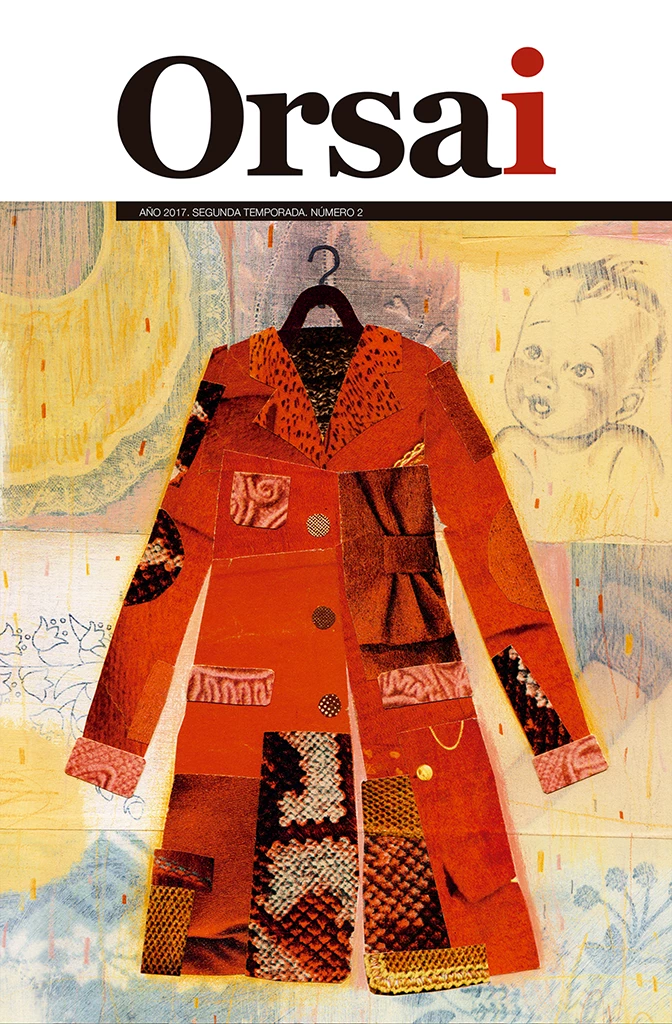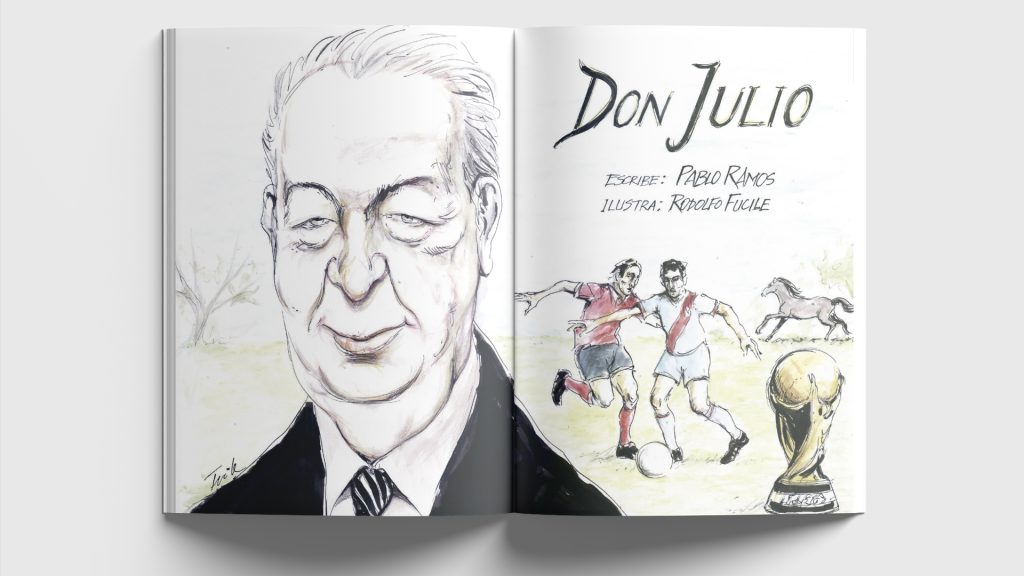—¿Sabés qué es lo mejor del campo?
—No, Don Julio, dígame.
—El aire, respirar el aire. Te parece una tontería, ¿no? ¿Cómo se dice cuando decís algo que todo el mundo dice?
—Obviedad, Don Julio. Si uno lo leyera en un cuento le diría lugar común, tal vez, no sé. ¿Importa?
—Vamos a lavar los platos.
—Se los llevó la empleada, son como treinta platos.
—¿Preferís lavar o secar?
—Con usted todo es un examen.
—¿Preferís lavar, secar o elegir la respuesta que te haga aprobar el examen?
—Prefiero lavar. Pero que le quede claro que sé al menos cuál es la opción que no me haría aprobar el examen.
—La tercera, ¿no, pibe?
—La tercera.
El diálogo sucedió la primera vez que conversé a solas con Don Julio. Yo tenía treinta años —era un «pibe» únicamente para Don Julio— y estábamos en un campo. Habíamos comido un asado y los demás, en su mayoría tipos de mi edad, incluido su hijo Julito, habían ido a jugar a la pelota o a andar a caballo. Yo busqué quedarme a solas con él porque no siempre se daba una oportunidad así y porque era un hombre que desde chico me fascinaba, me intrigaba y me inspiraba un respeto como de director de escuela. Para ese entonces Don Julio ya era un mito: fundador y presidente de Arsenal durante veinte años, de Independiente durante dos, luego presidente de la AFA desde 1979 y vicepresidente de la FIFA desde 1988. Yo sabía que si se hablaba con él podían suceder cosas, o que al menos era posible que de una conversación trivial yo pudiera llegar a aprender algo útil para mi vida. Por ese entonces yo había decidido que quería ser escritor aunque no tenía nada escrito. O bueno, había escrito un cuento que habían publicado en la revista de Arsenal. Se llama Celeste y rojo y está incluido en un libro. Yo no sabía si Don Julio lo había leído pero me di cuenta de que lo había intrigado el hecho de que yo no me hubiera ido con los demás a divertirme, de que me hubiera quedado con él a lavar los platos.
El campo era el lugar preferido de Don Julio. Era un campo que mucho no explotaba, y que lo hacía conectarse más con eso que él en realidad era: un hombre antiguo, duro, de valores firmes, de códigos propios, de un aburrimiento existencial tan real como inconfesado. Ese aburrimiento que yo experimenté toda la vida y que de alguna manera hacía desaparecer toda la distancia que tendría que haber existido entre él y yo. Antes del diálogo y antes de lavar los platos, Don Julio se había quedado dormido en su silla. Y estuve a punto de desistir; de hecho me estaba por levantar de la silla cuando él se despertó y tuvimos ese intercambio.
—Soy Pablo, el hermano de Gabriel —dije primero.
Después los platos. Yo lavé y él secó. En silencio hasta que terminamos. Me dijo que los platos sucios son el reflejo del alma de una persona. La persona es, básicamente, lo que comió, pero sobre todo es lo que no comió. Me dijo también que no hay nada más repugnante que ver comer a otra persona. Algunas cosas más me dijo. Y yo me vi obligado.
—Don Julio, ¿usted hace esto para que los demás lo vean como una persona común y corriente?
—No, hago esto para que mis padres y mis abuelos sigan viviendo.
Luego pensé algo, algo que estaba latente y que me avergonzaba y que mucho tiempo después entendí que era la fuente de esta fascinación que siempre sentí por don Julio, la misma fascinación que hace que sus enemigos lo relacionen a la figura de un padrino, sólo que en mi caso es el extremo opuesto de esa misma fascinación. Lo que pensé me avergonzó y no se lo dije. «Algún día le voy a pedir algo»: eso pensé. De alguna manera, estaba haciendo todo lo que hacía en pos de ese futuro de conveniencia.
La segunda vez que vi a Don Julio a solas en realidad casi no lo vi. Le habían robado el auto a mi viejo, un Peugeot 504 modelo 87, y el coche había aparecido en un descampado de Varela y lo habíamos ido a buscar. Como no tenía burro de arranque y estaba medio desarmado y no habíamos llevado linga ni nada parecido, lo trajimos a los empujones. Mi hermano Gabriel manejando el 504 y yo topándolo de atrás con mi Fiat 1500 en una de las pocas veces que mi viejo reconoció que yo había manejado bien. Al estar hecha la denuncia de robo tuvimos que dejar el auto en la comisaría cuarta de Sarandí para que, una vez hechos los papeles, pudiéramos retirarlo. Pero a todos los autos de mi viejo les faltaba algún papel, en este caso la transferencia, así que pasaban los días y no había manera de retirarlo. Encima, en una de las tantas visitas nos dimos cuenta de que los canas de la cuarta lo habían empezado a desarmar y que si no nos apurábamos nos íbamos a quedar sin auto. Así que Gabriel lo llamó a Don Julio, le explicó todo y Don Julio le mandó una tarjeta personal con un texto que decía: «Solucionenlé el problema al Sr. Ángel».
El comisario leyó la tarjeta y la rompió en la cara de mi papá. Gabriel volvió a llamarlo a Don Julio y Don Julio se apareció antes de las dos horas en la comisaría. Sin decir agua va, entró en la oficina del comisario dejando a su paso la puerta abierta para que escucháramos bien lo que tenía que decir. Igual no hizo falta ya que los gritos de Don Julio se habrían escuchado aunque hubiesen sido gritados dentro del Cono del Silencio. Recuerdo la primera frase: «La puta que te parió, inútil de mierda».
Un rato después no solo nos fuimos con el auto: le pusieron el burro de arranque de un patrullero y le llenaron el tanque.
En 2012, con Oscar Frenkel, un gran amigo y un director de cine primerizo, habíamos terminado de escribir el guión basado en mi novela El origen de la tristeza. Queríamos presentarlo en el concurso de Ópera Prima del INCAA y, para eso, había que reforzar la carpeta produciendo una especie de tráiler largo para que se viera claramente la estética que estábamos buscando transmitir en la película. Como es una historia de chicos de barrio, el gran riesgo de hacerla con poco dinero era que pareciera costumbrista o, lo que es mucho peor, de un realismo italiano pasado de época y alejado de la cabeza soñadora y fantasiosa de mi personaje principal, el Gavilán.
El Gavilán es un exagerado y teníamos que lograr un tráiler que expresara esa exageración: la luna como una gran luna, el cementerio como un gran cementerio, el incendio del arroyo como una catástrofe de dimensiones volcánicas. Para eso hacía falta producción y posproducción, pero en ese momento, con un dólar oficial a cinco pesos, el proyecto nos daba algo así como veinte mil dólares que ni por asomo teníamos. Salimos a buscar plata. Primero, la municipalidad de Avellaneda puso cosas a través de una persona que estuvo desde siempre con nosotros en este proyecto: el actual intendente de Avellaneda —que a mi suegra le parece tan guapo—, Jorge Ferraresi. Y después, con un presupuesto detallado de todo lo que seguía faltando, y con carpeta, guión y muchas ilusiones, me propuse conseguir una entrevista con Don Julio.
Si bien soy muy amigo de su hijo Julito, con quien nos criamos en el mismo barrio, y soy como un hermano de su sobrino Toti, no recurrí a ellos sino a mi hermano Gabriel, una de las pocas personas en las que Don Julio confiaba para meterse en su casa a hacer arreglos. No sabía si «el viejo» —así le decíamos cariñosamente los pibes del barrio— todavía me tenía presente. Hacía unos años yo había escrito un libro que sucede en Sarandí y cuyos protagonistas son hinchas de ese club que él inventó con los colores de Racing e Independiente y al que le puso Arsenal tan solo porque ese año el Arsenal de Inglaterra lo había ganado todo. Por eso, cuando llamé por teléfono a mi hermano le pedí que se lo recordase.
—Cuando lo veas al viejo decile que yo necesito hablar con él, pedirle algo, recordále quién soy —le dije.
Mi hermano soltó una risa:
—Quedáte tranquilo que él sabe.
—¿Vos le contaste?
—¿Para qué? Te juro que sabe hasta lo que no sabe.
El sábado siguiente Gabriel lo fue a buscar al corralón de materiales, la empresa familiar de los Lombardi-Grondona, a tres cuadras de mi casa natal. Habíamos juntado el dinero para pagar unos sanitarios que hacía tiempo habíamos comprado para renovar el baño de nuestra madre. Como todos los fiados a la gente del barrio, estos artículos se anotaban por nombre en unos cuadernitos San Martín de tapa blanda, y cuando se pagaban, sin ningún interés ni ninguna exigencia, se cancelaban al precio que estuvieran en su momento y listo.
Mi hermano pidió la cuenta y de paso preguntó a la secretaria por el Don:
—¿Está Don Julio? Le quiero pedir una entrevista para mi hermano, el escritor.
—Está en la FIFA, pero esperá que lo llamo, quería hablar con vos.
La secretaria lo llamó al «movicom» (así lo llamaba Don Julio al celular) y él atendió.
—Acá está el Gabi, Don Julio —dijo la secretaria, y le pasó el teléfono a mi hermano.
—Gabito —dijo él.
—Sí, Don Julio, dígame.
—Estoy acá en Europa, ¿se escucha como si estuviera en el barrio, no?
—Sí, se escucha cerca.
—Escucháme una cosa, me afeité mejor del lado derecho que del izquierdo. Decí que acá nadie se da cuenta de nada.
Mi hermano se rió. Enseguida supo que Don Julio le estaba diciendo otra cosa: se había quemado una lamparita del lado izquierdo del espejo onda camarín de Hollywood que tenía en el baño de Puerto Madero. Él hablaba así.
—Hoy mismo lo soluciono, pido todo acá y renuevo todas las lámparas por las dudas. Antes de cortar, Don Julio, mi hermano el escritor quiere tener una entrevista con usted.
—En cuanto vuelva decíle que lo llamo.
A los quince días recibí la llamada no de su secretaria, no de un empleado de la AFA: la llamada de Don Julio. La conversación fue corta.
—¿Habla el hermano de Gabi? —preguntó—. Mañana a las dos de la tarde en la estación de servicio, chau pibe.
—Chau —dije. Y corté. No me hizo falta preguntar quién era y no hizo falta tampoco preguntar en cuál de las dos estaciones de servicio me iba a esperar. Esa noche no pude dormir. Revisé el presupuesto, revisé la carpeta, puse delante de todo una carta que Leonardo Favio le había mandado en persona a Oscar Frenkel en la que decía haber leído y apoyar el proyecto de la película.
Al otro día, a las dos menos cuarto estábamos en la Esso de Crucecita. A Oscar y a mí se nos había sumado un gran amigo al que le decimos Pelle, hincha enfermo de Racing, por lo tanto natural detractor de Don Julio. Mientras esperábamos vimos unos personajes que también estaban esperando, algunos conocidos solo por mí pero uno conocido por todos: Javier Cantero, que era en ese momento el presidente del club Independiente.
Recuerdo que el club estaba pasando un momento muy malo. Había recibido amenazas y, como todo dirigente, recurría a pedirle consejos a quien fue, para mí, el más grande dirigente de fútbol de todos los tiempos. Si visitabas a Don Julio en la estación de servicio la visita no era oficial y por lo tanto la persona iba a pedir un favor o un consejo, cosa que Don Julio no daba si vos no se lo pedías. Por supuesto que era un tipo con autoridad y era tan seguro de sí mismo que muchas veces —o casi todas las veces— una opinión de él sonaba a orden o exigencia. Pero no era de estos tipos que, por ayudar, se sentían con derecho de aconsejar. O ayudaba o aconsejaba. Lo aclaro porque el supuesto abuso de poder del que tanto se habla, y que hubiese sido tan fácil de ejercer en una situación como la que describo, es una de las primeras cosas falsas que siempre se dijeron de Don Julio.
En cierto momento empezaron a llegar. Saludé a Julito y luego apareció Gustavo Grondona, otro de los cracks que dio Arsenal (al primero le debemos la copa de México 86: se llama Jorge Burruchaga). Saludé a Gustavo y me saqué fotos con él; después me saqué otra foto con Cantero y le deseé suerte, ya que siempre me pareció un tipo entero que quería sanear un club tan importante para mi ciudad como es Independiente. Y finalmente, media hora más tarde, Don Julio apareció en el auto de la AFA, con el chofer de toda la vida. No había nada estrafalario en él: nada asomaba por encima de la justa medida, y nada pasaba por debajo de ella, como sí sucede, para mi gusto, con el patético estilo del presidente Mujica.
Vestido con el traje que la AFA les da a los técnicos y dirigentes, Don Julio saludó con un ademán a todos excepto a mí: luego de mirarme dos veces, se acercó y me dio un beso en la mejilla. Después se fue a una salita detrás del mostrador. Cantero apuró el pancho que se estaba comiendo desbordado de aderezos y terminó de beber la Coca Cola pensando, supongo, que iba a ser el primero en ser llamado.
—Cuando termine de atender a todos estos lo vamos a agarrar cansado —dijo Pelle.
—Qué cagada —dijo Osky. Y yo me quedé callado.
Después de unos veinte minutos, Don Julio hizo su primera aparición y me hizo una seña para que pasara. Incrédulo, me señalé y vi cómo él confirmaba mi sospecha haciendo que sí con la cabeza. Encaré, mis amigos me siguieron.
—Vine con dos amigos, Don Julio— le dije. A lo que él respondió con su típico «pasen, queridos».
Entramos a lo que era una pequeña oficina (si uno puede llamar así a cuatro sillas plegables y una mesa de esas que tienen una marca de cerveza y el agujero en el medio para poner la sombrilla) y nos sentamos. Él también se sentó. El primero en hablar fui yo.
—Está Cantero, Don Julio, ¿lo vio? —dije—. Qué humilde, ¿no? Comiendo un pancho con una coca.
Don Julio sonrió y me palmeó.
—Y fiado, pibe, y fiado.
Después nos empezó a hablar de que lo habían operado de una hernia y de que había salido bien. Se levantó, se desabrochó unos botones de la camisa y nos mostró la herida tapada todavía por un vendaje. Luego se sentó y nos contó cómo fue que se le había ocurrido Fútbol de Primera. Literalmente, dijo que el fútbol era aburrido, que a veces en noventa minutos no pasa nada, y que si se daba «todo cortito» podía verse en una hora lo que había pasado en la jornada entera.
—Yo pensé que la idea era de Ávila —dijo Pelle—, como dice «Una idea de Carlos Ávila»…
Don Julio se rió.
—A ese ni que lo den vuelta se le cae una idea —dijo.
Y nos habló de esa vez en la que se juntó con Ávila para hablar de plata y Ávila llevó una cámara oculta que después le dio a Rolando Graña, que pasó la filmación en su programa. Contó que ese día se dio cuenta de que Ávila tenía una «camarita», y que siguió la corriente para que su ex amigo «realice su destino de alcahuete». Todos nos reímos, nos relajamos y él decidió ir al grano.
—¿Qué es lo que necesitan?
—Vamos a presentar una película al INCAA, el guión le gustó mucho a Leonardo Favio, nos hizo una carta y todo. Nos gustaría reforzar filmando seis o siete minutos y para eso nos hace falta plata —dije.
Mientras le hablaba, le extendí la carpeta abierta justo en la copia de la carta que Favio nos había redactado de puño y letra.
—¿Y cuánto necesitas? —preguntó el Don.
—Veinte mil dólares —dije y le extendí el presupuesto detallado en varias hojas aparte.
Don Julio agarró el presupuesto y, sin leerlo y sin violencia, lo rompió en cuatro pedazos y lo dejó sobre la mesa.
—Yo sé de qué familia venís y no hace falta papel. La plata te la doy yo, hacé una linda película.
Hablamos un rato más. Él se levantó. Nosotros nos levantamos. Me dijo que lo llamase al «movicom» la semana entrante. Así nos fuimos los tres, con una sensación de sorpresa y amparo porque no nos había negado ni cuestionado los caramelos que le habíamos ido a pedir.
El día de ir a buscar el dinero llegó, aunque pasaron casi tres semanas porque por una u otra razón no podía dar con Don Julio. Las cosas con determinadas personas son así, pero Dios me dio, aparte de la cara perfecta para vender flores en la calle —la misma que uso a la hora de pedir algo importante—, una constancia bastante envidiable a la hora de conseguir dinero. O sea, soy insistidor. Soy amablemente insoportable. Así que por fin Don Julio me atendió y me dijo que pasara a las tres y media por Puerto Madero, que él iba al banco y me sacaba la plata. Todo lo que pasó después es para escribir un libro, o al menos para escribir un cuento, pero lo voy a poner acá porque es muy probable que si no nunca escriba nada.
Llegue al edificio y le pregunté al portero por Julio Grondona. En el edificio viven también sus dos hijos y su hija. El portero me preguntó a cuál de los dos Julio Grondona yo buscaba, y yo, que no soy de caer tan fácil en una trampa tan tonta, contesté lo que había que contestar:
—Que yo sepa Julio Grondona hay uno solo, el otro se llama Julito.
Me hicieron pasar. Tomé el ascensor indicado y al llegar al piso correspondiente abrí la puerta y ya estaba ahí Don Julio, en pijama y camiseta de frisa.
—Muy bien lo que dijiste allá abajo, pibe.
—Me imaginé que usted estaba escuchando, Don Julio.
—Por eso estuviste bien.
Pasamos a la casa. Me estaba esperando un desayuno tardío o una merienda temprana. Había galletitas, alfajorcitos, pan tostado y un queso Philadelphia que él estaba comiendo. Él mismo me sirvió café con leche, mitad y mitad, y aunque yo detesto la leche le puse cuatro de azúcar y no dije nada.
—Comé, pibe, con la panza llena tus números se entienden mejor.
Sonó su teléfono y atendió. Agarró una libretita y un lápiz de esos chatos que usan los carpinteros y, mientras iba contestando con monosílabos —«sí», «no» — y con algún «puede ser», anotaba unos números que a mí me parecieron un tanto extraños: 1, 3, 7. Los miré y sorbí mi café con leche. Él tapó el micrófono y señalando los números me dijo:
—Son millones de dólares, eh —después agregó, señalando al Philadelphia: —Comé de ese, es como el Mendicrim pero te rompen el culo.
Sonreí y desayuné relajado, todo lo relajado que podía si no levantaba la vista ya que frente a mí y a lo largo de todo el living se extendía el cuadro más sobrecargado y abrumador —elijo estas palabras porque jamás ofendería con esto la memoria de Don Julio, ya que ahora en el recuerdo la idea del cuadro me llena de ternura— que yo haya visto en mi vida. En el cuadro enmarcado de forma apaisada, de unos tres metros de largo por un metro de alto, estaba todo lo que Don Julio amaba. Arsenal, Independiente, el campo, su caballo preferido, hijos, nietos, su amada esposa, la copa de México 86. Todo en el mismo cuadro, en una técnica mixta irreprochable de un realismo irreprochable y de proporciones relativas bastante irreprochables. Don Julio cortó, y será que no aguanté más y se me notó en la cara el terror que me producía la posibilidad remota de encontrarme a solas en el ascensor con el artista que pintó semejante cosa.
—¿Te gusta, pibe? Si lo enchufo se le encienden los ojitos al caballo.
—No sé qué decirle, Don Julio, es muy personal.
— Y me cobraron quince mil dólares, entonces le dije «ponele todo lo que me gusta».
Me reí. El abrió su maletín, sacó cuatro fajos de billetes y los puso arriba de la mesa.
—Al dólar oficial, eh —me dijo, y agregó: —No quiero que me pongas ningún agradecimiento ni nada. ¿La vieja tiene plasma para ver la Copa América?
—No, Don Julio, recién terminamos de arreglarle la casa, tiene una tele color de la de antes.
—Sacá un poquito de acá y comprále un plasma.
Yo estaba sin cartera ni mochila ni nada. Así que metí un fajo en cada bolsillo, dejándome la camisa afuera para tapar la parte de los billetes que sobresalía. Estaba un poco nervioso y Don Julio se dio cuenta.
—¿Andás en auto? —preguntó.
—Sí.
—Decíme qué auto y la patente.
Llamé por teléfono a Osky, que me estaba esperando abajo, y se la pregunté.
—Es un Renault 9 —dije, y agregué la patente.
Don Julio la anotó en un papel.
—Andá tranquilo, y si querés con la ventanilla baja.
En el viaje hacia Paternal yo trataba de mirar si alguien me seguía por cielo o por tierra, pero no podía identificar nada. Era verano y lo de las ventanillas bajas vino bien porque el Renault de Osky, desde que lo agarró la inundación, no tiene aire acondicionado.
Pasaron unos meses de la frustrada Copa América y una tarde sonó el teléfono de mi casa. Como es muy raro que alguien llame a ese número, además de mi madre o algunos de mis hermanos, atendí enseguida. La conversación que siguió suena tan normal que me cuesta recordar la confusión que tenía mi madre en la voz.
—Hola, hijo.
—Mamá, hola —contesté—, sí, soy yo, Pablo.
—No sabés la visita más rara que acabo de recibir.
No sé por qué, o tal vez solo lo recuerdo así, pero supe enseguida quién había sido esa visita.
—Don Julio —dije.
—¿Cómo sabés? Se acaba de ir.
—No sé, será que desde que nos dio el dinero para la película lo tengo todo el tiempo en la cabeza.
—Pero lo más raro, escucháme bien, es que ni siquiera preguntó por Gabi. Le convidé un mate, preguntó cuántos días hacía de la muerte de papá, me pidió de ir al baño y me preguntó si el televisor era nuevo y si me lo habían regalado ustedes, los chicos. Ni siquiera le llegué a contestar que se tomó el otro mate para no irse rengo, me dijo que no hacía falta que lo acompañara a la calle y como entró se fue, ¿a vos qué te parece, Pablito?
—A mí me parece que estás pensando que el televisor es robado.
—Y bueno, ustedes se aparecen con un televisor de la noche a la mañana que andá a saber cuánto vale y a los pocos meses recibo esta visita. Normal no es, y encima me parece usado con esa raya negra que tiene justo en el medio.
—La raya negra se hizo porque le pasaste Mr Musculo, mamá, y estas teles están hechas con lamparitas chiquitas, las habrás quemado, qué sé yo.
Decidí dejar a mamá con la intriga y corté sin decirle nada. Don Julio había pasado por casa para comprobar que mi hermano y yo no hubiésemos faltado a la palabra.
Hay muchas otras anécdotas que podría contar. La vez que un amigo fana de Racing le dijo que los campeonatos cortos eran para los clubes grandes y Don Julio le contestó: «Viste, pibe, y son los que nunca me votan». La vez que ascendimos o que salimos campeones y él no estuvo en la cancha, y llorando en el celular —en el movicom, diría él— le dijo a Julito, que le reclamaba su presencia: «esto no es mío, es de toda la gente». La vez que lloró frente a un tema de Palito Ortega: «Entre mi padre y yo». La vez que hizo que le toqué con el dedo la inflamación —casi eventración— de una cirugía mal hecha. La vez que se quitó el famoso anillo que decía «todo pasa», cuando murió su querida esposa y se quedó solo, y me dijo «viste, pibe, desde que se me fue ella me di cuenta de que estaba equivocado: no todo pasa».
Ese día vi en su mirada lo que es el amor. De haber sido yo un ángel o un demonio, y de haberle pedido a cambio de la vida de su mujer el precio de la pobreza y el anonimato eterno, Don Julio habría firmado el contrato sin dudar.
Eso, también, es lo que en sus ojos vi.