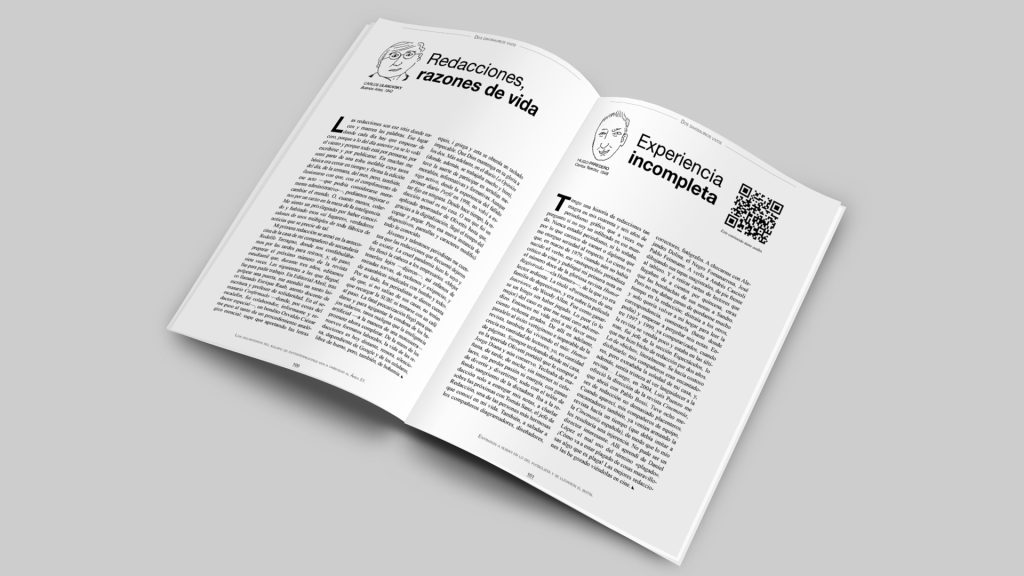Redacciones, razones de vida
Las redacciones son ese sitio donde nacen y mueren las palabras. Ese lugar donde cada día hay que empezar de cero, porque a lo del día anterior ya se lo voló el viento y porque todo está por pensarse, por escribirse y por publicarse. En muchas me sentí parte de una tribu inefable cuya tarea básica era cerrar en tiempo y forma la edición del día, de la semana, del mes, pero, también, ilusionarse con que, con el cumplimiento de ese acto —que podría considerarse meramente administrativo—, podíamos mejorar o cambiar el mundo. O, cuanto menos, colarnos por un ratito en la mesa de la inteligencia. Me siento un privilegiado por haber conocido y habitado esos «sí lugares», verdaderos salones de usos múltiples de toda fábrica de noticias que se precie de tal.
Mi primera redacción se armó en la antecocina de la casa de mi compañero de secundaria Rodolfo Terragno, donde nos confabulábamos por las tardes para reírnos, y, de paso, preparar el próximo número de la revista estudiantil que, durante tres años, editamos siete veces. Las siguientes a las que llegué, fue para pedir trabajo. En Editorial Abril, tras golpear una puerta, me atendió un santo laico llamado Enrique Raab, atento docente de escritura y profesor de solidaridad. En el semanario Confirmado —donde, por cosas del escalafón, fui colaborador, informante y redactor especial—, un bendito Osvaldo Ciézar me puso al tanto de un procedimiento analógico esencial: supe que apretando las letras equis, i griega y zeta se obtenía un tachado impecable. Que Dios mantenga en su gloria a los dos. Más adelante, en el diario La Opinión (donde, además, se trabajaba mucho y bien), tuve la suerte de participar en tertulias memorables, informativas y formativas. Aunque sigo activo, desde la experiencia del fallido primer diario Perfil en 1998, no volví a estar fijo en ninguna. Desde hace tiempo, la redacción actual es mi casa. O sea que fui un aplicado aporreador de Olivettis hasta que, gracias a la digitalización, llegó el tiempo del copiar y pegar. Pero esa nueva instancia de dispositivos, pantallas y caracteres modificó todo lo conocido.
Jóvenes y talentosos periodistas me cuentan que las redacciones que frecuenté dejaron de existir. La cruel pandemia hizo lo suyo y les llenó la cabeza a los empresarios. «Mejor tenerlos lejos —dijeron—, así zafamos de miradas torvas, de reclamos y exigencias, y de asambleas sindicales con bombo y todo». Por su lado, los periodistas se dieron cuenta de que, si no salían de sus casas, no tenían que recargar la SUBE ni tentarse con un café al paso. La fatal precarización llegó para quedarse y para agigantar la condena de los bajos salarios, tarea maligna que la inteligencia artificial —a la manera de una motosierra— promete ahora completar. De la mano de los nuevos formatos laborales, la vida de las redacciones es hoy distante, remota, silenciosa, dependiente de Google y de los celulares, libre de humo, pero, también, de bohemia.
Experiencia incompleta
Tengo una historia de redacciones tan magra en mis cuarenta y seis años de periodismo gráfico que a veces me pregunto si no soy un infiltrado en ese mundo. Nunca estudié periodismo, ni lo soñaba, por lo que carezco de carnet o diploma que me otorgue seriedad al respecto. Lo cierto es que, en marzo de 1979, cuando aún no había nacido el verbo, me «autopercibí» periodista crítico de cine y publiqué mi primera nota en el número doce de la gloriosa revista Humor Registrado —«la Humor»—, de la que yo era lector ardiente. La titulé «Pormenores de una familia de depresivos», y era sobre la película Interiores, de Woody Allen. Fue como ganarse un bingo sin haber jugado. Lo peor (o lo mejor) del caso es que me sentí cero advenedizo. Entonces mi vida giró a mi favor unos ciento ochenta grados. De allí en adelante, paralelo al éxito vertiginoso e imparable de la revista, también fui viviendo el mío: Humor crecía en cantidad de lectores; yo, en cantidad de páginas. Siempre tecleando desde mi casa, en la querida Olivetti portátil que le compré a Jorge Diana y aún conservo. Tecleaba de mañana, de tarde, de noche, sin internet ni celulares, sin perder pasión ni energía, con ganas de divertir y divertirme, todo con el telón de fondo sangriento de la dictadura. Iba a la redacción solo a entregar mis notas, a charlar sobre las próximas con Tomás Sanz, el jefe de Redacción, una de las personas más hermosas que conocí en mi vida. También, a saludar a los compañeros diagramadores, diseñadores, correctores, fotógrafos. A chocarme con Alejandro Dolina, el Negro Fontanarrosa, José Pablo Feinmann. A verlo a Andrés Cascioli dibujando sus tapas magistrales, de pie frente al tablero. Y a retirar cartas de lectores que llegaban de a cientos por quincena, otras que las bombachas de sus nenas a Sandro. Pero no me daban ganas de quedarme mucho tiempo en la redacción; distraía a los otros, y solo quería volver a mi hogar para leer la correspondencia, contestarla (hasta donde podía) y empezar a pergeñar mis notas. Entre 1997 y 1999, ya computarizados, cuando la revista se vendía poco y estaba en las últimas, fui jefe de la sección Espectáculos, lo que me hizo bicho de redacción por dos años. Lo de «bicho», literalmente. Se hacía costoso disfrutarlo: mis compañeros eran encantadores, pero extrañaba la soledad de mi casa, y, además, sentía tristeza al ver languidecer a la revista… Luego, en 2004, Luis Puenzo me ofreció la dirección de la revista Cinemanía, que abrió con Pablo Bossi. Tuve ocho meses de redacción no demasiado placenteros. Cuando aparecí, mis compañeros de equipo, encantadores también, ya venían armando la revista hacía un tiempo (que debía imitar a la Cinemanía española), de modo que lo mío les resultaría una injerencia. No pude ser un director interesante. Allí aprendí de Daniel López el mal uso del término «plagado». ¡Cómo va a estar plagado de cosas maravillosas algo que es plaga! Las mejores redacciones las he gozado viéndolas en cine.