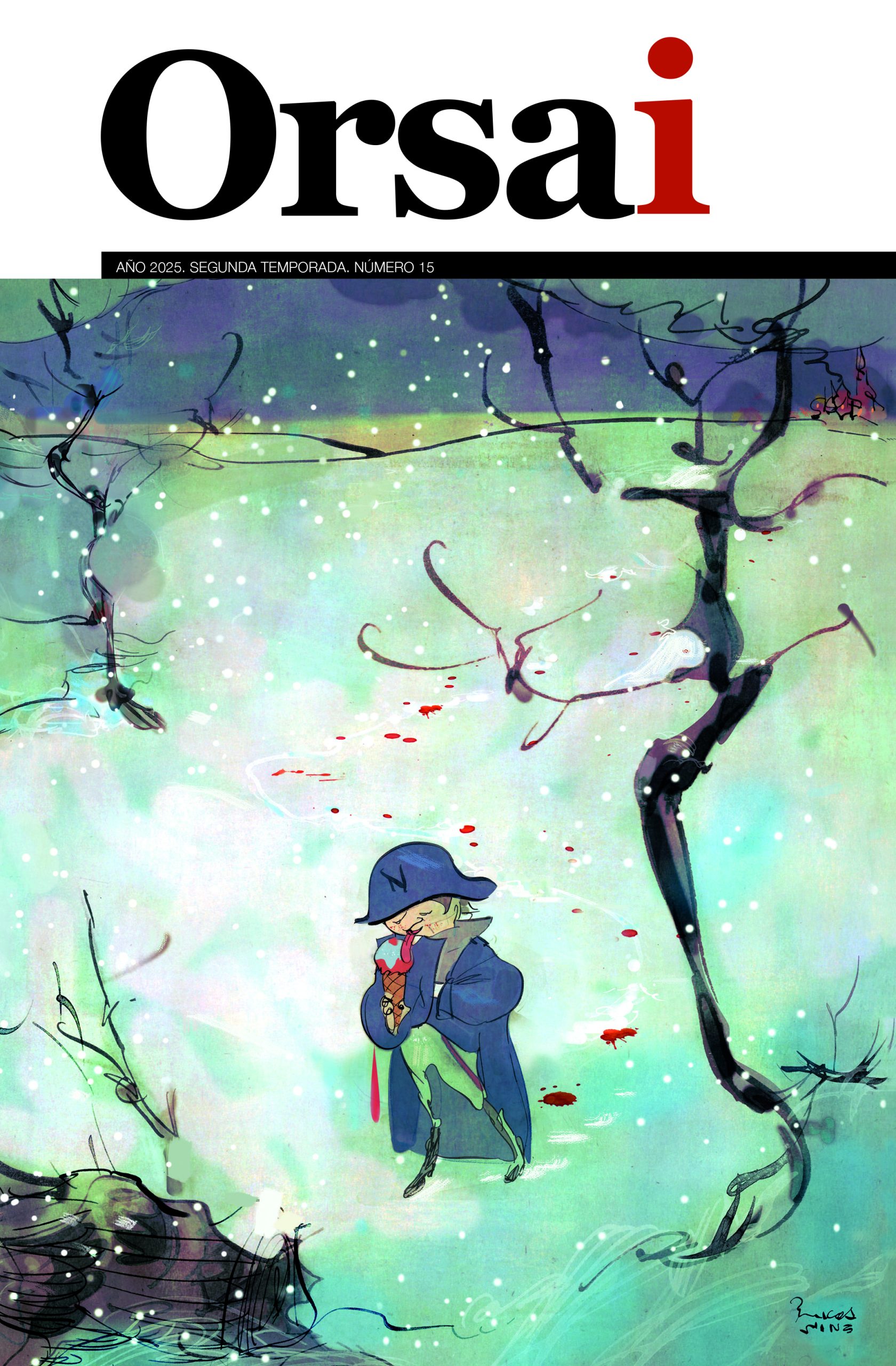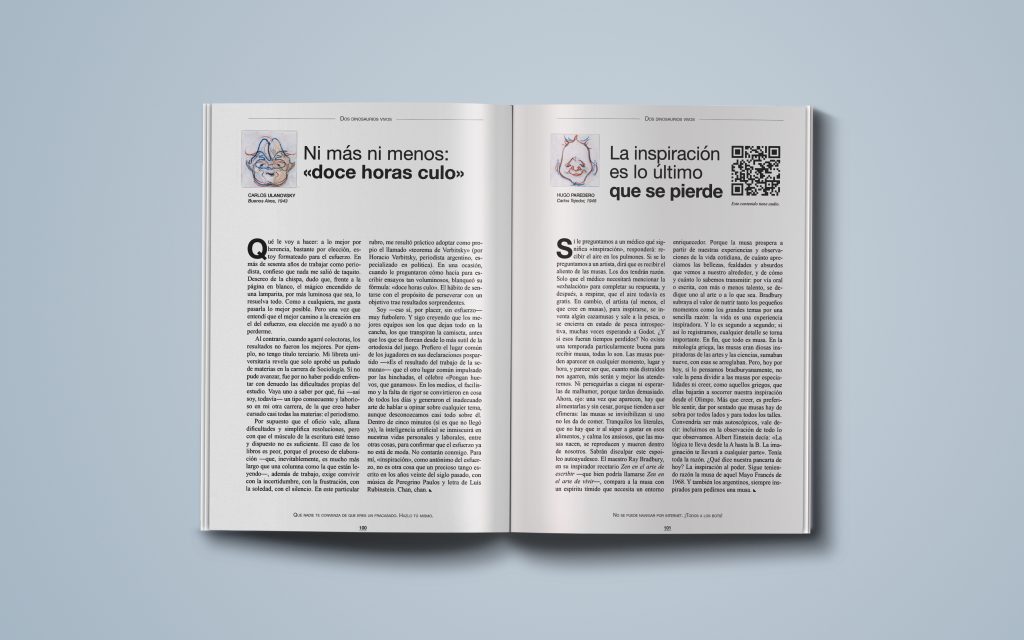Ni más ni menos: «doce horas culo»
Qué le voy a hacer: a lo mejor por herencia, bastante por elección, estoy formateado para el esfuerzo. En más de sesenta años de trabajar como periodista, confieso que nada me salió de taquito. Descreo de la chispa, dudo que, frente a la página en blanco, el mágico encendido de una lamparita, por más luminosa que sea, lo resuelva todo. Como a cualquiera, me gusta pasarla lo mejor posible. Pero una vez que entendí que el mejor camino a la creación era el del esfuerzo, esa elección me ayudó a no perderme.
Al contrario, cuando agarré colectoras, los resultados no fueron los mejores. Por ejemplo, no tengo título terciario. Mi libreta universitaria revela que solo aprobé un puñado de materias en la carrera de Sociología. Si no pude avanzar, fue por no haber podido enfrentar con denuedo las dificultades propias del estudio. Vaya uno a saber por qué, fui ―así soy, todavía― un tipo consecuente y laborioso en mi otra carrera, de la que creo haber cursado casi todas las materias: el periodismo.
Por supuesto que el oficio vale, allana dificultades y simplifica resoluciones, pero con que el músculo de la escritura esté tenso y dispuesto no es suficiente. El caso de los libros es peor, porque el proceso de elaboración ―que, inevitablemente, es mucho más largo que una columna como la que están leyendo―, además de trabajo, exige convivir con la incertidumbre, con la frustración, con la soledad, con el silencio. En este particular rubro, me resultó práctico adoptar como propio el llamado «teorema de Verbitsky» (por Horacio Verbitsky, periodista argentino, especializado en política). En una ocasión, cuando le preguntaron cómo hacía para escribir ensayos tan voluminosos, blanqueó su fórmula: «doce horas culo». El hábito de sentarse con el propósito de perseverar con un objetivo trae resultados sorprendentes.
Soy ―eso sí, por placer, sin esfuerzo― muy futbolero. Y sigo creyendo que los mejores equipos son los que dejan todo en la cancha, los que transpiran la camiseta, antes que los que se florean desde lo más sutil de la ortodoxia del juego. Prefiero el lugar común de los jugadores en sus declaraciones pospartido ―«Es el resultado del trabajo de la semana»― que el otro lugar común impulsado por las hinchadas, el célebre «Pongan huevos, que ganamos». En los medios, el facilismo y la falta de rigor se convirtieron en cosa de todos los días y generaron el inadecuado arte de hablar u opinar sobre cualquier tema, aunque desconozcamos casi todo sobre él. Dentro de cinco minutos (si es que no llegó ya), la inteligencia artificial se inmiscuirá en nuestras vidas personales y laborales, entre otras cosas, para confirmar que el esfuerzo ya no está de moda. No contarán conmigo. Para mí, «inspiración», como antónimo del esfuerzo, no es otra cosa que un precioso tango escrito en los años veinte del siglo pasado, con música de Peregrino Paulos y letra de Luis Rubinstein. Chan, chan.
La inspiración es lo último que se pierde
Si le preguntamos a un médico qué significa «inspiración», responderá: recibir el aire en los pulmones. Si se lo preguntamos a un artista, dirá que es recibir el aliento de las musas. Los dos tendrán razón. Solo que el médico necesitará mencionar la «exhalación» para completar su respuesta, y después, a respirar, que el aire todavía es gratis. En cambio, el artista (al menos, el que cree en musas), para inspirarse, se inventa algún cazamusas y sale a la pesca, o se encierra en estado de pesca introspectiva, muchas veces esperando a Godot. ¿Y si esos fueran tiempos perdidos? No existe una temporada particularmente buena para recibir musas, todas lo son. Las musas pueden aparecer en cualquier momento, lugar y hora, y parece ser que, cuanto más distraídos nos agarren, más serán y mejor las atenderemos. Ni perseguirlas a ciegas ni esperarlas de malhumor, porque tardan demasiado. Ahora, ojo: una vez que aparecen, hay que alimentarlas y sin cesar, porque tienden a ser efímeras: las musas se invisibilizan si uno no les da de comer. Tranquilos los literales, que no hay que ir al súper a gastar en esos alimentos, y calma los ansiosos, que las musas nacen, se reproducen y mueren dentro de nosotros. Sabrán disculpar este espoileo autoayudesco. El maestro Ray Bradbury, en su inspirador recetario Zen en el arte de escribir ―que bien podría llamarse Zen en el arte de vivir―, compara a la musa con un espíritu tímido que necesita un entorno enriquecedor. Porque la musa prospera a partir de nuestras experiencias y observaciones de la vida cotidiana, de cuánto apreciamos las bellezas, fealdades y absurdos que vemos a nuestro alrededor, y de cómo y cuánto lo sabemos transmitir: por vía oral o escrita, con más o menos talento, se dedique uno al arte o a lo que sea. Bradbury subraya el valor de nutrir tanto los pequeños momentos como los grandes temas por una sencilla razón: la vida es una experiencia inspiradora. Y lo es segundo a segundo; si así lo registramos, cualquier detalle se torna importante. En fin, que todo es musa. En la mitología griega, las musas eran diosas inspiradoras de las artes y las ciencias, sumaban nueve, con esas se arreglaban. Pero, hoy por hoy, si lo pensamos bradburyanamente, no vale la pena dividir a las musas por especialidades ni creer, como aquellos griegos, que ellas bajarán a socorrer nuestra inspiración desde el Olimpo. Más que creer, es preferible sentir, dar por sentado que musas hay de sobra por todos lados y para todos los talles. Convendría ser más autoscópicos, vale decir: incluirnos en la observación de todo lo que observamos. Albert Einstein decía: «La lógica te lleva desde la A hasta la B. La imaginación te llevará a cualquier parte». Tenía toda la razón. ¿Qué dice nuestra pancarta de hoy? La inspiración al poder. Sigue teniendo razón la musa de aquel Mayo Francés de 1968. Y también los argentinos, siempre inspirados para pedirnos una musa.