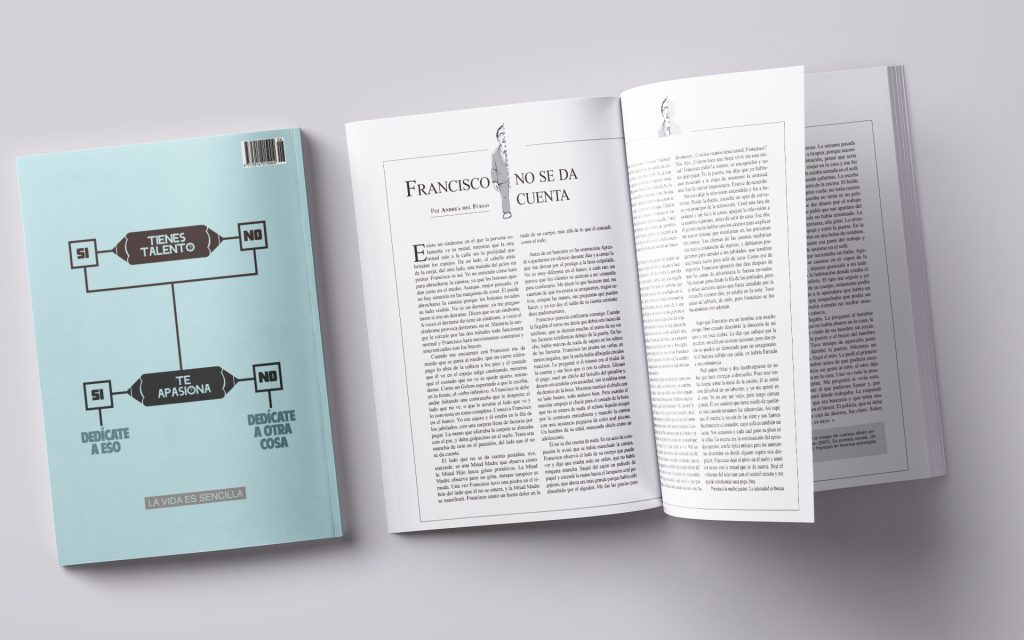Existe un síndrome en el que la persona solamente ve su mitad, mientras que la otra mitad sale a la calle sin la prolijidad que brindan los espejos. De un lado, el cabello atrás de la oreja; del otro lado, una maraña del pelos sin peinar. Francisco es así. Yo no entiendo cómo hará para abrocharse la camisa, ya que los botones quedan justo en el medio. Aunque, mejor pensado, ya no hay simetría en las máquinas de coser. Él puede abrocharse la camisa porque los botones invaden su lado visible. No es un derrame; ya me preguntaron si era un derrame. Dicen que es un síndrome. A veces el derrame deviene en síndrome, a veces el síndrome provoca derrames, no sé. Mientras la sangre le circule por las dos mitades todo funcionará normal y Francisco hará movimientos contrarios y sincronizados con los brazos.
Cuando me encuentro con Francisco me da miedo que se parta al medio, que un cierre relámpago lo abra de la cabeza a los pies y el costado que él ve en el espejo salga caminando, mientras que el costado que no ve se quede quieto, mirándome. Como un Golem esperando a que le escriba, en la frente, el verbo infinitivo. A Francisco le debe andar faltando una contraseña que le despierte el lado que no ve, o que le arruine el lado que ve y lo convierta en tonto completo. Conocí a Francisco en el banco. Yo era cajero y él estaba en la fila de los jubilados, con una carpeta llena de facturas por pagar. La mano que aferraba la carpeta se alineaba con el pie, y daba golpecitos en el suelo. Tenía una mancha de orín en el pantalón, del lado que él no se da cuenta.
El lado que no se da cuenta pestañea, oye, entiende; es una Mitad Madre que observa cómo la Mitad Hijo lanza gritos primitivos. La Mitad Madre observa pero no grita, aunque tampoco es muda. Una vez Francisco tuvo una piedra en el riñón del lado que él no se entera, y la Mitad Madre se manifestó. Francisco sintió un fuerte dolor en la nada de su cuerpo, más allá de lo que él entiende como el todo.
Antes de ser bancario yo fui seminarista. Aprendí a quedarme en silencio durante días y a comer lo que me dieran por el postigo a la hora estipulada. No es muy diferente en el banco: a cada rato me parece que los clientes se acercan a mi ventanilla para confesarse. Me dicen lo que hicieron mal, me cuentan de qué inversión se arrepienten, tragan saliva, crispan las manos, me preguntan qué pueden hacer, y yo les doy el saldo de su cuenta corriente: doce padrenuestros.
Francisco parecía confesarse conmigo. Cuando le llegaba el turno me decía que debía seis meses de teléfono, que se distraía mucho, al punto de no ver las facturas telefónicas debajo de la puerta. De hecho, había marcas de suela de zapato en los sobres de las facturas. Francisco las pisaba sin verlas, en tantos ángulos, que la suela había dibujado círculos macizos. Le pregunté si él mismo era el titular de la cuenta y me hizo que sí con la cabeza. Efectuó el pago, sacó un chicle del bolsillo del pantalón y, desenvolviéndolo con ansiedad, tiró la tableta rosada dentro de la boca. Mientras masticó el chicle con su lado bueno, todo anduvo bien. Pero cuando el maxilar empujó el chicle para el costado de la boca que no se entera de nada, el relleno líquido escapó por la comisura entreabierta y manchó la camisa con una sustancia pegajosa de color azul piscina. Un hombre de su edad, mascando chicle como un adolescente.
Él no se dio cuenta de nada. En un acto de compasión le avisé que se había manchado la camisa. Francisco observó el lado de su cuerpo que puede ver y dijo que estaba todo en orden, que no había ninguna mancha. Saqué del cajón un pañuelo de papel y extendí la mano hacia el lamparón azul pegajoso, que ahora era más grande porque había sido absorbido por el algodón. Me dio las gracias pero me dijo que no era necesario. Yo insistí. Francisco se puso nervioso, señaló con las dos manos un costado de la camisa y dijo: señor, le doy las gracias de nuevo, pero estoy mucho más limpio que usted.
Al día siguiente Francisco hizo la fila de los jubilados, se inclinó sobre el mostrador y me dio una caja de pañuelos: supo que yo tenía razón cuando se quitó la camisa y la puso en el lavarropas. Faltaban cinco minutos para el almuerzo. Francisco se fue, atendí a dos mujeres más y cerré la ventanilla. Tomé el abrigo del armario, dejé la tarjeta de identificación y, cuando la puerta giratoria me escupió a la calle, me encontré de nuevo con él; estaba encendiendo un cigarrillo, miraba para adentro del banco.
Pensé: Francisco es una partida de ajedrez de un solo jugador. Después de mover una pieza hace un enorme intervalo, a fin de olvidar la movida anterior, y de ese modo se ubica ante una jugada inédita para él mismo. Pero quien lo ve piensa que es un tipo corriente, porque está camuflado con el paisaje. Lo invité a almorzar. Cuando cruzamos la calle hacia el restaurante me di cuenta de lo que acababa de hacer (yo no invito ni a mis parientes), pero más extraña fue la rápida aceptación del viejo.
Se sentó al lado de la ventana, lo dejé esperando y fui al baño a lavarme la cara, estaba sudando más de lo habitual. Cuando salí del baño, un camarero pasó delante con una botella de vino y dos copas, llegó a la mesa antes que yo y nos sirvió. Francisco quiso brindar. Le pregunté el motivo de la celebración y dijo que iniciar una amistad era más emocionante que mantenerla.
Yo debería haber dejado un billete de veinte arriba de la mesa y salido corriendo pero, en cambio, tomé un trago y supe que tendría que haber dejado más dinero: el vino era buenísimo. Pedimos una lasaña de chorizo que llegó humeante. Me quemé la lengua. Francisco cortó la pasta con el tenedor; en la otra mano sostenía un cuchillo que era tan útil como lo hubiera sido un ropero. Por suerte sostenía el cuchillo lejos de mí. Pidió permiso para ir al baño y se levantó con el cuchillo en la mano de la mitad que no se da cuenta. En el salón nadie lo vio. Pedí un café y consideré nuevamente salir corriendo de allí. Él volvió sin el cubierto, me dijo, extrañado, que se le había aparecido un cuchillo de la nada dentro del inodoro. Quería avisarle al gerente del restaurante. Le informé que el cuchillo viajó con él y que probablemente se había caído cuando necesitó usar las dos manos. ¿Cuántas manos tiene usted, Francisco? Dos, dijo. ¿Cuánto hace que finge vivir sin una mitad? Francisco pidió la cuenta, se encaprichó y no me dejó pagar. En la puerta, me dijo que ya habíamos avanzado a la etapa de mantener la amistad, una fase de menor importancia. Estuve de acuerdo.
En casa dejé la televisión encendida y fui a bañarme. Desde la ducha, escuché un spot de cerveza y el principio de la telenovela. Cené una lata de sardinas y me fui a la cama, apagué la televisión a la mañana siguiente, antes de salir de casa. Ese día, el gerente quiso hablar con los cajeros para explicar un nuevo sistema que instalarían en los próximos tres meses. Los clientes de las cuentas recibirían una nueva contraseña de ingreso, y debíamos prepararnos para atender a los jubilados, que tendrían una buena razón para salir de casa. Como era de esperarse, Francisco apareció dos días después de que las cartas de advertencia le fueran enviadas. Me hizo un gesto desde la fila de los jubilados, pero el orden aleatorio quiso que fuese atendido por la ventanilla número dos; yo estaba en la siete. Tuve ganas de hablarle, de oírlo, pero Francisco se fue haciéndome otro ademán.
Supe que Francisco era un hombre con mucho tiempo libre cuando descubrió la dirección de mi casa y me tocó timbre. Le dije que subiese por la escalera: mi edificio no tiene ascensor, pero dos pisos no pueden ser demasiado para un sexagenario. Si él hubiera sufrido una caída, yo habría llamado a una ambulancia.
Pedí papas fritas y dos hamburguesas en un bar que hace entregas a domicilio. Puse una toalla limpia sobre la mesa de la cocina, él se sentó con dificultad en un taburete, y yo me apreté en el otro. Yo no soy tan viejo, pero tengo cintura grande. Él me confesó que tiene miedo de quedarse solo cuando terminan las telenovelas. Así supe que él miraba la novela de las siete y nos fuimos directamente al comedor, cuyo sofá es también mi cama. Nos sentamos y cada cual puso su plato en la falda. La escena era la continuación del episodio anterior, con la típica música para los momentos divertidos en donde alguien supera una desgracia. Francisco dejó el plato en el suelo y tomó mi mano con la mitad que se da cuenta. Bajé el volumen del televisor con el control remoto y me quedé masticando una papa frita.
Pasamos la noche juntos. La intimidad es buena porque levanta de una sola vez el balde del pozo: solo hay que tener coraje y darle un trago al agua sucia de la otra persona. Nos despertamos un martes. Él babeaba por la comisura de la mitad que no se da cuenta. Pensé que lo suyo ya se parecía a una parálisis, pero no quise asustarlo. Me dejó que lo limpiara, y lo hice como si lo hubiera hecho los últimos veinte años. Herví agua, pusimos café instantáneo en dos tazas. Él quiso ver mis facturas y mis expensas. No es asunto suyo, Francisco. Fue una frase de efecto sin importancia, porque encontró todas las boletas en mi cajón de la mesa de luz. Vio que uso poca agua, moderada luz eléctrica y que casi no hablo por teléfono. ¿No le gustaría vivir conmigo? No le respondí enseguida, pero fue lo que hice.
Clausuré mi pequeño departamento, cuya hipoteca había terminado de pagar hacía menos de un año. Dejé los muebles, me llevé solamente la ropa. Francisco tenía realmente un juego de ajedrez en el que jugaba consigo mismo. Nunca me dejó tocar las piezas, nunca quise. Tampoco tuve la voluntad de tocarlo a él. El deseo de estar allí, en su casa, y de hacer lo que él dijera, era más misterioso que una célula dividiéndose.
Francisco vivía en una casa de una planta, grande, con un amplio jardín recortado, una biblioteca y una despensa llena de alimentos enlatados, harina y jabón de manos. No dormiríamos en la misma habitación: la convivencia se llevaría a cabo en el comedor, en el jardín, en la cocina. Me dijo que podía dejar mi trabajo y permanecer con él durante el día, le expliqué que yo no era un enfermero, ni responsable de cambiarle los pañales a un adulto, si eso era lo que estaba planeando. Él estaba muy consciente de su enfermedad: tenía la piel tan fina que podía rasgarse en cualquier momento. Así como la lava confirma el volcán, del mismo modo la piel expone la carne podrida que contiene a los huesos.
La mitad de Francisco que no se da cuenta estaba a punto de despertar, pero no por una corrección de las células. Su ansiedad era idéntica a la del estudiante de laboratorio que inyecta adrenalina en un cadáver para ver cómo se mueve. La mitad que se da cuenta supo de la existencia de la otra el día en que meamos juntos en la bañera. La sangre anaranjada era la mitad que se da cuenta percibiendo a la otra, y resolviendo hacer lo peor: defenderse. Le pregunté a quién podría pedir ayuda. Francisco dijo que tenía una hija abogada. Ella atendió el teléfono y me preguntó si lo que le pasaba a su padre era grave, porque si era grave saldría rápidamente para allí y me dijo también que su vida en ese momento era un lío. Le dije que su padre había orinado sangre. Ella me dijo que si volvía a ocurrir yo tendría que llevarlo al médico, y que si el médico decía que el asunto era bastante grave, ella entraría en el juego, que ya se estaba preparando para ello.
No tuve coraje para abandonar a Francisco. Le dije a su hija que no se preocupara, que a su padre no le hacía falta una hija porque ya estaba bien acompañado. Antes de que ella preguntase qué relación tenía yo con él, colgué el teléfono.
La hija no llamó más. Y Francisco no hizo más pis. Ni naranja, ni rojo, ni acuoso, ni nada. En el camino a la sala de emergencias le sugerí que tomásemos una cerveza, porque es diurética y quizá así resolveríamos el problema. Nos sentamos en una mesa en la vereda y pedimos también unas aceitunas. Al segundo vaso, Francisco fue al baño y salió molesto. Me dijo que había logrado vaciar la vejiga, pero el precio era una herida que no sabía indicar, pero que sentía cada gota abrirle la piel en canal hasta la punta del pene.
Del bar volvimos para nuestra casa. Él me hizo un guiño, pero no le devolví el piropo porque no puedo pestañear. Sonreí. Lo ayudé a ponerse el piyama de verano, corto, me saqué la ropa y nos metimos los dos bajo la manta. Francisco se durmió. A los dos días había perdido tanto peso que necesitó usar cinturón incluso en los pantalones con elásticos.
Le pregunté si le dejaría la casa a su hija, me dijo que no. Le dejé claro que me interesaba quedarme para siempre en esas habitaciones de azulejos buenos, de piso de madera sin termitas, con tejado doble. Él fingió no escuchar.
Fuimos pareja poco tiempo. Dejamos de serlo en el hospital, antes de que Francisco muriese. Se fue debilitando cuando se enteró del diagnóstico terminal. No tuvo nada que ver con el síndrome de un lado solo, dijeron los médicos. En el funeral me presenté como un amigo del banco, la hija abogada vino de Florianópolis cuando le avisé. Qué fea que era la pobre, no solo para mi gusto, sino para el gusto común de cualquier sexo opuesto de los neandertales. Ella se afeitaba la barba: tenía un problema con las hormonas que, además de los pelos, le opacaba la voz y le causaba diabetes antes de los cuarenta. Pensé: los hijos son tan misteriosos y tan obvios, y ella además tiene las secuelas de los dos cuerpos, el suyo y el del padre.
Me quedé con la casa, sigo trabajando en el banco. La jubilación me llegará dentro de trece años de estar en esta ventanilla o de gerente en una sala contigua. Tiré la ropa de Francisco a la basura, un armario lleno de camisas de color único, de la misma tienda, blancas, todas con manchas de chicle. Cuando me fui a vivir con él, dejé en mi pequeño departamento las cartas de amor que recibía en la ventanilla, escritas por seis mujeres diferentes. Todas eran clientas del banco con cuentas corrientes al día, todas de mediana edad, zapatos recatados, polleras lisas y pelo recogido. Yo siempre atraigo al mismo tipo de mujer.
Al final, la sangre sabe para donde corre, los huesos también saben, porque se curvan en el tórax, pero hay gente, como Francisco, que no se da cuenta de que una pierna extendida en el sofá es la suya. Con el tiempo, yo solo veía la misma mitad que veía Francisco. La hija tenía una cicatriz en el brazo: la vi una tarde que ella llevaba manga corta. De tanto mirarla, ella me explicó que se trataba de una tontería. Me dijo que Francisco tampoco veía la mitad de las otras personas, y que un día, siendo niña, mientras cargaba un tronco de leña a la casa, el padre no la vio y se la llevó por delante, casi la deja lisiada, por suerte ella dejó caer la leña a tiempo pero se hirió al caer sobre el piso de cemento del patio.
¿Qué mitad de mí Francisco no veía? Dicen que los que sufren una amputación sienten el miembro fantasma. La pierna no está allí, pero el cerebro insiste en que sí. Extraño a Francisco, no siempre la rutina puede ser atravesada por un malabarista manco, por un peluquero ciego, por una camarera con tortícolis o por un niño descaderado que gatea con rueditas de bici. Si Francisco fue posible, ellos también lo son.
En la casa no tengo que subir ni bajar escaleras. Riego el jardín una vez al mes, sin cortar nada. No sé el nombre de estas flores con pelusa pequeña en la punta, solo sé que son hermosas. La semana pasada dejé que una señora viniese a limpiar, porque encontré rastros de rata en la habitación; pensé que sería mejor resolverlo. Dejé a la mujer en la casa y me fui al banco. Cuando volví, ella estaba sentada en el sofá mirando televisión y comiendo galletitas. La escoba y el balde estaban en la puerta de la cocina. El balde, con agua perfumada con pino verde, no tenía rastros de suciedad diluida. La escoba no tenía ni un pelo entre las cerdas. Le quise dar dinero por el trabajo que no hizo, pero ella me pidió que me apartara del televisor porque la película no había terminado. Le di una bofetada por irrespetuosa, ella gritó. La arrastré hasta la salida, la empujé y cerré la puerta. En la cocina vi tres ratas muertas en una bolsa de residuos. Ella había hecho solamente esa parte del trabajo y después se dio el lujo de sentarse en el sofá.
Abrí la ducha porque necesitaba un baño. Agarré un peine para hacer cuentas en el vapor de la mampara. De la nada, alguien gesticuló a mi lado. Salí desnudo y corrí a la habitación donde estaba el teléfono; llamé a la policía. El tipo me seguía y yo no podía ver el resto de su cuerpo, solamente podía verle el brazo. Le dije a la operadora que había un intruso en la casa y que sospechaba que podía ser un secuestro. Me resultó extraño no recibir enseguida un golpe en la cabeza.
La patrulla no llegaba. Le pregunté al hombre qué quería, le dije que no había dinero en la casa, le expliqué que yo era viudo de un hombre sin joyas. La policía llamó a la puerta y el brazo del hombre quiso adelantarse. Tuve tiempo de agarrarlo justo cuando la policía derribó la puerta. Mientras un agente me hablaba, llegó el otro. Le pedí al primero que apresara al hombre antes de que pudiera escapar. El policía le hizo un gesto al otro, el otro dijo que no había nadie en la casa. Una vez más le mostré el brazo al agente. Me preguntó si vivía solo, si tenía un pariente al que pudieran llamar y, por último, me preguntó dónde trabajaba. Le respondí que estaba solo, que era bancario y que tenía una prima que vivía en el litoral. El policía, que ni debe tener saldo en su caja de ahorros, fue claro. Señor, suelte ese brazo, es suyo.