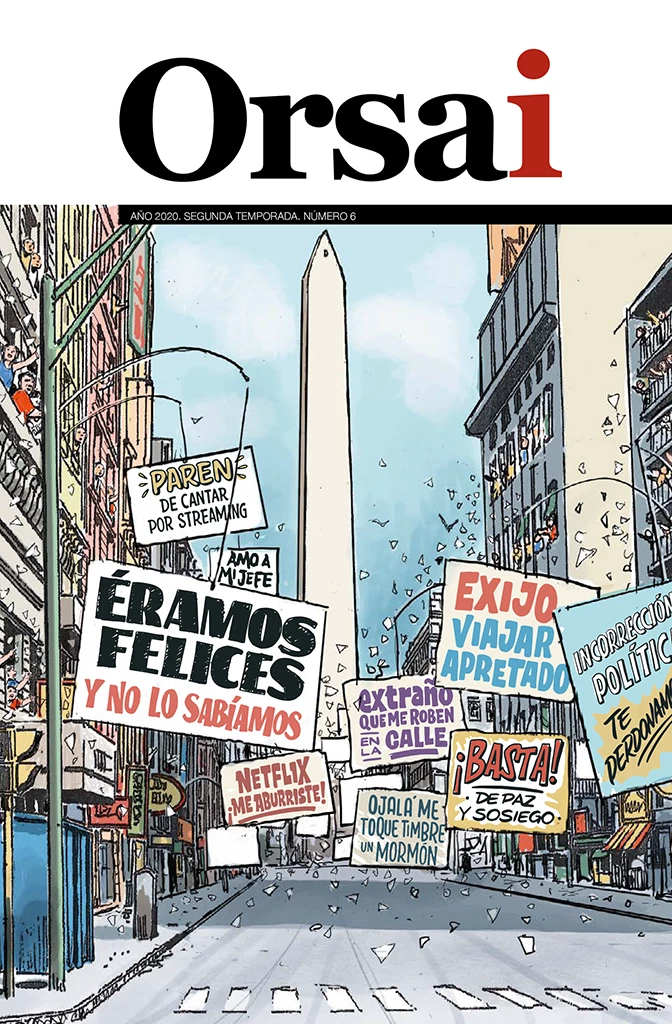En la calle hace dos grados, pero en el Gorila Palace —la casa de mis abuelos, donde vivo desde hace unos años— la losa radiante está al palo, así que mi abuela y yo nos calzamos apenas una bata de algodón cada una y nos ponemos a inflar globos para el cumpleaños de mi abuelo.
El departamento se mantiene a una temperatura que trae consigo un tipo de confort que solo el dinero bien invertido te hace conocer, pero que también, como toda contención que no puede ser regulada, con el tiempo empieza a sofocar. Estamos bordeando el desquicio.
—¿Hablaste con la parienta? —le pregunto a mi abuela. Me refiero a mi madre, que es también su hija: le decimos «la parienta».
—¿Y vos? —me contesta, sentada en el sillón, estirando la boca de un globo para engancharlo en el pico de un inflador que sostiene entre las rodillas—: ¿Hablaste?
Siempre me hace lo mismo. Esquiva las preguntas y me devuelve la pelota. Le digo que no con la cabeza. Tengo un globo en la boca y estoy dejando los pulmones ahí dentro.
—Mentira, sí hablaste —insiste.
Se vienen unas semanas atípicas. No solo mi abuelo cumple ochenta años en tres días, sino que la próxima semana es el cincuenta aniversario de casados de mis abuelos. Ese combo de fechas importantes hizo que parte de mi familia —la que vive en el exterior— esté por llegar a Buenos Aires. Tanto el cumpleaños como las bodas de oro van a celebrarse en un único evento: una fiesta de disfraces que se va a hacer en la casa de mi bisabuela y a la que asistirán mis tíos y mi madre, que desde hace unos años también vive afuera.
—La parienta no dijo nada que no sepas: solo avisó que venía —admito sin levantar los ojos mientras sigo con lo mío. Ahora doblo servilletas.
—Anda muy calladita. Algo raro hay.
Nos miramos. A ambas la existencia de Verónica, mi madre, nos da tedio. Se podría decir que ella responde al arquetipo de mujer producto del fenómeno del divorcio empoderante. Cuando yo tenía quince se separó de mi padre, se hizo rápido las tetas antes de que le sacaran el plan más alto de OSDE y empezó a estudiar programación neurolingüística para desarmar viejos discursos y abrazarse a su nuevo yo. En lo que hace a mí y a mi abuela, nuestra relación con ella se cortó casi a la vez, pero por razones distintas. Ni mi abuela ni yo conocemos los detalles de la ruptura de la otra, pero sé que la historia de mi abuela es larga y se resume así: mi abuela le dio trabajo a mi madre en el colegio de educación especial que fundó y dirige —y que defiende como a un hijo—, pero mi madre era tan insoportable que mi abuela la terminó echando y mi madre le hizo un juicio laboral.
Mientras tanto, estaba la batalla en casa: mi madre se puso de novia con un tipo que había conocido en el Club Vilas, lo trajo a vivir con nosotras y después sintió que uno de los tres sobraba. «Gustavo decidió que no quiere vivir más en una casa donde vos estés —me dijo—, así que arreglamos para irnos a Chile en unos meses». Acto seguido desarmó la casa, yo me fui a vivir con mis abuelos y mi madre se fue al exterior con la esperanza de volver a casarse, es decir: de volver a colgarse del bolsillo de un marido.
En cuanto a su nombre, le decimos «la parienta» para poder hablar mal de ella y que mi abuelo, que va y viene del mundo real, no pare la oreja. Pero también le decimos «la parienta» para marcar distancia, porque sentimos que se convirtió en un tipo de persona con el que jamás hubiésemos elegido interactuar de haber tenido la opción.
Nos quedamos calladas pensando en eso, o quién sabe en qué, cuando aparece mi abuelo recién levantado y se queda mirando el living como si sintiera que amaneció en otra casa.
—¿Cumplo años o es el velorio de Mirtha Legrand? —pregunta.
Aunque su cumpleaños recién es en tres días, mi abuela quiso llenar el living de globos y guirnaldas en negro y dorado para que estén a la vista toda la semana, como si fuera Pascuas o Nochebuena. Mi abuelo se sienta en su sillón.
—¿Qué me vas a regalar, mamá?
—¿Por qué preguntás, papá? Si ya sabés.
Mi abuelo mira el vacío buscando la respuesta en su cabeza. Se olvidó y se hace el boludo. Agarra un libro y se pone a hojearlo con cara de interesado. Mi abuela lo observa, seria.
—Las entradas para ver a Michael Bublé, ¿te acordás? Vamos el jueves: el mismo día que te toca pasar la aspiradora en el cuarto de la computadora —le dice, señalando un calendario gigante que hay puesto en un atril en el living, algo nuevo que tuvieron que implementar como parte del tratamiento de Brain Gym de mi abuelo.
Mi abuelo escucha y absorbe, pero no acusa recibo. Cada vez que olvida algo que se espera que recuerde, se angustia y se mete para adentro. Mi abuela y yo cruzamos miradas de fatalidad.
—Jugamos un memotest, ¿querés? —le dice mi abuela para cambiar de tema.
—¿Qué cosa? —pregunta mi abuelo, como si no hubiese escuchado bien.
—Ese que tenés que encontrar el mellizo, papá.
Jugar al memotest una vez por día también es parte de los ejercicios de Brain Gym. Ahora arman una mesita plegable cerca del sillón y se ponen a jugar ahí hasta que suena el celular de mi abuela.
—Andá mezclando, pa, que ya vengo —dice y se va a atender a la cocina. Es Santiago, un exalumno del colegio de educación especial que ahora devino en asistente. Mi abuela pone el altavoz y el entusiasmo de Santiago se escucha desde el living.
—¡Anita! —dice—. Hay gente que todavía no confirmó, ¿quiere que les insista?
Santiago es el encargado de ayudar a mi abuela con los detalles de la organización de la fiesta, que es en una semana. Está obsesionado con las confirmaciones y el tema de los disfraces como si fuese su propio quince. Hace un mes mandó las invitaciones. Eran unas tarjetas online con la leyenda Ana & Rodolfo, 50 años: Acompañános a celebrar nuestras bodas de oro con una fiesta de disfraces de nuestros mejores momentos. Abajo venían tres fotos de mis abuelos en momentos icónicos de su vida, para que los invitados pudieran elegir una y disfrazarse según la Ana o el Roberto de esa foto. La selección de las imágenes tomó casi un mes y las fotos finalistas que quedaron en la invitación son estas:
Opción 1: Gorilas crucero. Verano del ‘86. Para ese aniversario de casados se fueron en un crucero por el Mediterráneo con un grupo de amigos. En la foto (analógica digitalizada) están mis abuelos en el deck del barco con los chalecos salvavidas puestos. Detrás de la foto escribieron «momento Titanic, todavía vivos». Mi abuela tiene un vestido floreado y sostiene una filmadora que seguro no quiso dejar en el camarote. Mi abuelo lleva bermudas, camisa de mangas cortas y mocasines. Entre los botones desabrochados de la camisa se le ven las cintas del portavalores que lleva abajo.
Opción 2: Gorilas Club Med. Otras vacaciones, esta vez en Brasil. Mi abuelo está con su conjunto de jugar al golf y mi abuela está vestida con pollera de tenis y también chomba y visera, aunque en realidad el cuerpo no es suyo: ella nunca en su vida jugó al tenis y la mujer de la foto es una amiga de contextura física muy similar en cuya cara pusieron, con Photoshop, la cara de mi abuela. Ella dice que seguro que nadie se dé cuenta del engaño y que vale como «momento» porque ella sacó la foto.
Opción 3: Gorilas concurso de baile. Evento de beneficencia para juntar fondos para alguna discapacidad. Hubo una especie de «maratón de baile» y como mis abuelos tomaban clases de tango fueron vestidos así. Cada uno tiene un número pegado en el torso. Mi abuela tiene tacos, pollera negra, una blusa con volados y aros de perlas. Mi abuelo está de traje, con un pañuelo de seda y mocasines de punta cuadrada sin medias.
Dentro de las instrucciones de la invitación a la fiesta se les pedía a los invitados que fueran confirmando asistencia y que dijeran qué disfraz habían elegido, porque Santiago se había obsesionado con saber si iba a haber una misma cantidad de «Anas» y «Robertos» representando cada foto. Su otra obsesión son mis abuelos: van a ir disfrazados de Cleopatra y Tutankamón, en línea con la estética dorada de las bodas de oro, y Santiago es el encargado de buscar los disfraces.
—En cuanto pase por los egipcios me comunico de nuevo —dice pasado de entusiasmo—. Saludos al faraón.
Cortan. Mi abuela vuelve al memotest, pero cuando llega al living ve que mi abuelo ya no está. Milagrosamente él se acordó de algo: tiene que ir al Hospital Alemán a visitar a su amigo Giorgio, uno de sus compañeros de golf, que está recuperándose de una cirugía estética. Giorgio Milano —en realidad no es ese el nombre, pero prefiero llamarlo así— fue un reconocido peluquero de celebridades de los noventa, aunque no el más famoso de los tres o cuatro que hubo en la época. Ahora, aunque ya no ejerce, sigue siendo el dueño mayoritario de la cadena de peluquerías que lo popularizó y que con los años se fue desvaneciendo, pero de la que todavía le quedan suficientes locales como para que su nombre conserve cierto grado de prestigio entre la resaca que cae raspando por fuera de la tríada conformada por Pancho Dotto, la Revista Caras y Punta del Este.
Cada invierno, Giorgio aprovecha el cambio de temporada y se hace un retoque estético. El año pasado fue el tratamiento de hilos de oro en el cuello flojo, por el tema de la papada y la piel arrugada en general, pero principalmente porque había tenido el adelanto de que se dejarían de usar las poleras y que se venía el suéter con cuello redondo. Este año, en cambio, decidió operarse las bolsas de los ojos porque el flash de las fotos de prensa con las clientas de más renombre le empezó a sentar pésimo.
«Los muchachos», como se llaman a sí mismos en el grupo de WhatsApp de amigos del club de golf, se vienen turnando para visitarlo en estos días de clínica después de la intervención, que Giorgio no quiso que sea ambulatoria para poder aprovechar un poco más el cuidado de las enfermeras, quienes a cambio de una buena propina lo hacen sentir «como en casa».
Lo de la «estadía por gusto» que Giorgio informó en el grupo, a mi abuelo le hace algo de ruido, pero igualmente no le da mucha importancia y decide ir a visitarlo. Después de bañarse, se peina el pelo para atrás con gel y se viste con el pulóver de cashmere que Giorgio le ha elogiado en más de una ocasión. Antes de salir, mi abuela le sugiere que se lleve dos globos del paquete que compró para decorar el living. Hace un tiempo que mi abuelo anda con baches de memoria, entonces también sale, por órdenes de mi abuela, con un papel que tiene anotadas la dirección de destino y, por las dudas, también la de su casa.
Mi abuelo llega a la clínica y sube directo al área de internación con los globos que infló en el taxi, deseando no encontrarse en los pasillos con ningún médico o colega —mi abuelo fue director de un hospital durante muchos años— y tener que parar para saludar, porque odia estrechar la mano. Una vez arriba da con el cuarto y entra. Giorgio está de espaldas en un sillón individual, con la vía conectada a un brazo, mirando carreras de fórmula 1 en la televisión.
—¡Tano, querido! ¡Quedaste hecho un pibe! —le dice mi abuelo.
Lo hace en automático porque todavía no lo vio. Recién cuando escucha la voz de mi abuelo, Giorgio —con algunas gasas en la cara enganchadas con un antifaz— gira la cabeza lentamente y lo ve detrás de dos globos dorados.
—¡Roberto! Estaba esperando que fueras vos. ¿Y eso? —pregunta Giorgio, sonriente pero confundido.
—Un recuerdo de los globos que te sacaron, te los manda el cirujano.
Los dos se ríen y se sofocan juntos hasta que Giorgio se agarra el costado del cuerpo como si hubiese tenido una puntada. A mi abuelo no le gusta, pero tampoco es directo.
—¿Cómo andas, nene? —le pregunta mientras trata de atar los globos al picaporte interno de una puerta.
—Y… a vos no te voy a mentir, Rober…
—Yo sabía, ¿qué es?
—Me encontraron unos pólipos en el prequirúrgico. Así que me quedo unos días más para hacer dos en uno. Mañana me cambian de piso.
—¿Próstata? —mi abuelo está blanco. Le empieza a correr un sudor frío bajo el cashmere.
—Y claro, ¿qué otro casillero del bingo me va a tocar a esta edad si no es próstata?
Mi abuelo le pide los estudios a Giorgio. Los revisa y decide llamar a Almeida, el médico de confianza que lo operó a él de cáncer de próstata cinco años atrás. Marca el número desde su celular y después de hacer una introducción acelerada le pasa el teléfono a su amigo, que habla unos minutos con Almeida mientras mi abuelo trata de disimular los nervios recorriendo la habitación de punta a punta. Aunque fue médico durante más de cuarenta años, mi abuelo es hipocondríaco, tiene un stent en el pericardio y le teme a la muerte tanto como al peronismo. Ahora siente una viga en el pecho y la respiración se le entrecorta. Entra al baño, se enjuaga la cara para calmarse y vuelve al cuarto sin que Giorgio se dé cuenta de su alteración.
Se queda un rato más, toman un té y ven parte de un partido de Tiger Woods en la tele. Cuando mi abuelo despide a Giorgio, llama a mi abuela para decirle que se queda un rato más con él, pero en realidad da la vuelta a la manzana, entra por otra puerta y pide que le hagan un electrocardiograma. El chequeo le da bien, pero el médico que lo atiende le hace una pregunta clásica —al menos para todos los hombres de esa edad con antecedentes cardíacos— que catalizará una cadena de decisiones que, en cuarenta y ocho horas, y a tres días de su cumpleaños número ochenta, le dejarán la cara gorda como una ensaimada:
—Señor Figueroa, ¿usted toma Viagra?
Mi abuelo asiente con la cabeza, pero enseguida agrega que igual lo dosifica (mentira, con mi abuela cogen una vez por semana) y después intenta mencionar que él también es médico, como para marcar un poco el terreno o vallar el pánico. Sin embargo, a mitad de la oración las palabras y el hilo de pensamiento se le pierden en algún limbo, así que recurre al único truco que funciona cuando los hechos nos quitan el control de la narrativa y no la podemos dar vuelta: el drama. Empieza con ruido de boca pastosa —ese sonido de zapato de tap de cuando la lengua y el paladar se golpean en un claqueteo asqueroso—, abre los ojos como dos ollas, se los clava al médico y arranca una hiperventilación como quien arranca una ola desde la tribuna en el intervalo de la grabación de un show con público.
Lo acuestan en la camilla y le hacen seguir un dedo con la mirada. Obedece. Después pide un vaso de agua y cuando el cardiólogo se va a buscar un tensiómetro se manda un Rivotril de emergencia que tiene siempre en la billetera. Por suerte no tiene necesidad de estirar mucho la escena. Le va buscando un final, hasta que después de todo el set de chequeos se endereza a ritmo creíble y, una vez que llega el sobre con los resultados clínicos, logra que lo dejen ir.
Se cruza al bar de enfrente con los estudios bajo el brazo. Pide algo para tomar mientras le manda un audio a Kim, su amigo acupunturista y especialista en medicina china, al que le cuenta todo: lo de Giorgio, lo del falso bobazo que acababa de tener y, por supuesto, lo de la «pregunta del millón», como le dice al tema del Viagra. Kim, hombre de pocas palabras, le contesta directamente con un link a unos polvos chinos que tienen las mismas propiedades que la pastilla. Antes de llegar a casa, mi abuelo ya tiene los polvos encargados con el homeópata chino que los importa y sabe que, para el día siguiente, sábado a la mañana, una moto le tocará el timbre y le entregará el paquete.
Hay cosas de las que quisiera no haberme enterado nunca, mucho menos haber visto. Pero ahora sé, desafortunadamente, que mis abuelos cogen todos los sábados de once a doce horas, horario al que se refieren como «ir a misa» porque históricamente, cuando mis tíos eran chicos, ir a misa de once cada sábado era la rutina familiar. Ahora parece que la costumbre de coger se mantuvo aprovechando que yo, aun cuando vivo con ellos, salgo a dar clases de escritura los sábados a media mañana.
Ayer fue sábado. Salí a dar taller, pero al llegar me di cuenta de que no tenía conmigo la llave del espacio y tuve que volverme en taxi a buscarla. Cuando entré al departamento todo estaba en extremo silencio. Hice algo de ruido para que no se asustaran, pero apenas doblé por el pasillo vi que no había forma de que escucharan que yo estaba ahí. Estaban en el baño.
—¡Me arde, mamá, me arde! —mi abuelo estaba desnudo, parado con las piernas abiertas por encima del bidet, de cara a la pared, intentando agacharse haciendo una especie de sentadilla.
—¡Quedáte firme, papá, que vas a salpicar todo!
Mi abuela, en bombacha y tetas, estaba parada atrás de mi abuelo, apoyándolo a lo Patrick Swayze en Dirty Dancing y sosteniendo sobre el bidet una palangana donde mi abuelo intentaba sumergir el pito.
—¡Tratá de bajar un poco más recto, papá! ¡Pensá que sos un sacacorchos!
—¡Está muy petiso, no llego!
Me metí en mi cuarto, agarré las llaves que había ido a buscar y me fui volando hacia la cocina. Supongo que pensé que saliendo por la puerta de servicio iba a deshacer todo el trayecto anterior y por consecuencia lo que acababa de pasar. Pero mi abuela vino corriendo atrás mío, en tetas y con la palangana en la mano.
—¡Corréte que es agua de bolas! —cruzó la cocina como un rayo hacia el lavadero y vació la palangana en la bacha como si fuera el aceite de las invasiones inglesas.
Después me miró, respiró hondo y se empezó a reír poseída, tapándose la boca para que mi abuelo no escuchara. Hice contacto visual por obligación y levanté las cejas no queriendo saber, pero de todos modos preguntando por omisión.
—¡A tu abuelo se le hinchó el choto! ¡No sabés lo que es! —me dijo haciendo con las dos manos un círculo del tamaño de un posavasos.
Acto seguido caminó hasta el desayunador, donde todavía estaban las tazas de té, el pote de queso untable y unos paquetitos como de un álbum de figuritas, pero con letras chinas en rojo y negro. Me pasó uno.
—Fijáte si acá leés algo de «hipoalergénico»
—Está en chino, abuela.
—Pará que leo con la lupa que traduce —buscó una App del celular que lee textos en un idioma y en pantalla los va traduciendo automáticamente. Fijó la vista en el teléfono. —¡No entiendo nada! Me pone cualquier cosa. Lo voy a tener que llevar para que le den un antialérgico. Se pasó con la dosis.
Lo único que quería era meterme un tenedor en el oído y quedar sorda para no escuchar el resto del relato. En cambio, me limité a alcanzarle una bata para que al menos se vistiera. Esa mañana de misa mis abuelos habían desayunado café con tostadas como siempre y mientras mi abuelo leía el diario, había diluido en una taza de té lo que —según él— era la medida de un paquete de polvo. Después se lo tomó.
—Pero le perdí la pista —me dijo mi abuela mientras llamaba a OSDE—. Porque en un momento me preguntó si ya había tomado el sobre, pero como ya habíamos levantado la mesa no pude rastrear qué había hecho. Anda muy disperso, se olvida de todo.
Por suerte la atendieron en OSDE y aproveché para irme.
—No sabés cómo lo tiene, blando y gordo como un alcornoque hongueado, y las pelotas son como esos bracitos inflables de nadar —fue lo último que le escuché decir.
Después me fui a dar clases y no volví hasta la noche, con mi abuelo ya dormido y mi abuela mirando tele en la cama. Dormí tratando de no pensar. Pero ahora, al día siguiente, por más esfuerzos que haga la realidad se impone: mi abuelo aparece en el living con restos de alergia en la cara, un cuello ortopédico que no termino de entender, y unos packs de gel frío que se aprieta contra los cachetes. La pija parece que está fuera de peligro.
—Vivita y coleando, nena: vivita y coleando —enfatiza mi abuela mientras infla más globos y me los pasa para que los ate con un piolín.
—¿Y ese cuello? —pregunto.
—Es para tener otra molestia que me distraiga de pensar en la cara —responde mi abuelo con la voz aplastada, como si le saliera de adentro de una morsa.
—Esperemos que puedas soplar las velitas… —dice mi abuela.
—Yo siempre me las arreglo. Voy a estar fuera de pista solo por un tiempo, mamá —dice mi abuelo y le hace un guiño con implicancias sexuales.
Me voy a mi cuarto cuanto antes. Pero antes de que me vaya mi abuela me pega un grito y me recuerda que no haga planes para mañana porque tenemos Day Spa. Me había olvidado, pero contesto que obvio, que está agendado. Cuando mi abuelo intenta sumarse, mi abuela le responde que con esa cara a lo sumo puede pasar el día dentro de una heladera industrial.
La mañana siguiente, cuando me levanto encuentro en la cocina una nota de mi abuela. Dice que tuvo cosas que hacer en el colegio (lo cual es raro porque ya empezaron las vacaciones de invierno) y que me encuentra directo en el Four Seasons. Desayuno con mi abuelo que solo me habla con monosílabos porque no está invitado al plan, y me tomo un taxi.
Dos horas después, estoy esperando a mi abuela en el bar del hotel. Me pregunto por su atraso —debió llegar hace rato—, cuando la veo entrar con un carry-on y un vendaje en el cuello. Me saluda como si nada, se sienta a la mesa y pide una limonada que le traen en el acto.
—Te mentí —dice—. Ni se te ocurra contarle a tu abuelo.
—¿De dónde venís?
—No es nada grave, solo un poquito de piel con cáncer. Me lo sacaron. Ya está —dice y tira un beso en el aire con la mano.
—Ah, ¿me usaste para desaparecer un día y que el abuelo no se entere?
—La gran Giorgio. Nada mal, ¿no? —sonríe y le da un sorbo a la limonada—. Como vos hace un montón que rompes las bolas con un día de spa, me dije «aprovecho y agarro viaje con eso».
—¿Yo insistí con un día de spa? ¡Vos lo viste en internet y dijiste que era buena idea!
—Pero porque sé que para vos es importante pasar el día conmigo.
—¡Lo hiciste porque necesitas hacer reposo sin estar en casa!
—Bueno, no seas conchuda tampoco. Reservé una habitación y todo. Siempre te quejás de que vas a hostels, aprovechálo, ¿no? —me dice buscando efectivo para pagar—. Vamos así ya subimos.
—Me estás re sobornando.
—Tienen Netflix en el cuarto así que vos te podés ir a la pileta si querés, yo me quedo mirando la tele.
Nos dan una llave para subir a una habitación. Nos acompaña un conserje así que no hablamos en el ascensor. Cuando entramos, mi abuela levanta el teléfono y pide al bar que le traigan dos hamburguesas con papas fritas. Después me pasa el folleto del spa para que vea lo que ofrecen y elija algo para hacerme. Yo sigo desconcertada, pero mi abuela se encarga de callarme. Comemos las hamburguesas en la cama, vemos dos capítulos de Scandal, dormimos un rato y después nos preparamos para subir al spa.
—No entiendo por qué no le contaste nada a nadie —le digo, mientras me pongo la malla y agarro las toallas.
—¿Qué cosa? ¿Lo de la cascarita de cáncer? No es el momento, justo con el cumpleaños de tu abuelo… Iba a terminar siendo como mi prima Milita que siempre se caía cuando venían invitados para robar la atención. Todo festejo te lo hacía tragedia —se queda pensando unos segundos—. Que es en realidad lo que son los festejos, ¿no? Pero ese es otro tema.
Salimos y subimos al ascensor en silencio. La puerta se cierra y mi abuela comenta el empapelado. Yo la miro con cara de merecer dólares después de pasar por esto. Segundos después llegamos al último piso. En el Spa nos reciben con agua de pepino y unos golpes de gong. Hay un jardín zen enorme y una fuente con una cascada. En el medio, unas reposeras donde nos tiramos a esperar que venga alguien a buscarnos. Mi abuela se pone a mirar el celular y yo a leer un libro, pero ella está inquieta. Después de aguantar un rato en silencio me dice:
—¿Leíste lo que pusieron en el grupo de la familia?
—No, no bajé el celular.
—Bueno, escuchá: parece que la parienta no se casa —dice—. Se suspendió el compromiso y con la depresión que le agarró no sabe si viene. Por las dudas pide que no le preguntemos nada hasta que esté lista para hablar del tema.
—Ja, se cree Angelina Jolie pidiendo privacidad a la prensa.
—Es una Milita total —dice mi abuela, indignada. Se incorpora en la reposera y se sienta de costado, mirándome.
—Igual, nena, te pido que si cae por acá cooperes y la trates bien, por tu abuelo. Me lo digo a mi también. Hacete un poco la tonta, como si nos hubiese agarrado un claro mental, y tengamos la fiesta en paz.
—Pero tampoco puedo hacer de cuenta que me hicieron una lobotomía y no pasó nada.
—¿Cien te pueden colaborar para el procedimiento?
Acá es donde me entrego. Me acaba de ofrecer cien dólares. Le contraoferto ciento cincuenta, como en los cumpleaños, y cerramos trato.
La fiesta de disfraces se hace en la casa de Devoto donde mi abuelo pasó casi toda su vida. Cuando murió mi bisabuela, hace dos años, regalaron su ropa y sus accesorios, pero nunca sacaron los muebles ni los adornos porque sentían que la casa se vendía mejor así. Después a mi abuelo se le cruzó la idea de demolerla para hacer departamentos y mi abuela le dijo que estaba loco, que ninguno de los dos tenía el tiempo ni los nervios para encargarse de eso sin que los cagaran. Entonces la casa quedó en suspenso, con los muebles metidos en el garaje a la espera de que alguien junte fuerzas y los venda a casas de antigüedades.
Por afuera de eso hay una serie de cosas que mi abuela decidió que no quiere vender y que va a entregar en una especie de «remate» familiar de objetos que puedan tener algún tipo de valor personal para la familia y que además no tienen mucho valor de reventa. Para eso esta misma tarde hay organizado un FaceTime al que están invitados mis tíos y mi madre con la promesa de llevarse algo gratis, como les gusta aclarar a ellos. En la lista hay relojes antiguos, platitos y tazas de porcelana, cucharas de plata, lámparas Tiffany, un tocadiscos.
—Esta mierda no sé quién la va a querer, ¿sabes lo viejo que es esto? —dice mi abuela y me pasa un jarrón pintado a mano para que lo separe con el resto de las cosas. Mientras, mi abuelo se va a la cocina a servirse un trago aprovechando que en vísperas de la fiesta ya llegaron algunas botellas. Se sienta en el desayunador y saca la tablet, esperando ansioso que alguno de sus hijos inicie la videollamada, pero falta media hora todavía.
—¡Ponete una serie, papá, no estés inquieto que no es hora todavía! —le grita mi abuela desde la sala de estar, sin haberlo visto. Después busca en su cartera y me pasa un libro, Entreno mi memoria, nivel II, y me manda para la cocina. Ni bien entro me encuentro a mi abuelo pegándole con el dedo al iPad, pero cuando me ve disimula y agarra el celular como si estuviera leyendo mensajes.
—Nena, ya que estas acá —me dice—, ¿cómo es el tema? ¿A quién hay que llamar?
Ya lo preguntó una vez en el taxi, cuando veníamos para acá, y con mi abuela se lo explicamos en detalle, hasta hicimos una llamada de prueba con mi celular y el de él. Por las dudas le vuelvo a hablar del FaceTime y le explico que le va a sonar cuando los tíos y mi madre llamen. Después le doy el libro.
—Mientras tomá esto, dice la abuela que esperes haciendo un ejercicio.
—Macanudo. Vos llevále este vaso de coca que le serví.
—Pero vos estás tomando vino, abuelo.
—Por eso. Uno de los dos tiene que estar sobrio.
Cuando vuelvo a la sala de estar con el vaso me encuentro a mi abuela a los gritos moviendo el celular como una parabólica y tratando de hacer foco en algunos objetos arriba de la mesa del comedor.
—De porcelana hay colecciones a montones: platitos, tacitas, tetera, azucarera, el juego completo. Le falta la huevera de cristal nada más. ¿Quién lo quiere? ¿Lo ven?
Empezó el FaceTime con la familia y no le dijo nada a mi abuelo. Me ve y me hace señas para que me acerque. Yo le devuelvo con señas que ni en pedo, que no quiero aparecer en cámara, está mi mamá y no quiero ver a nadie. Mi abuela se saca un auricular y tapa el celular con la mano, como si fuera un teléfono de tubo en los ‘90.
—Qué jodida que sos —me dice por lo bajo—. Ayudáme, además vení a ver la cara de fantasma de la parienta. La separación la aniquiló.
La callo enseguida y le muteo el teléfono para que no se escuche. En la llamada, además de los restos de mi madre, están mis dos tíos: Javier y Adrián. Ninguno de los tres tiene algo en común entre sí. Solo la carga genética y la decisión de haberse tomado el palo del país. Me quedo parada fuera de cámara viendo cómo mi abuela insiste con colocar platos y cucharitas que para ella no sirven para nada, cuando me vibra el teléfono. Es un WhatsApp de mi abuelo al grupo familiar: «Holaaa, yo ya estoy con el iPad» escribe y manda una selfie suya en la cocina comiendo una Oreo, su galletita preferida.
Se lo leo en voz alta a mi abuela y ella retoma la videollamada:
—Bueno, ahí parece que se despertó papá de la siesta —dice a cámara sin que se le mueva un pelo.
Mis tíos resuelven —a mi madre ya casi ni se la escucha— volver a llamar para volver a entrar todos juntos. Mi abuela se sienta agotada en un silloncito que todavía no embalaron.
—Es un martirio esto —me dice y se para de golpe como un resorte. Me mira y me da el celular—. Escribí en el grupo que nos quedamos sin internet y yo apago el Fibertel.
Mi abuela se va corriendo al piso de arriba, donde hay una oficina con el módem. Le pregunto a los gritos si sabe cómo apagar todo. Dice que si hace falta le pega al módem con un pisapapeles. Ni bien subo, la encuentro agachada bajo el escritorio desenredando cables y pasando la aspiradora de mano. Le pido que por favor me explique qué pasa. Mi abuela sale gateando y se sienta en la silla.
—Nena, aterrizá. Tu abuelo ya no está para esos trotes, lo deja muy ansioso hacer camarita. ¿Ahora qué hace abajo, sabés?
—Sigue en la cocina, ¿alguien se llevó algo en el remate?
—Me saqué de encima una lámpara y unas jarras para agua. El resto lo meto en el combo de los muebles.
—¿Y la parienta? ¿Dijo algo? —le pregunto.
—Se cantó las dos Tiffany, pero después ni quiso aparecer en cámara. Es casi seguro que no viene. Mejor. A ver si se tienta y vuelve a vivir a Buenos Aires.
—Me mato.
—Tal vez te salvás de una muerte peor —dice a la vez que se agacha y vuelve a prender la aspiradora. Sigue hablando por arriba del ruido del aparato: —Igual quedáte tranquila que nadie se va a quedar con nosotros.
Nos miramos fijo, como sellando un trato. Si el temor principal de mi abuelo es la muerte, el de mi abuela —y un poco también el mío— es tener a toda la familia junta en una sola habitación.
—Acordáte —sigue—: mejor un pato tamaño caballo que cien caballos tamaño pato.
—¿Por qué? —le pregunto. Mi abuela apaga la aspiradora y sale de abajo del escritorio, otra vez.
—Porque a un pato, aunque sea un monstruo de grande, con paciencia lo podés voltear. Los pesos pesados siempre tienen una hilacha por donde entrarles. En cambio, pelear contra cien de lo que sea es como salir a repudiar con un megáfono en el medio de una marcha donde están todos con los bombos y los choris. Vas a quedar pintado al óleo.
—¿Y la parienta qué es, pato o caballo? —le pregunto.
—La parienta son cien mi pequeño pony adentro de un pato gigante que en cuanto lo pateás hace metástasis.
Dos días antes de la fiesta, y ya pasada la fecha de cumpleaños de mi abuelo, llegan mis tíos pero no la parienta: la depresión nos hizo el favor del año. Por lo demás, nadie se queda en la casa de mi abuela porque la familia unida es algo que se evita tener. Sin embargo, hay que pasar momentos juntos así que mi abuela organizó el primer almuerzo familiar. Para no cocinar, pidió a la gente del catering de la fiesta que le adelantara comida para tener en la heladera y calentar directo. Es un domingo gris y lluvioso, así que estamos todos encerrados en el living del Gorila Palace y seguro pasemos la tarde acá. Todavía nadie sacó el tema, pero ayer dormimos poco porque vimos en las noticias que en Chile hubo un terremoto que se sintió en algunos lados de Argentina y hasta en ciertas zonas de Capital.
La única vez que toda la familia estuvo junta en una misma casa fue en 1994 y en California, donde yo vivía con mis padres. Nos reunimos con toda la parentela para festejar mis dos años, pero nadie llegó a prender una vela porque nos agarró un terremoto. Esa es la única anécdota que nos une en su totalidad como familia y que siempre, de algún modo, se cuenta de nuevo a lo largo de los años, más que nada para mí porque era muy chica y no tengo recuerdos de ese episodio. Solo tengo un libro de fotos del terremoto de donde sale un papelito que marca la casa donde vivíamos partida en dos. Desde entonces, sé que absolutamente todos los que están hoy en la mesa —y también mi madre, que se quedó en Chile: el epicentro del sismo de ayer— duermen con un bolso de emergencia armado bajo la cama. Los de mis abuelos están en el cuarto de invitados y también armaron uno para mí.
Mientras comemos los ñoquis me pregunto quién será el primero en sacar el tema. Pero llega el flan, y nada. Hasta que en la sobremesa no me aguanto:
—Bueno, ¿quién arranca?
Me refiero a hacer la recreación de lo que pasó dentro de la casa esa noche. Algo que siempre vi suceder de a partes y con reemplazos porque nunca estamos todos juntos. A falta de mi mamá y mi papá —que tampoco está porque mis padres están separados hace años—, mis dos tíos van a hacer de uno y otro. Muero por ver al que hace de la parienta, pero cuando está por empezar, mi abuelo se levanta y se va perturbado al cuarto. Mi abuela lo sigue.
—¿Qué pasa, papá? Están los chicos, no te podés venir a encerrar.
—Dejáme solo mamá, toda la noche estuve tratando de acordarme cómo era y no me viene.
—Bueno, no pasa nada, yo también me olvido a veces…
Mi abuela vuelve al living donde estamos todos sentados especulando sobre el estado de mi abuelo y tirando un poco de mierda contra mi madre. Mi abuela sugiere que no hablemos del tema terremoto hasta que no salga naturalmente o mi abuelo lo proponga. Después dice que mi abuelo va a dormir la siesta y que ella tiene que hacer un llamado. El resto nos ponemos a ver una película y a jugar a las cartas.
Mi abuela se encierra en el escritorio y llama a Norberto, uno de los mejores amigos que tienen con mi abuelo. Norberto se volvió a casar hace unos años con una escribana. Él no la atiende, pero mi abuela le deja un mensaje:
«Hola Norber, acá Ana, ¿cómo andan? Nosotros en el medio de los preparativos. Pero te molesto por otro tema, un poco delicado y te pido antes que nada que quede entre nosotros. No pasó nada grave, pero estoy preocupada por Roberto. Por eso te llamo, porque prefiero adelantarme y no lamentar: estuve pensando en pedirle a Sonia que me prepare un poder total de escribano para que firmemos por las dudas. Viste que estas cosas son impredecibles y necesito quedarme tranquila de que cualquier trámite con la casa y los departamentos que están a su nombre los voy a poder resolver yo si a él se le apaga la tele de un día para el otro. Cuando puedas llamáme. Les mando un beso y los veo el viernes en la fiesta».
Mi abuela corta y se larga a llorar. Yo la escucho por el otro lado de la puerta y prendo Spotify en el living. Espero unos minutos para entrar al escritorio, y entonces la abrazo.
El día del festejo, mi abuela se levanta al mediodía y se va a la peluquería. Después mi abuelo la pasa a buscar y se van temprano para la casona. Santiago ya está ahí, con los del catering, ultimando los detalles y armando su consola de DJ porque va a pasar la música. Mi abuela saca los disfraces de las fundas y los cuelga de una araña para que se ventilen porque dice que el material artificial levantó olor a sobaco. Una amiga mía que es maquilladora llega temprano para hacerle el look de Cleopatra, mientras mi abuelo duerme la siesta en el sillón. Más tarde llego yo, seguida por el fotógrafo que empieza a armar un infinito en la entrada. Santiago interviene y lo instruye.
—Acá la idea es que podamos ir armando las parejas de cada foto, según cómo caiga la gente disfrazada. Después del mago, yo, que soy el anfitrión, voy a armar un juego donde todos se tienen que mezclar y ahí va a estar bueno que vos vengas y les vayas sacando a las parejas que se armen. A lo último cierra el imitador de Palito Ortega y después viene un carnaval carioca sin papel picado porque a Ana, la verdadera, que la vas a reconocer como Cleopatra, el picadillo la pone nerviosa. A mí también, porque corremos el riesgo de que alguien se patine y pasemos un momento de mierda.
—Santiago —interrumpe mi abuela desde su rincón de maquillaje—, dale un poco de respiro al hombre y andá a pedirles a los chicos algo de comer que si te agarra hambre te excitas de más. —¡Papá! —le grita a mi abuelo, que sigue en el sillón—. Despertate que te tenés que delinear los ojos y cambiar.
Al rato ya están listos esperando a los invitados. Mi abuela es una Cleopatra espléndida y mi abuelo, de Tutankamón, está vestido con una bata dorada hasta el piso, mocasines negros de cocodrilo y una especie de sombrero duro que le llega hasta los hombros y que lo hace parecer un perro al que tuvieron que ponerle un cono de plástico para que no se toque.
El primero en llegar es Norberto con su mujer, Sonia, la escribana. Mi abuela lo mira de lejos y le hace unas señas extrañas, como si estuvieran de encubierto en una película de James Bond. Ve que Norberto trae el sobre de papel madera y se queda tranquila.
Después empiezan a llegar los demás invitados y pronto el living es un mar de Anas y Robertos muy poco logrados alrededor de mesas de comida y bebida. La música es retro, no pasa de los ochenta, y aguanta bastante bien hasta que empieza el imitador de Palito Ortega, que canta solo tres temas porque fue contratado muy sobre el pucho y se tiene que ir a otro evento. Cuando ya va por el último, «Corazón Contento», Santiago lo pisa con un remix de carnaval carioca mientras los mozos traen bolsas con cotillón. Se arma un trencito que no termina de fluir por el espacio y mi abuelo aprovecha para escaparse e irse un rato a la cocina. Mi abuela lo ve a lo lejos y lo sigue solo para ver qué hace.
Mi abuelo agarra una taza y pone la pava para hacerse un té. Se olvida de prender el fuego, pero igual mira la pava como si fuese a hervir pronto. Después de un rato se sienta en la mesa a esperar, mientras revisa el celular. Sobre la mesa hay unos platos de sándwiches de miga, servilletas blancas dobladas en triángulos y unas tablas con restos de picada. Mi abuelo escucha unos audios y contesta mensajes de felicidades que le mandaron a lo largo del día. Hay uno de Giorgio de la tarde: le cuenta que le llegaron los resultados de la biopsia y es benigno. Mi abuelo se emociona, pero no le contesta.
Desde el otro lado puerta de la cocina, mi abuela tiene el impulso de aparecer y abrazarlo, pero en cuanto está por entrar mi abuelo agarra una servilleta de papel, se la lleva a la boca y empieza a masticar.
—¿Qué haces papá? ¡Escupí eso!
Mi abuelo levanta la vista y abre la boca. Saca lengua para afuera y escupe. Se mira la mano con la servilleta y se toca los restos de papel humedecidos que no tragó. No emite palabra, pero se pone colorado.
—¿Qué pasó? No es un sándwich eso. ¿Te confundiste? —le dice mi abuela alcanzándole un vaso de agua—. Hacete buche y vení que llega la torta. Después hablamos, no pasa nada.
Mi abuela le da un pico para remontar la situación y le dice que vaya yendo que ella se lava las manos y está. Mi abuelo encamina para el salón y mi abuela busca su celular y le escribe un mensaje a Norberto: «Lo tenemos que hacer hoy, aprovechemos que estamos los cuatro acá. Después de la mesa dulce nos vemos en el garaje».
En el transcurso de las dos horas siguientes, mi abuela aplaude al lado de mi abuelo mientras él sopla las velitas, posa para la foto de ellos cortando el primer pedazo de torta con el mismo utensilio, se ríe maníaca cuando su amigo mago saca un muñeco de ventriloquía para imitarla con voz de borracho, y da un discurso de agradecimiento breve, simpático y eficaz. Pero mientras todo eso pasa, su única preocupación real es ver cómo llevar a mi abuelo al garaje.
Después del discurso mira la mesa del salón donde están los restos de comida y ve que en el medio hay una jarra de ponche —la versión elegante de la jarra loca— muy linda, de cristal, parte de uno de los juegos que le había querido ofertar a la familia. La agarra, le da una enjuagada, sale a buscar a mi abuelo y de camino se cruza con Norberto, a quien le hace un gesto cómplice para que vaya al garaje.
A mi abuelo lo encuentra en un sillón fumando un habano con varios amigos. Al igual que mi abuela, sigue con el disfraz puesto, pero en vez del cono de Tutankamón tiene una corona de rey salida del cotillón del carnaval carioca.
—¡Mamá! ¡Apareciste! —se señala la cabeza—. Me saqué la cosa esa porque el faraón me hacía rascar, cambié de imperio.
—Estás poderoso igual, pa. Muy linda.
Mi abuelo quiere abrazar a mi abuela, pero ella no suelta la jarra y mi abuelo lo nota. La mira de un modo interrogante. Mi abuela respira hondo y avanza.
—Justo te venía a buscar porque me di cuenta que ésta se me escapó del remate. Javier me había pedido que la separara y me olvidé. Acompañáme al garaje a ver dónde la guardo, así no hago macanas.
El argumento es inverosímil pero mi abuelo piensa que quizás mi abuela quiere coger.
—Muchachos, el deber llama —anuncia a sus amigos y se para.
El garaje está al costado de la entrada principal. Se entra por un pasillo y tiene otra puerta que da a una oficina: el primer consultorio que tuvo mi abuelo cuando terminó la carrera. Norberto está ahí dentro con Sonia, su mujer. Mi abuela lo saluda y entra con mi abuelo.
En el consultorio hay un escritorio de madera oscura, un sillón, dos sillas, una camilla y una balanza vieja, como las de farmacia. Mi abuelo no pregunta nada y va directo a pesarse. Sonia y Norberto se sientan de un lado del escritorio y mi abuela se para del otro, al lado del sillón que era de mi abuelo. El consultorio está intacto. Mi bisabuela lo mantuvo así a lo largo de los años, como si fuera un museo de la vida pasada de su hijo: en las paredes hay diplomas y títulos enmarcados desde la secundaria hasta la especialización, medallas y placas de golf, fotos de cuando asumió como director del hospital y salió en el diario, recortes de la noticia de cuando renunció al cargo, años después, porque había descubierto corrupción con el presupuesto y sabía que lo iban a encamar.
—85 kilitos, nada mal —dice mi abuelo acercando la cara a la balanza para leer el número que marca la pesa—. Y ni una gota del alcohol de hoy.
—Un pibe —dice Norberto con las manos apoyadas en el sobre de papel madera sin abrir.
Mi abuelo se baja de la balanza y se da vuelta.
—¿Qué pasa? —pregunta. Recién se da cuenta de que están todos sentados en el escritorio, mirándose.
—Vení, pa, sentate en tu sillón —le dice mi abuela y aparta un poco el sillón de cuero para que mi abuelo tenga lugar para entrar—. Norberto tiene una propuesta para hacerte.
Norberto se queda duro y no sabe qué decir. Nada de esto estuvo charlado. Sonia, al lado, también se incomoda y pone la mano en la rodilla de su marido. Ambos entienden rápido que están atrapados y que la única manera de que eso acabe pronto es seguir el juego. Mi abuela los perfora con la mirada, sonríe y continúa:
—Es para que podamos hacer más rápido el trámite de los edificios —le explica a mi abuelo, refiriéndose a la idea de tirar la casa abajo y construir algo. Pero le miente, porque lo que tiene exactamente el sobre es un poder total de escribano para que mi abuela pueda decidir en nombre de mi abuelo sobre todos los bienes conjuntos que están a su nombre, en el caso de que le queden tres moscas volando adentro y ya no pueda pensar por sí mismo.
—Claro —dice Norberto, empujado a acotar algo por los silencios espesos de mi abuela—. Es un documento para hacer que Ana también pueda hacer trámites.
Mi abuelo agarra los papeles y los mira. Para leerlos agacha la cabeza y la corona de plástico se le cae arriba.
—Sosteneme, mamá, que se me caen las joyas —mi abuela agarra la corona de plástico y la apoya en el escritorio al lado de mi abuelo.
Se nota en la cara de mi abuelo que se está haciendo el que lee y que no entiende nada de lo que está escrito.
—Bueno, fenómeno. Si vos estás de acuerdo, mamá, a mí me parece bien.
Mete la mano en su bata dorada para acceder al bolsillo de su camisa donde siempre tiene enganchada una lapicera Mont Blanc negra. La saca y firma la primera hoja. Son once en total. Antes de seguir con la siguiente frena y mira a mi abuela de costado: ella sigue impecable, maquillada con los ojos grandes delineados en negro.
—¿Hay plata? —pregunta mi abuelo.
—Sí, papá, plata hay.
Mi abuelo asiente, mira las hojas y vuelve a mirar a mi abuela, pero esta vez no la mira a ella sino a todo lo que hay atrás: el prestigio y la memorabilia de lo que supo ser el interior de su pirámide. Después vuelve al escrito y termina de firmar el resto de las páginas. Norberto le pasa el documento a Sonia para que ponga el timbrado de escribano.
—No te preocupes que vas a estar bien —le dice mi abuela mientras suena el golpe del sello sobre el papel. Y después le acomoda la corona para salir, por última vez, a lo que queda del festejo.