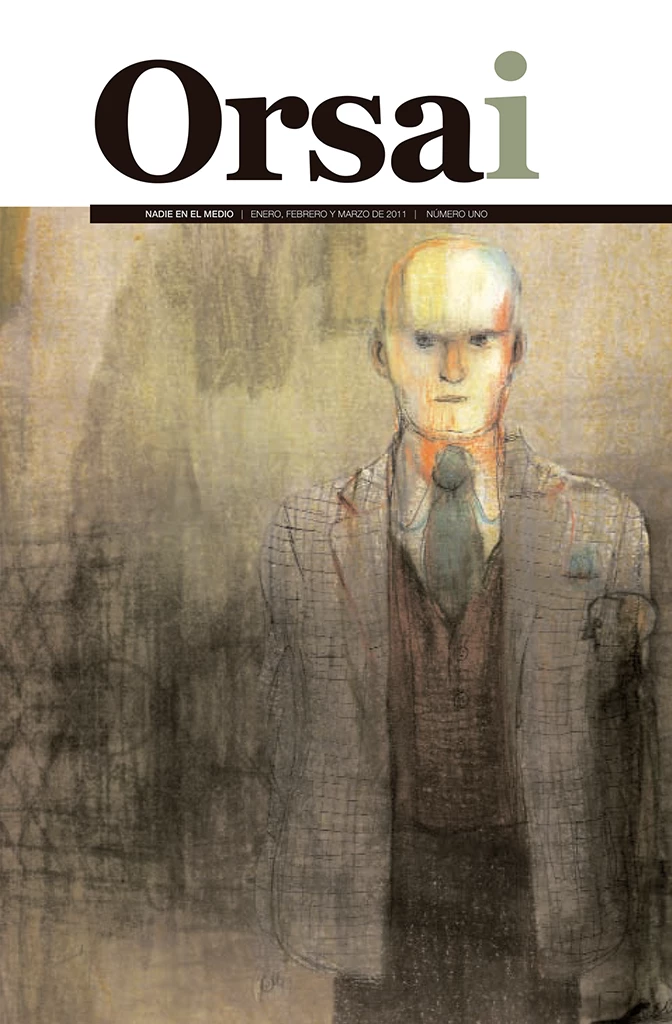Páginas ampliables
Albert Casals casi tiene veinte años y va en silla de ruedas. Perdió su capacidad de andar a los ocho, por culpa de una leucemia grave. Pasó la mitad de su infancia tumbado en una cama de hospital, viendo cómo se iban desvaneciendo sus opciones de saltar en ella. Álex, su padre, relegó su trabajo para tener tiempo de ir de librería en librería comprando volúmenes escritos por físicos, filósofos, sociólogos o matemáticos. Con ese cargamento, Álex ejerció a la vez de padre, de profesor y de compañero de pupitre del hijo postrado. Leyeron juntos, compartieron dudas y aprendieron a la par. Se hicieron cómplices. Tejieron un vínculo muy especial, único, del que uno se percata nada más escucharlos hablar.
Cuando Albert descubrió que su pasión era viajar, simplemente inició el camino. Se despreocupó de dónde dormiría, de qué se alimentaría o cuál ruta sería la más conveniente. Al cumplir los catorce años el chico no pidió a sus padres una (otra) videoconsola, sino permiso para cruzar Europa sin un solo euro en la cartera ni nadie a su lado. Él con su silla. Y así empieza la historia real que más nos gusta de las que por ahora conocemos.
Apetito por lo verídico
Conocimos la historia de Albert hace algunos años, cuando todavía no sospechábamos que las mejores historias no eran las de ficción. Aunque mi socio Víctor Correal y yo somos periodistas,
a la hora de la verdad elegimos la ficción. Desde que empezamos a trabajar juntos nos dedicamos a inventar historias para radio y televisión. Hasta que nos entraron remordimientos. El temor a que, cada vez que nos inventábamos una historia, nos estuviéramos perdiendo otra que hubiera ocurrido de verdad.
Así que reunimos a nuestras familias respectivas, nos pusimos serios y, de pie frente a ellos, les anunciamos que nos marchábamos un año entero. A explorar. A buscar historias auténticas para saciar este repentino apetito por lo verídico.
Recuerdo que mi madre lloró. La vida real es peligrosa y por eso los padres educan a sus retoños en lo fantástico: les dicen que existen ratoncitos Pérez, reyes magos, o amores eternos. Y de repente, cuando menos lo esperan, el hijo mayor se planta en casa con la decisión tomada. Marchar de excursión hacia lo auténtico.
El camino de las historias reales resultó fructífero. Nos topamos con un pianista narcoléptico que se dormía en mitad de los conciertos. Con una mujer que, sin saberlo, compartía cama con un asesino. Con un ex oficial nazi, orgulloso de serlo, que se escondía en nuestro país. O con un hombre enamorado de la doctora que cuidaba a su esposa en coma. También conocimos a un exitoso publicista afincado en Nueva York que se hartó de tenerlo todo. Vendió su casa, sus coches y el resto de sus pertenencias en un mercado. Se libró de todo amarre y se propuso cruzar el océano Atlántico a remo. Así, por capricho. Armó un bote de menos de dos metros y se echó al mar. Sin preparación alguna. Le preguntamos:
—¿Y no piensas entrenarte antes?
—¿Para qué? —nos respondió, irrefutable— Si tengo todo el océano Atlántico por delante para aprender.
Nuestra larguísima excursión había resultado edificante y no habíamos sufrido daños. Estábamos algo sucios y sin afeitar, pero enteros. De vuelta en Barcelona, paramos a tomar un café caliente (el mío con leche templada y una madalena, el de Víctor solo con sacarina). Víctor reconoció una voz de entre las que balbuceaban al fondo del bar. Se levantó sin justificarse, con la mala educación que únicamente se profesan los hermanos, y fue en busca de la voz familiar. Se quedó plantado delante de un desconocido, con
la misma cara que pondría el capitán Hook al encontrar un tesoro milenario.
—Usted es taxista y una vez yo fui su pasajero —le dijo Víctor—. Y en ese viaje usted me explicó la mejor historia de amor que he oído nunca. ¿Es usted, verdad?
Desde mi asiento vi al hombre sonreír y asentir. Se llamaba Alejandro Tovar y una noche había recogido en su taxi a una mujer que le pidió que la llevara a un puente desde el que se quería suicidar. Al oír semejante destino, Alejandro subió con disimulo la bandera y comenzó a dar vueltas por Barcelona, alargando el recorrido durante horas, hasta convencerla de que no lo hiciera.
Aquel día, en ese bar, Alejandro Tovar estaba sentado junto a aquella mujer. Se cogían de la mano, con sus respectivas alianzas.
Víctor recuperó una historia increíble que había dejado pasar años antes y yo sacié mi capricho de madalena. Esponjosa. Empapada. Deliciosa.
Regresamos a casa y mi madre volvió a llorar. Le dio lástima verme con el pelo largo, supongo. Víctor y yo guardamos nuestra colección de historias extraordinarias en pequeñas cajas fuertes en forma de piezas radiofónicas. Y agotados por el largo recorrido pusimos los pies en remojo, nos sentamos en las butacas de un despacho nuevo, y descansamos. Recaímos otra vez en la comodidad del inventar, convencidos de no habernos dejado ninguna historia sensacional por el camino. Nos equivocábamos, por supuesto. Porque aún no conocíamos la historia de Albert Casals.
«Tienes razón, haz lo que quieras»
Albert es un chico de Esparreguera, un pueblo de la provincia de Barcelona, y lleva el pelo pintado del mismo color azul de sus ojos. Tiene unos brazos largos y delgados, y una sonrisa epidémica. Pero, sobre todo, Albert es un muchacho riguroso. Alguien que se ciñe con escrúpulos a la premisa que se ha impuesto: hacer solamente aquello que le hace feliz. Única y exclusivamente lo que le hace feliz. Y hacerlo de un modo impulsivo, sin planificar nada. Sin ahorros.
Sin miedos.
Una tarde, a los trece o catorce años, le dijo a su padre que deseaba explorar el mundo, tan pronto pudiera salir de la cama. Su espíritu de aventuras era mucho más grande que su discapacidad creciente.
—Estuvo tan cerca de la muerte —nos contó Álex, su padre— que no le podía regatear lo único que ambicionaba de la vida. ¿Cómo iba a prohibírselo?
La única condición de Álex fue compartir con el pequeño Albert un primer viaje de entrenamiento. Padre e hijo fueron hasta Bruselas como lección práctica. Hasta entonces, Albert no había salido de Catalunya. Por eso estuvo atento a la experiencia, aprendiendo el funcionamiento de una estación de tren, descubriendo la permisividad de algunas iglesias para dormir sin pagar, o anotando mentalmente medidas de prudencia básicas para evitar maleantes y atracadores.
A esas alturas Albert ya era un virtuoso sobre la silla de ruedas. Para un aventurero, cada barrera arquitectónica es un reto a superar. Cada obstáculo, una misión. Es como un ciclista escalador al que subir o bajar escaleras con pendiente no le provoca vértigo sino una excitación estúpida. No solo eso: Albert repta por el suelo cuando no hay forma de avanzar sobre la silla, trepa a los árboles con sus brazos alámbricos, y se precipita escalones abajo como un kamikaze japonés dejando manos sobre las cabezas a su paso. Su exhibición —ante la mirada atónita de quien le observa manejar su silla— suele terminar en lección práctica: se baja de su trono, te invita a ocupar su asiento, y te da instrucciones concisas para que pruebes sus cabriolas.
—¡Sin miedo! –te exige.
Y lo dice porque sabe que esa es la clave. No solo para lograr hacer piruetas sobre la silla de ruedas, sino para cualquiera que sea tu propósito.
Albert domó a su silla con la misma facilidad que absorbe las lecturas o aprende los idiomas. Hablar con él es desconcertante. Su bagaje cultural es vasto para alguien de su edad, pero sobre todo es un conocimiento distinto al saber habitual de su generación. A esos años en cama, leyendo y discutiendo con su padre Álex sobre física cuántica o la caverna de Platón, va añadiendo todo aquello que aprende en ruta. Se empapa de las culturas a las que visita y exprime de cada nueva amistad que hace por el camino.
En cierto modo desespera discutir con Albert. Desespera a sus padres, desespera a su sufridora abuela, a su hermana pequeña, a sus amigos, y a su novia Anna. Porque Albert siempre se sale con la suya. Utiliza su retórica como un espadachín, aprovechando que su modo de vivir es tan distinto que te tiene desarmado. Él sabe de su capacidad de convicción aunque la disimule. Quizá no sepa que los demás le adivinamos las intenciones, pero da lo mismo porque, aun sabiendo que te está llevando a su terreno para que le des la razón, se la terminas dando. «Tienes razón, Albert, haz lo que quieras.» Si convenció a un padre y a una madre para que le dejaran salir de viaje con quince años, sin dinero, sin compañía y sin piernas hábiles, ¿qué otra cosa se le puede resistir ahora, que casi tiene veinte?Los primeros viajes
Albert recorrió el discutible Viejo Continente pasando por Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Grecia, Gran Bretaña, Italia, Bosnia, Serbia, Croacia, Hungría, Rumanía y Grecia. Durmió en un parque público de Roma, en la playa de una minúscula isla desierta perdida en el Mediterráneo, o en un barco al que se había colado con descaro.
No sé si debería contar su sistema para embarcar como polizón, porque los trucos de los magos jamás se revelan. Pero puedo hacer la excepción si lo cuento aquí, en una revista imposible a la que el mundo editorial le augura un escaso número de lectores. Que quede entre nosotros, entonces. Albert se pone, con mucha estrategia, en la cola de los pasajeros. Y avanza hasta que solo tiene dos o tres personas delante suyo. En ese punto, cuando ya tiene muy cerca al encargado de revisar los billetes (que él no lleva), Albert se inclina hacia un lado. Carga todo su poco peso a derecha o izquierda y se deja caer. Logra siempre una caída con estruendo. Un muchacho frágil en una silla de ruedas accidentada provoca una alarma inmediata en la cola. Los otros pasajeros reaccionan instintivamente recolocando la silla y el revisor de los billetes acude a su auxilio. Entre unos y otros lo levantan, mientras él finge que la caída ha sido tremebunda. Lo colocan de nuevo sobre la silla, le preguntan «¿estás bien?» reiteradamente, y le ayudan a subir al barco para evitar que se produzca ningún vuelco más. Nadie osa pedirle a un minusválido recién accidentado su billete. Sería casi de tan mal gusto como que ese minusválido estuviera aprovechando su circunstancia para colarse en el barco sin pagar.
El que viaja sin dinero viaja, a su vez, sin prisas. Quien se mueve sin equipaje se mueve, a su vez, sin posesiones (puesto que habría que cargarlas). El que vive sin miedos vive, a su vez, sin límites. Y Albert volvió a casa tras su periplo europeo habiéndose inoculado la sensación de libertad e independencia de quien no tiene planes ni obligaciones. Adquirió, en ese breve lapso de tres meses, el vicio de no tener rumbo ni destino. Y por supuesto, como suele ocurrir con estas intuiciones de hacer lo que a uno se le antoja, Albert contrajo el deseo vírico de repetir.
Le recibieron en casa como a un pequeño héroe. Verle regresar con vida fue un alivio mayúsculo para su familia. Pero verle regresar feliz fue, quizá, lo que hizo felices a todos. En Esparreguera las sobremesas se alargaron con todas las anécdotas que Albert les fue contando de su viaje. Y a medida que le escuchaban narrar lo vivido, sus padres y sus amigos descubrieron lo inevitable: que esa excursión veraniega era solo el principio.
Contuvo su instinto viajero durante todo un curso escolar. Albert aguardó pacientemente hasta el verano siguiente, el de 2007, para proponer (del modo imperativo en que él pide las cosas) que se volvía a marchar. De nuevo solo. De nuevo sin dinero. Aunque esta vez algo más lejos.
Welcome to Thailand
En su mochila tenía el billete de avión más barato que encontró para aterrizar en Asia. El más asequible era el pasaje de una compañía de los Emiratos Árabes que pudo comprar con el dinero ganado con el sudor de sus dedos, en una competición del videojuego Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Tenía dieciséis años, ¿qué esperaban? ¿Que hubiera ganado el dinero invirtiendo en bolsa?
A pesar de partir con el visado en regla, su llegada a Tailandia provocó el shock de las autoridades del aeropuerto de Bangkok. Al verlo, le preguntaron dónde estaban sus padres. Albert dibujó su rostro más inocente y les contestó que posiblemente en el salón de casa, viendo la tele. A diez mil kilómetros de allí.
—¿Un menor entrando solo en Tailandia? Ni hablar —fue la respuesta inmediata en el aeropuerto de Bangkok.
Legalmente no había problema, pero no había precedentes. Durante una hora y veinte minutos Albert presenció llamadas, consultas y discusiones en una lengua extraña. Durante ese largo rato de retención, alguien que no teme dormir en plena calle de una ciudad desconocida, temió que le facturaran de vuelta. El agente, aún sin comprender cómo era posible, le comunicó el veredicto: Welcome to Thailand.
Así los habitantes de Tailandia, Malasia y Singapur vieron pasearse entre ellos a un chico blanco de pelo azul y en silla de ruedas. Albert ejerció de pinche de cocina a cambio de un almuerzo, asistió como invitado a una boda autóctona, se resguardó de los monzones en cuevas, y huyó —en una barca con overbooking— de un huracán que se llevó volando todo el equipaje de quienes llevaban equipaje. Es decir, la típica ruta turística.
Lo cierto es que hoy en día el viajero solitario tiene apoyos tecnológicos que le dan cierta tranquilidad. Suele llevar un simple teléfono móvil al que recurrir si en algún momento es necesario pedir auxilio de algún tipo. Pero Albert rehuye las facilidades. Así que cuando viaja no lleva celular. Y así tampoco hay riesgo de que ningún huracán se lo averíe.
Durante los meses en que Albert debía contener su sed viajera releía su diario de bitácora, las notas que escribía en las noches al raso contando lo ocurrido durante el día. Luego convirtió ese dietario en un libro (El món sobre rodes, Edicions 62), con la intención de evangelizar a quien lo leyera con su filosofía del «felicismo» pero, sobre todo, para sacarse un dinero suficiente para comprar un billete a Japón (la tierra de sus cómics preferidos) y otro para cruzar el Atlántico.
El caluroso verano de 2008 coincidió con la finalización de sus estudios obligatorios y el inicio de un nuevo modus vivendi para Albert. El muchacho ponía fin a sus viajecitos de uno o dos meses. Iba a dedicar el próximo medio año a recorrer Sudamérica. Su familia no se sorprendió a estas alturas. Y le dio nuevamente su apoyo con una mezcla de orgullo y resignación.
Sudamérica, África y el amor
Recorrió México, Ecuador, Chile, Brasil, Paraguay y Argentina.
—Hice nuevos amigos ejecutando trucos de magia a los que se me acercaban —nos contará a su regreso—. Gané algunas propinas apostando al tres en raya. Subí sobre la carga de un camión de sandías, viajando como una sandía más. Y me desplacé por el Amazonas en una embarcación de narcotraficantes.
—¿Narcotraficantes? –interrumpe Víctor, horrorizado.
—¿Trajiste souvenirs? –añado.
Albert prosigue contándonos aventuras que a nosotros nos provocan pánico y envidia a partes iguales. Mitad y mitad. Y nos confiesa su nuevo propósito. Pues cuando esos seis meses latinos se extinguían, él ya tenía en mente pasar otros seis en África.
Hizo «sillastop» desde Esparreguera hasta Andalucía. Recurrió a la táctica de la caída tonta en la cola de un barco para cruzar hasta Marruecos. Y de ahí hacia el sur. Con las dificultades añadidas (o retos añadidos) de pasar por zonas en conflicto y los impedimentos burocráticos de las fronteras. Puede que el mundo no esté diseñado para vivir como vive Albert. Pero tampoco para sospechar de alguien como él.
A su paso por Mauritania conoció a una ONG española en ruta por la zona. Hicieron buenas migas y se ofrecieron a llevarlo hasta la frontera con Senegal.
—Pero no podemos cruzar la frontera contigo —le advirtieron—, porque no tienes visado y en la aduana nos exigen la documentación.
Albert comprendió la situación, pero no estaba dispuesto a desaprovecharla.
Se bajó de la furgoneta de la ONG unos kilómetros antes de llegar a la frontera. Se despidió de ellos con sincero agradecimiento por la ayuda prestada y un hasta pronto. La furgoneta siguió su camino, cruzó la frontera abonando los papeles y las monedas necesarias, y desapareció en el desierto. Era el momento de la acción para Albert: se acercó a una comisaría de policía mauritana lloroso, explicando que sus compatriotas de la ONG se habían olvidado de él por descuido. Los agentes quedaron estupefactos ante ese panorama y reaccionaron subiéndolo a un coche oficial de la policía, encendiendo la sirena, y arrancando a todo gas. Llegaron a la frontera, discutieron con los agentes senegaleses en una lengua que Albert desconocía, y comprobaron que hacía un rato había pasado por allí la furgoneta que el chico blanco había descrito.
Subieron la barrera, apartaron las metralletas y el coche de policía del país vecino entró en Senegal. Acelerando otra vez hasta atrapar al contingente de la ONG.
El conductor español de la furgoneta solidaria se detuvo al ser advertido con luces largas por un vehículo policial. Sospechó casi cualquier cosa, excepto que de ese coche saldría Albert, sonriendo y al grito de:
—¡Cómo os he echado de menos!
La aventura africana terminó antes de lo previsto. No porque se le rompiera la silla de ruedas, ni porque pasara hambre en algunas travesías, ni porque enfermara por alguna picadura tropical. Albert no concretó los seis meses de viaje por una razón de peso: a medio camino descubrió que se había enamorado sin querer.
Durante el periplo africano se dio cuenta de que echaba en falta a una chica que había conocido meses antes, en Barcelona. Así que dio media vuelta, desanduvo lo andado, y cruzó el continente hasta la casa de Anna, para decírselo. Para decirle que por primera vez en su vida había algo que deseaba más que seguir viajando solo. Que la quería a su lado. Que la quería, a secas.
El señor que vive abajo
Un aventurero enamorado sigue siendo un aventurero. Del mismo modo que un periodista que escribe ficción sigue siendo un periodista. Albert no iba a dejar de viajar, y ni Víctor ni yo podíamos dejar de contar esta historia. Una historia que no termina aquí, sino que empieza.
—¿Y ahora qué? —le preguntamos a su regreso de África.
—¿Ahora? Ahora me marcho con ella —respondió Albert.
Su nueva aventura es la mayor de todas cuantas se ha planteado, y la contaremos, en tiempo real, durante los primeros cuatro números de esta revista. Es una historia que ningún padre del sobreprotector siglo veintiuno permitiría. La que ningún inventor de historias osaría imaginar.
Un día de 2010, hace pocos meses, Albert quiso pasearse por el Google Earth para descubrir qué había, exactamente, en las antípodas terrestres de su casa de Esparreguera. Unió coordenadas, longitudes y latitudes. Hizo cálculos precisos. Y el resultado fue una granja, humilde, en Nueva Zelanda. Ese sitio exacto es el lugar más lejano del mundo y, también, el lugar donde vive el señor de abajo de la casa de Albert. Abajo es abajo.
Lo más abajo que existe.
Este granjero neozelandés, con huso horario contrario al de Albert, no sospecha que una peculiar parejita catalana y una silla de ruedas se están dirigiendo allí, a su granja, cruzando medio mundo. No sabe, este pobre granjero, que a finales de 2011 puede tener visitas. Y él con la sala sin barrer.
Albert quiere saber si el señor de abajo de su casa es buena gente. Si este granjero desconocido le dará albergue cuando llegue con su novia. Si le hará algo de comer y le dará conversación. Y a nosotros ésta nos parece, de lejos, la mejor historia del mundo. No solamente porque es real, sino y sobre todo porque está ocurriendo ahora, mientras estás leyendo esta revista.
Les dimos una cámara, a él y a su novia Anna, para que nos cuenten la aventura en directo. Para que nosotros la podamos narrar en la versión de papel con palabras, y en la versión digital con imágenes.
El viaje es alucinante: cruzarán Europa, visitarán el delicado Oriente Medio, pasarán de puntillas por Irán y Paquistán (si les dejan), recorrerán la India, circularán —haciendo piruetas— por la Muralla China, saltarán de islita en islita hasta Australia, y llegarán, como polizones, a Nueva Zelanda. A ese punto preciso de Nueva Zelanda en donde un desconocido de longitud y latitud inversa les dirá si al otro lado del mundo nos espera alguien con la comida caliente.