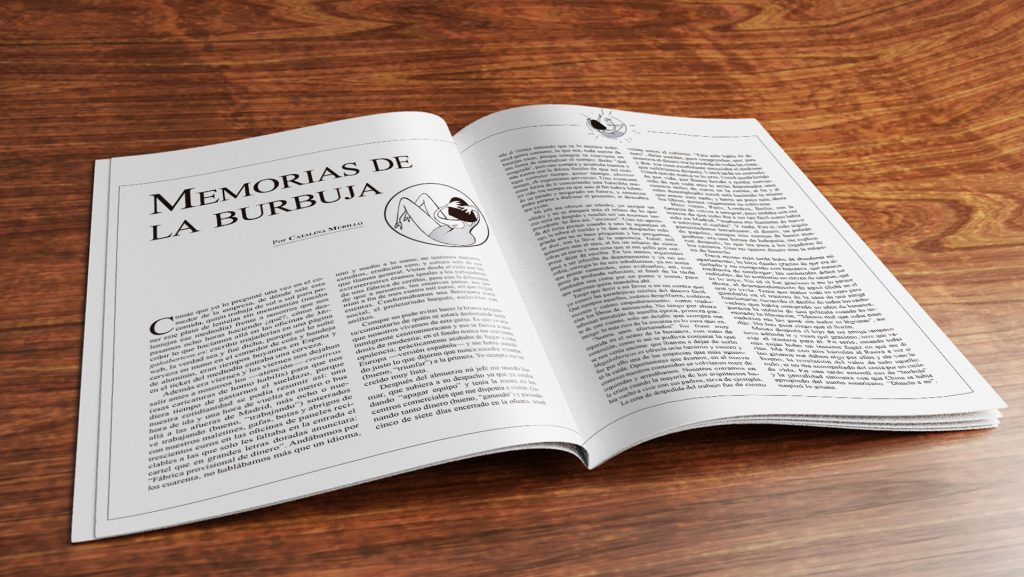Conste que yo lo pregunté una vez en el comedor de la empresa, de dónde sale esta comida, quién trabaja de sol a sol para poner este plato de lentejas sin metonimias (tocaba lentejas ese mediodía) frente a nosotros que nos pasamos ocho horas haciendo ¿qué?, cómo describir lo que hacíamos allá en las oficinas de Megaloibericos.es: escribir majaderías en una página web, la verdad sea y fue dicha, porque así lo solté cerveza en mano en el comedor de cola y bandeja de aluminio, eran tiempos boyantes en España y en el ticket del mediodía entraba una cerveza.
Además era viernes y los viernes nos dejaban salir antes a nosotros los —atención— creativos (esas caricaturas de homo habilis) para que nos diera tiempo de gastarnos el sueldazo, porque nuestra cotidianidad se podía resumir así: una hora de ida y una hora de vuelta en metro o bus allá a las afueras de Madrid, más ocho o nueve trabajando (bueno, «trabajando») soterrados con nuestros maletines, gafas, botas y abrigos de trescientos euros en las oficinas de paneles reciclables a las que solo les faltaba en la entrada el cartel que en grandes letras doradas anunciara: «Fábrica provisional de dinero». Andábamos por los cuarenta, no hablábamos más que un idioma, uno y medio a lo sumo; no teníamos mayores estudios, erudición cero, y cultura solo de esa que llaman general. Vistos desde el cielo por los extraterrestres éramos iguales a los trabajadores de una fábrica de cerillas, pero con la diferencia de que a nosotros, los creativos junior, nos ponían a fin de mes cuatro mil euros, así que hagan cuentas. Conformábamos una floreciente clase social, el proletariado burgués, esclavillos con anillos.
Conque no pude evitar hacer la broma/pregunta/comentario de quién se estará deslomando para que nosotros vivamos de esta guisa. Es que yo era inmigrante centroamericana y eso te fuerza a una dosis de modestia; en el fondo nunca me creí tanta opulencia; prácticamente acababa de llegar a esta Europa —versión española— y me había sucedido justo lo que dijeron que nunca sucedía: triunfar (bueno, «triunfar») a la primera. Yo siempre me he creído muy lista.
Después del almuerzo mi jefe me mandó llamar, que subiera a su despacho yo que ya estaba dando «apagar equipo» y tenía la mente en los centros comerciales que me disponía a visitar. Ganando tanto dinero (bueno, «ganando») y pasando cinco de siete días encerrado en la oficina, usted sale el viernes sintiendo que se lo merece todo; usted quiere consumir, lo que sea, toda suerte de baratijas caras, porque comprar se convierte en una forma de materializar el tiempo; dirán «qué exagerada», pero uno compra y acumula trastos y más trastos con la difusa ilusión de que así consigue acumular tiempo, ganar tiempo, ahorrar tiempo, oh expresiones perversas. Uno consume como forma de ir concretando una futurible mejor vida, ese tiempo en que uno al fin habrá labrado un pasado y asegurado un futuro, y entonces podrá pararse a disfrutar el presente, si descubre que existe.
Mi jefe me ofreció un whisky, yo acepté un whisky y no se alargará más el relato de lo que creí sería un despido y resultó ser un ascenso improcedente. Se dice así, «ascenso». Uno no aprende del éxito porque cuando a uno le agasajan el ego, le suben el sueldo y le dan un despacho más grande uno no se hace preguntas y las preguntas, se dice, son la llave de la sapiencia. Total: mil quinientos más al mes, al fin un salario de cinco cifras en euros y una cosa que sí me pilló por sorpresa: dejar de escribir. En los meses siguientes pasé a ser jefecilla de departamento y ya no escribía, corregía lo de mis subalternos; ya no tenía que pensar contenidos, sino evaluarlos, así, con gesto de profunda reflexión; al final de la tarde cambiaba una coma por un punto y coma, para que supiesen quién mandaba ahí.
Tengo que decir a mi favor o en mi contra que yo conocí las paradójicas mieles del dinero fácil. Qué tiempos aquellos, cuánto despilfarro, cuántos excesos y cuánto empoderamiento, como traducían los libros de autoayuda. No tengo por ahora sabrosas moralejas de aquella época, primera parte de este cuento, solo un detalle que siempre me intrigó: lo más rico de la cocaína es lo cara que es.
«Somos unos afortunados» fue frase muy repetida en el ocaso de la bonanza, con tono de contrición, como si así se pudiera conjurar la que se nos venía encima: que íbamos a dejar de serlo. Megaloibericos. es ofrecía ocio baratito y casero y fue por ello una de las empresas que más aguantó la caída. Oportunistas que éramos, en el nuevo contexto nuestros contenidos se volvieron muy de izquierdas y arrasábamos. Nosotros entramos en la crisis cuando la mayoría de los arquitectos había vuelto a vivir con sus padres, sirva de ejemplo.
La cena de despedida del trabajo fue de ciento veinte euros el cubierto. «Esta solo habla de dinero», dirán ustedes, pero comprendan, uno: para nosotros el dinero era la medida de todas las cosas, y dos: esa cena exorbitante anunciaba el síndrome que sufriríamos después. Usted tarda en creérselo. Usted quizás nunca se lo cree. Usted queda herido de por vida, por llamar herido a quedar convencido de que cada mes le serán depositados unos cuantos miles de euros en la cuenta, al fin y al cabo desempleado usted está haciendo lo mismo que antes: casi nada, y hasta un poco más, ahora lee libros, piensa vagamente en cultivarse.
Hice viajes, París, Londres, Berlín, con la fantasía de volver a emigrar, pero andaba con esa inercia de que todo iba a ser tan fácil como había sido en Madrid, «mañana me llamarán de nuevo a subirme el sueldo». Y nada. Eso sí, todo seguía pareciéndome baratísimo; el dinero, un puñado de papeles, aunque mis cuentas de banco menguaban; era una forma de ludopatía, me explicaron después, lo que les pasa a los jugadores de los casinos. Uno no quiere dinero sino la máquina de hacerlo.
Trece meses más tarde hube de abandonar mi apartamento, lo hice dando gracias de que era alquilado y no comprado con hipoteca, qué manera mediocre de naufragar; las catástrofes deben ser radicales, de lo contrario no sirven de catarsis, que es lo suyo. No sé si fue gracioso o me lo parece ahora, el desmantelamiento de aquel cliché en el que yo vivía. Tenía que meter todo en cajas para guardarlo en el trastero de la casa de una amiga funcionaria; recuerdo el desfile de todos los cachivaches que había comprado en años de bonanza, parecía la utilería de una película cuando ha terminado la filmación. «Menos mal que todas estas naderías me las gané sin sudor ni lágrimas», me dije. No hay peor ciego que el llorón.
Meses después el hijo de mi amiga tampoco tuvo adónde ir y vean qué gracioso, tuve que vaciar el trastero para él. En serio, sacando todas mis cajas hubo un instante fugaz en que me di risa. Me fui con mis bártulos al Rastro a ver si los gitanos me daban algo por ellos y ahí vino lo bueno, la revelación del valor de todo aquello: nulo, si no iba acompañado del ansia por un estilo de vida. En una tarde entendí eso de «burbuja» y la genialidad siniestra con que China se había apropiado del sueño americano. «Dímelo a mí», suspiró la gitana.
Del fracaso se aprende porque cuando sale todo mal uno se pone filosofal y busca explicaciones; si busca consuelo no aprende tanto, ojo. La generación del «porque yo lo valgo» pasó al «por qué ya no valgo» y anduvimos todos deprimidos, chiflados o indignados, esto último no por mucho tiempo, el que fuere rico efímero fue indignado también solo de paso.
Mi ventaja era no haber sido cabra opulenta de toda la vida, la cabra pobre tira al monte y en un plazo relativamente corto se me reactivó el chip del inmigrante, si total yo he vivido siempre a salto de mata, no tengo raíces ni ataduras, nunca perseguí la seguridad, nunca perseguí la estabilidad y la gloria solo en la cama, me arengué a mí misma. Y a los cuarenta conseguí autoinducirme el último cartucho de adrenalina.
«Se necesita telefonista para trabajar en agencia de contactos matrimoniales. Seriedad. Voz agradable.» Apliqué a esta oferta con las cuentas bancarias todavía gorditas, pensando emplear las horas del día, levantarme, ducharme y salir a la calle a hacer algo, porque si no, qué. Llamé, me dieron cita para esa misma tarde. Fue todo fácil y fluido, como dicen los sabios: «Viene lo que conviene». Tenía que presentarme en un pequeño local de un centro comercial de las afueras de Madrid. Qué interesante cómo ve uno las cosas cuando cambia de esquina, por así decir; todas las vallas, la publicidad y los suplementos dominicales de los periódicos me parecían ahora parte de una vida que no solo no sería sino que nunca había sido la mía. No me había dado cuenta de que en los centros comerciales hay sótanos, escaleras de servicio, basureros, trampillas, todos esos recovecos donde suceden los asesinatos en las películas. Bajando unas gradas estrechas llegué a una portezuela hermética con un número y una letra. Llamé. Me abrió una chica colombiana feúcha y desgarbada, mascando chicle. «Soy la que llamó hace un rato por el trabajo». Me miró de arriba abajo y dijo: «¿Qué, necesitas la plata urgentemente?», gran pregunta que nunca me habían formulado en una entrevista de trabajo; en mi vida anterior, no necesitar dinero era un primer requisito para conseguirlo. Pero esta vez le dije que sí a Keylin, mi inminente nueva jefa. «Bueno, mira, te explico…», dijo, pero nunca explicó nada. Me pasó dos folios manoseados que eran el guion a seguir cuando llamaran las personas que andaban buscando pareja. Lo primero que había que aclarar era lo oneroso de la llamada, la ley nos obligaba a advertirlo y a veces llamaba un inspector de incógnito. Después venía el cuestionario, nombre, edad, oficio, ciudad; se trataba de tomarles los datos a quienes llamaran, cómo eran ellos, sus gustos, pasatiempos, aspiraciones y cómo querían que fuese la otra mitad del cítrico.
Sonó uno de los ocho teléfonos rojos. Keylin me lo puso enfrente y dijo: «Prueba, cariño», lo llama a uno cariño, y aunque no te lo crees, te lo crees. Cogí la llamada pero Keylin no se quedó a supervisar sino que aprovechó para ir a sacarse los granos a un espejo y ni siquiera escuchó cuando le dije a mi primer cliente:
—El costo de esta llamada es de un euro cuarenta y cinco céntimos el minuto… pero qué son unos euros comparados con el amor verdadero.
—Oyyy, qué graciosa, ¿tú de dónde eres? —preguntó una voz de hombre cascado.
—Cubana —mentí.
—¡Cubana! —se quedó soñando—, ¿y qué haces en este país tan feo?
—Eso me pregunto yo —todo en un tono muy cordial.
—Oyyy, qué graciosa. Cómo me gustaría a mí ir a Cuba.
—Pues coge una balsa y vete pa’ allá.
—Oyyy, qué graciosa. Ya quisiera yo vivir en Cuba.
—Ten cuidado con lo que pides. Una cosa es visitar el Paraíso y otra muy distinta, vivir en él —risas y más risas y no fingidas.
—Oyyy qué graciosa. Qué esporádica eres.
Miré a Keylin y le indiqué con apremio que me dejara un bolígrafo para poder llenar la ficha. Keylin me indicó que pasara de todo. Me quedé desconcertada. Ella se acercó, cogió el teléfono y dijo: «Un momento, papito». Tapó el auricular contra su panza y me explicó que no había que apuntar nada, que allí no llamaban mujeres así que no había manera de cotejar datos ni poner a nadie en contacto con nadie y además nunca telefoneaban una segunda vez esos que andaban buscando algo serio.
No se lo va a creer el lector, para mí aquello fue una jarra de agua helada; son los ramalazos candorosos de los que se creen listos. Keylin me volvió a poner el teléfono en las manos y me aboqué a hacerle el cuestionario: sesenta años, de Badajoz, fontanero jubilado, se sentía solo y quería una mujer de su edad… Yo decía «ajá, ajá», fingiendo escribir, escrúpulos a esas alturas, y metiéndole prisa, angustiada por lo caro e inútil de aquella llamada. «Alguien para cuidarse mutuamente, me da igual si es gorda, flaca o tuerta, yo quiero dar y recibir cariño, necesito más dar que recibir, fíjate…», me está diciendo el extremeño cuando descubro a Keylin a mis espaldas, como los profesores en la escuela. Me dice: «Despacio, mami», mientras el otro con voz lastimera: «No quiero pasar mis últimos años solo como un perro». Keylin me presiona: «No has llegado ni a cinco minutos» y pone un cronómetro frente a mis ojos.
Quiero dar y recibir cariño. Tic tac, tic tac. No quiero pasar mis últimos años solo como un perro. Tic tac, tic tac. El cronómetro no ha marcado siquiera cinco minutos. De golpe entendí que estaba ahí para que me ficharan para un tra-ba-jo. Bienvenidos al mercado: hurgar en una herida (si es necesario abrir una) y por ahí sacar el dinero. A eso se le llama en este nuevo siglo mercadear, en inglés suena mejor.
Al día siguiente me presenté silbando y con las manos en los bolsillos en mi nuevo trabajo. «Al final siempre me salgo con la mía», pensé mientras sorteaba las filas de desempleados. Keylin me abre y me saluda bamboleando su chicle y se aleja hacia los teléfonos donde tiene uno descolgado, patas arriba. Lo coge, me da la espalda y se pone a cuchichear. Al cabo de un rato cuelga y dice:
—Puaj, viejo asqueroso. Aquí solo llaman tipos enfermos, viejos o locos.
—El de ayer buscaba cariño.
—Ja. Los hombres solo quieren una cosa: sexo gratis. Por eso les sale todo tan caro.
Teléfono. Me lanzo a atender. No me pagan para estar de cháchara. Una voz masculina me dice: «Ponme cachondo». Miro a Keylin quien entiende de inmediato mi situación y le da la vuelta al folio de ayer. Del otro lado dice que hola, cariño, que si te chupo aquí y allá, que si te paso mi lengua tibia y húmeda suavemente por acullá, que si me pongo de cuatro patas, que si me abro asá y te mamo y te succiono y me lo bebo todo. Tic tac, tic tac.
Todo eso le leí al que puede ser considerado mi primer cliente, y más que añadí de mi cosecha, mucho más, no olvidemos que yo había sido creativa, al fin daba frutos la vaina. Quince minutos estuvimos, en perfecto diálogo socrático, parece poco pero ahí los quiero ver.
Conque no tan bella pero sí de día, de lunes a viernes de ocho a cuatro estaba yo a pie de cañón «ministrando amor a un mundo herido», como decía el cartel de un templo cristiano que veía cada día de paso hacia el «trabajo», al final no sé cuándo poner trabajo sin comillas, será el día en que trabajar me deje las uñas negras, pero a este paso… En un día de telefonista ganaba lo que antes en una hora; en una hora al teléfono pagaba una jornada de trabajo; cuánto ganaría si pusiera la línea caliente en mi casa; estos y otros cálculos hice en los ratos en que los teléfonos se quedaban mudos, qué rápido empieza usted a razonar como asalariado.
Con lo bueno de la estabilidad y la rutina vino lo malo de la estabilidad y la rutina. Al principio es tedio y hartazgo pero va tomando forma de profunda apatía, da igual el sueldo que se tenga, aunque lo bueno de uno misérrimo es que no nubla el entendimiento y se percibe en toda su lucidez ese dicho popular de que la gente, por ganarse la vida, la pierde; y se le apagan a usted los instintos pero no el hálito; es como estar ciego, sordo, mudo pero con la sangre borboteando por dentro, hablo de casos graves, yo nunca he sabido qué es eso de depresión, nunca he ido más allá del aburrimiento, nunca me he apegado suficientemente a nada, será por aquello de ser inmigrante, de algún modo estás siempre de paso, a ti qué, nada es para rasgarse las venas, seguro que me entienden, la melancolía es droga dura, y no es la mía.
Han notado qué desmoralizante es eso de obtener algo largamente deseado cuando ya no se desea, pregunto. Sucedió que en esos días me dieron mi pasaporte español, a buenas horas, cuando no tenía valor ni en el mercado negro africano. Sentada en la oficina frente a los teléfonos anhelantes me puse a hojearlo, al pasaporte, digo, con sus tres carabelas, revisen, en la segunda página, los tres navíos de marras en un mar ligeramente encrespado, una rosa de los vientos y un cielo bíblico; la vida, qué vueltas da, a lo mejor ahí iba alguno de mis ancestros, y ahora yo aquí, aplacando con la lengua falos de todos los rincones de España. Entonces algo me hizo clic, como dicen. Iba a renunciar.
Mejor hundirse de una vez por todas que estar manteniéndose a flote con la naricilla al aire, mejor arrastrarse por los caños y alcantarillas y mendigar, sí, era lo que me pedía el alma aunque en ese maldito país ya no valía la pena ni eso, ya no caían suculentas migajas de las mesas de los otros. Me atrevo a decir que yo conocí la felicidad. Felicidad había sido: ser joven y estar sin papeles, sin trabajo, sin familia y sin dinero en una ciudad donde podían escucharse los ríos de euros corriendo bajo el asfalto. Delicioso. Esa antesala es la felicidad. Ese ya casi. Y sentirse o saberse o creerse muy fuerte, muy inteligente, todopoderosa, toda deliciosa.
Iba a renunciar, decía, pero esa mañana Keylin no se apareció por la oficina. Si alguien hace su «trabajo» sin ganas, sin un mínimo de energía, se nota. Recuerdo que levanté el teléfono y me dijo uno: «Chúpamela»; y yo: «Un momento». Y me colgó. Bien hecho. Fue un fiasco de jornada que terminó con la llamada que me cambiaría la vida.
Un hombre extranjero. A la hora de la siesta. Chapurreando pidió una mujer que fuera a su hotel ya mismo. Le expliqué que «nosotras» éramos ladies solo para hablar… Se quedó mudo, por lo que rauda añadí doblado al inglés: «Gratis, solo follar», y él se fascinó; en años de andar de putas por la península jamás topó con alguna que hablara inglés. Una hora y media, charlamos, una conversación erótica en el mal sentido: él se empezaba a enamorar. Era mercader (que es como llamaban antes a los empresarios), especialista en ruinas; viajaba de país en país siguiendo las burbujas a puntito de estallar. No era un cínico, era un superviviente. Y yo era la primera mujer del mundo que lo hacía reír. Una semana más estuve yendo al «trabajo» solo para conversar con él. Le conté cuentos y chistes, le leí poemas y le canté una nana. Hasta que me pidió que nos viéramos. En aquella terraza del Ritz.
Obvio, no era guapo ni joven ni muy listo ni muy nada. Lo más gracioso que tenía era su inglés de árabe radicado en Londres y sus ojeras de elefante. Le dije: «Yo quiero ser poetisa, pero no tengo dinero». Entonces él abrió su billetera, sacó un fajo de billetes y lo siguiente solo quien lo haya vivido lo entenderá: yo sentí un zigzag recorrerme la espalda, sentí henchirse mi pecho, sentí lo más cercano que he sentido nunca a un flechazo. «Ay, gracias», le dije cogiendo el dinero y metiéndomelo en el bolso.
Los mil setecientos cincuenta euros que me dio esa primera vez me los gasté en cuatro horas de la mañana siguiente y por la tarde no me emocionaba nada de lo que había comprado, nada de nada, yo nunca había sentido un vacío semejante, era como si mis entrañas fuesen de algodón, solo quería que sonara mi móvil y escuchar su voz, que me invitara a cenar y que me ofreciera la boca gigante de su billetera.
Teléfono.
Era él. Su voz paternal me pidió vernos de nuevo. Nos vimos esa noche y otra y otra y después de haberlo hecho reír durante once cenas, temblando se lo dije: «Siento que ya no podría vivir sin ti». Y me eché a llorar como si hubiera confesado un crimen. Él me abrazó. Esa noche no me dio dinero, como todas, sino un anillo de platino y nos fuimos a la cama donde intenté demostrarle con mi lengua silenciosa hasta qué punto lo consideraba a él la fuente de mi vida.
Estoy en la cubierta de un barco y hay siete modelos griegas merodeando, que si masaje, que si cóctel. El barco, el mar y ellas son parte de mi primera luna de miel. A ver, amor con amor se paga, es cierto. Él percibió que yo lo amaba como nadie nunca lo amó o antes que yo ninguna entendió que aquello era amor. En fin, no quiero perder el hilo, cómo me «gano» la vida, es lo que intento explicar. ¿Saben?, siempre he vivido de la palabra.