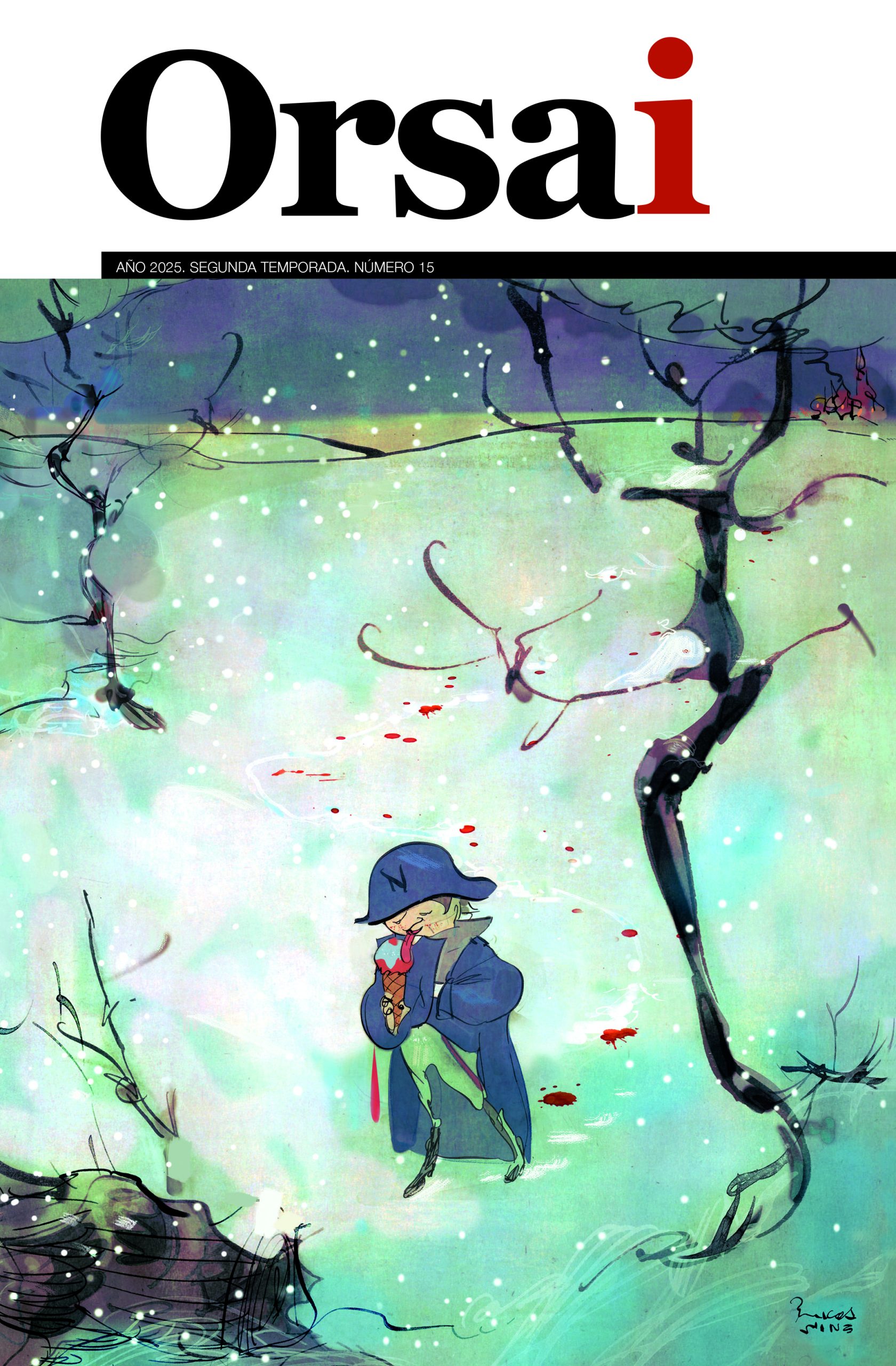Mientras bajaba hacia el lago, traté de distinguir el origen de la bengala, pero no había más que negrura. Una rama me arañó la frente. Había salido de la casa de Liliana Zambrano sin mi campera, y a mitad de camino me dije, para darme ánimos, que el ejercicio me haría entrar en calor. Eso no ocurrió. Nedel y algunos de los otros invitados me seguían en silencio. Todos habían tomado la precaución de ponerse sus abrigos.
Mis ojos pronto se acostumbraron a la oscuridad y alcancé a ver la proa de la lancha en alto, a unos cien metros de la costa. Un símbolo borroso bajo el cielo encapotado.
Olivia —la chica que se parecía a la Olivia de Popeye— señaló un movimiento en el agua.
—Ahí está —dijo con voz de alivio, como si todo se hubiera solucionado y estuviéramos al borde de un final feliz. Un hombre con chaleco salvavidas trataba de nadar hacia nosotros.
Seguramente el nadador había comenzado su ejercicio con la velocidad que da el miedo, pero, a medida que el frío conquistaba las regiones de su cuerpo, sus movimientos se habían hecho más lentos. El corazón había acelerado su marcha para irrigar los miembros agarrotados. La tensión arterial había subido de golpe. Podía imaginar los labios azules, pintados por la cianosis, y los vasos del iris extendiéndose como corales diminutos. Hundí los pies en el agua y avancé con la esperanza inútil de que algo me detuviera. Nedel me siguió. La pendiente era leve. Sentí que el frío se extendía por mis huesos y mis articulaciones con la habilidad de un anatomista. Estábamos con el agua a la cintura cuando mis dedos alcanzaron el chaleco salvavidas de color naranja. Para ese entonces, el náufrago ya no daba brazadas y, dócilmente, se dejaba conducir hacia la orilla. Nedel me ayudó y lo dejamos en tierra firme, boca arriba.
Olivia iluminó por algunos segundos con su celular la cara del hombre rescatado, pero de inmediato lo apagó, porque no le gustó lo que veía. En ese segundo de luz, comprendí que aquello no era un incidente fortuito, una historia ajena de la que me liberaría fácilmente apenas llegara alguna ambulancia. El hombre del chaleco salvavidas era Agustín Heckell. Trató de decir algo, pero no pudo, y ni siquiera sé si me reconoció: ya era de noche y todos éramos sombras indistintas. Nedel empezó a hacerle un masaje cardíaco. Pronto lo relevé. Atento a Heckell y a sus débiles signos de vida, no advertí que había llegado una ambulancia: en aquel camino desierto, no había necesidad de sirenas. Los dos hombres pronto le quitaron el chaleco salvavidas, lo subieron a una camilla y lo envolvieron en una manta de color acero. Con gran esfuerzo, lo llevaron senda arriba, hacia el interior iluminado de la ambulancia.
En la cabaña me di una ducha caliente para reponerme del remojón. No podía parar de temblar, como si también el calor me transmitiera frío. Le avisé a mi jefe de la novedad. Profirió una notable cantidad de insultos: no dirigidos a mí, sino a la tendencia de las cosas a complicarse. Después me puse toda la ropa que pude y salí rumbo a la Clínica Sobral.
La clínica era pequeña y le faltaba personal, no había nadie en la recepción. Caminé por el pasillo hasta que encontré a la doctora Margarit. Vestía un guardapolvo de color verde agua. Un estetoscopio le colgaba del bolsillo. Tenía en la mano un vaso descartable. Había querido alejarse un segundo del mundo para tomarse un café, y ahí estaba yo para interrumpirla.
—Hicimos todo lo posible, comisario… Cuando lo recogió la ambulancia, ya había entrado en paro por la hipotermia.
—¿Llegó a decir algo?
—Nunca recuperó la conciencia.
Le pregunté si Heckell llevaba el celular en algún bolsillo.
—No tenía nada, ni celular ni documentos —me respondió la médica—. Solamente las llaves de su casa y de su auto.
Dio un sorbo al café.
—¿Lo conocía a Heckell, doctora?
—Fue compañero de escuela de mi hermano. Pero nunca se llevaron bien. Mi hermano era buen alumno. Heckell, de los que se sentaban en el fondo y se copiaban en las pruebas.
—Además de la hipotermia, ¿tenía algún golpe, alguna herida o quemadura?
—A simple vista, no. Me dijeron los muchachos de la ambulancia que la lancha chocó con algo y se hundió. Si eso hubiera pasado un poco más cerca de la orilla, se habría salvado. Con la temperatura que tiene el lago en esta época del año, nadie soporta más que unos pocos minutos.
Estornudé y sentí un escalofrío. El paso por el agua helada me había dejado su marca.
—No tiene buen aspecto, comisario. ¿Quiere algo para su resfrío?
—Los antigripales me hacen dormir.
—¿Qué tiene de malo dormir?
La doctora Margarit terminó su café, dejó caer el vasito descartable en un cesto y se alejó por el pasillo de piso de linóleo. Sentí el cansancio acumulado y me senté en una de las sillas. En las paredes había láminas tenues: bailarinas de Degas y nenúfares de Monet.
Debo haberme dormido durante un segundo, porque de pronto vi a Mayra Santelmo sentada a mi lado. Tenía una libretita en la mano. La había dividido en cuatro sectores y había llenado con palabras cada sector.
—¿Recién llega? —pregunté.
—Hace unos minutos, pero no quería despertarlo. Siempre me da pena despertar a la gente dormida.
—¿Qué anotó ahí? No entiendo su letra.
Me señaló cada uno de los cuatro casilleros.
—Un incendio, un accidente en la montaña, un suicidio, un naufragio —enumeró.
—Pero podemos pensar en una versión alternativa —dije—. Un disparo a la cabeza, una intoxicación deliberada, un empujón y uno o varios disparos al casco de una lancha. ¿Se puede recuperar la lancha de Heckell?
—Hay lugares en los que el lago alcanza los trescientos metros de profundidad, y ni siquiera sabemos exactamente dónde se hundió.
—A unos cien metros de la orilla.
—Los cálculos a ojo no sirven, y menos los que se hacen de noche, comisario.
Bostecé. Santelmo se puso de pie.
—Mañana temprano los voy a mandar a Trenti y a Jara a recorrer las orillas del lago y a golpear puertas para saber si alguien vio u oyó algo. Además, la guardia costera va a dar una vuelta para ver si encuentran flotando algún elemento de la lancha. Ahora vaya a dormir, comisario.
Una vez en la cabaña, le dejé un mensaje a mi esposa y otro a mi jefe, Carlic. Me quedaba un poco de pan y había queso en la heladera. Me hice un café con leche y me fui a la cama. Mientras miraba el techo de madera, me quedé pensando en la hojita de Santelmo, dividida en cuatro sectores. Recordé que Heckell había pensado en su red social como una serie de cuatro imágenes que tenían algo en común. Cuatro estaciones, cuatro ventanas, cuatro libros. Otro juego se había desarrollado ante mí, y ahora yo tenía cuatro muertes: un cuerpo carbonizado en una cabaña, un andinista caído en una grieta, una mujer despeñada desde un mirador, un hombre derrotado por las aguas heladas. Cuando Heckell había desarrollado su idea, buscaba lo que los cuatro elementos tenían en común. ¿Había que proceder así? ¿O había que hacer lo contrario, como habían hecho los pocos usuarios de su red? Habían preferido comunicar sus pensamientos o emociones a través del elemento que, aunque semejante, se separaba de los otros, el delicado quiebre de la serie.
A la mañana, después de recibir una llamada de Santelmo, manejé hasta la casa de Heckell. El frío de la víspera me pasaba la cuenta: seguía resfriado y me dolían los huesos. Tal vez tendría que haber aceptado el antigripal de la doctora Margarit. Mayra Santelmo me esperaba con un termo de café y unos bizcochitos de grasa. Tomé un café antes de entrar.
Miró la hora en su celular.
—A esta hora están enterrando a Érica Monyargo. Pensé que iba a querer estar presente, comisario.
—No me gustan los cementerios.
Antes de entrar a la casa, quise asomarme al lugar donde Heckell solía guardar la lancha. Presumía que era su lancha la que se había hundido, pero no estuve seguro hasta ver el lugar vacío. En los estantes de las paredes había muchas herramientas: martillos, un hacha de camping, juegos de destornilladores, un taladro inalámbrico. Como hacemos todos los hombres, Heckell había acumulado más herramientas que las que podía usar. El lugar estaba desordenado, pero el piso parecía recién barrido.
Después entramos en la casa. Revisé los cajones del escritorio y los pocos libros de la biblioteca. Entre las páginas de un cuaderno universitario, encontré fotocopias de planos de la zona. Había un gran terreno, con el contorno señalado con marcador negro. Y luego una serie de bocetos de la futura edificación: un edificio central y, a su alrededor, una serie de cabañas. Los dibujos estaban hechos a mano. El complejo turístico tenía por nombre Bosque Blanco Resort. El proyecto era ambicioso: había una pileta de natación ubicada de tal manera que la mitad estaba al aire libre y la mitad en el interior de la construcción.
—Este mapa abarca el terreno de El Edén y la casa de Beltrán Viale —dijo Santelmo—. El último sueño del pobre Heckell.
—La casa de Liliana Zambrano está a pocos metros, y la lancha se hundió a un centenar de metros de aquí. Si hubo un tirador, tiene que haber estado cerca, a menos que fuera muy diestro. ¿Es posible que haya habido un disparo y que ninguno de los que estábamos en la Casa del Lago lo oyera?
—Depende del viento y de la distancia —respondió San Telmo—. Pero si hubiera habido un tirador, le habría apuntado a Heckell. ¿De qué le serviría hundir la lancha?
—Esa es una buena pregunta. Con la lancha hundida, no podemos saber si fue un asesinato o un accidente. Y tal vez al asesino le convenga que el celular de Heckell esté en el fondo del lago.
Fuera de los planos del imaginario resort, la casa estaba desprovista de papeles inquietantes. Heckell ya había tenido problemas legales y sabía cuidarse ante un posible allanamiento. En el dormitorio, detrás de una pintura abstracta, había una caja fuerte, pero desconocíamos la combinación. Trabajo para el fiscal si el asunto avanzaba.
Cuando estábamos por salir, Santelmo atendió una llamada. Preguntó «¿dónde?» y después solo dijo «voy».
—Trenti encontró algo.
Fuimos caminando, estábamos muy cerca de nuestro destino: el mirador desde donde había caído Érica Monyargo. A un lado estaba una de las camionetas de la comisaría. Trenti, orgulloso de su hallazgo, le mostró a su jefa una bolsa para pruebas. En su interior estaba el casquillo de una bala de fusil.
—¿Cómo la encontró, sargento? —le pregunté.
—Estuve calculando cuál sería el mejor lugar desde donde disparar hacia una lancha que regresara a la casa de Heckell. Encontré también un cigarrillo a medio fumar y un paquete vacío de pastillas de menta.
Había guardado en bolsas esos elementos.
—Buen trabajo, Trenti —le dijo Santelmo—. Y en tiempo récord.
Apenas Trenti se alejó, dije:
—Para hundir una lancha, se necesita más de una bala.
—Quizás el tirador guardó los otros casquillos y este se le cayó. Voy a mandar todo al laboratorio, a menos que usted tenga que ir hoy a la capital de la provincia.
—Prefiero quedarme hasta terminar el trabajo en vez de estar yendo y viniendo.
—Entonces voy a llevar las pruebas que encontró Trenti a la Clínica Sobral. Van a viajar en la ambulancia que lleve el cuerpo.
Pasé por el lado izquierdo de la baranda y bajé hasta el promontorio donde Trenti había encontrado el casquillo de la bala. Me tendí sobre la tierra boca abajo como había hecho, supuestamente, el asesino. Sostuve en mis manos un fusil imaginario.
—Se va a ensuciar la ropa, comisario. ¿Buen lugar para disparar? —me preguntó Santelmo.
—El mejor. El primer lugar que a uno se le hubiera ocurrido.
La Casa del Lago, con su estructura de cemento que asomaba en el aire, se veía sin problemas. La casa de Heckell, en cambio, estaba un poco escondida. Pero se podía disparar sin problemas a una lancha que se acercara a la casa.
Me levanté y me froté la campera para sacarme la tierra y el pasto. Me encontré con la bronca apenas contenida de Santelmo.
—Usted no cree que esto sea una pista, ¿no? Cree que todo es casualidad, cosas que están ahí porque sí. Como las encontramos nosotros, no sirven.
—Al contrario, Mayra, Trenti encontró la mejor de las pistas. El primer error que comete el asesino.
Santelmo creyó ver alguna ironía en mis palabras y entró en un silencio hostil. De pronto recordé lo que había visto antes de llegar a la casa de Liliana Zambrano: le hablé del paraguas transparente que se deslizaba entre los árboles.
—No se preocupe por ese paraguas, comisario. No se trata de ningún francotirador. La dueña del paraguas es Mary Ann Rendle, una profesora norteamericana que estudia los pájaros. Y no es un paraguas para la lluvia. Lo usa en sus grabaciones de los cantos de las aves.
—¿Dónde vive?
—Cerca de la Hostería del Molino, esa hostería abandonada con el aspa rota. Alquiló una casa por todo el año.
—¿Habla castellano? Mi inglés es malo.
—Habla muy bien. Se ha hecho amiga de la gente del pueblo. Yo creo que no se va más.
La señora Rendle nos sirvió té en un juego de porcelana azul. Tenía el pelo completamente blanco y muy corto. Vestía un pantalón impermeable, borceguíes y un polar amarillo. Parecía lista para salir en expedición. Nos contó que había trabajado en el laboratorio ornitológico de la Universidad de Cornell, en Ithaca, en el estado de Nueva York. Cuando se jubiló, empezó a hacer viajes por la Patagonia.
Le pregunté si era suyo el paraguas que había visto justo antes de la muerte de Heckell.
—El paraguas no es para protegerme de la lluvia. Estudio a los pájaros, y para grabar las voces uso un passive recorder. Se activa cuando hay ruido, eso permite ahorrar espacio y batería. Instalo el grabador bajo el paraguas, amarrado a un árbol, y con la antena apuntando al interior.
Me mostró la caja del grabador, ya gastada y pegada con cinta adhesiva. En la fotografía se veía el aparatito, de la marca Wildlife Acoustics.
—¿No hay peligro de que la tormenta se lleve el paraguas?
—Siempre consulto el pronóstico del tiempo. Si se me pierde este equipo, no tengo forma de reponerlo en Argentina.
—¿Conoce la casa de la profesora Zambrano?
—Claro, soy amiga de Lili. Hoy voy a ir a almorzar con ella. De hecho, estaba lista para salir cuando ustedes llegaron.
—Entonces no la demoramos —dijo Santelmo—. ¿Conocía a Agustín Heckell?
—De vista, porque camino mucho por la zona. Nunca hablé con él. Una vez lo vi salir con su lancha. Cruzó el lago y se bajó en un muelle de la casa que está enfrente. Pobre hombre. ¿Contra qué habrá chocado?
—Cuando ayer a la tarde instaló el grabador, ¿se cruzó con alguien en el camino? —preguntó Santelmo.
—No. En esta época hay pocos turistas, por suerte. Suerte para mí y para los pájaros, pero mala suerte para los comerciantes.
—¿Y no oyó un disparo o algún ruido fuera de lo común?
—No. Nada en absoluto. A lo mejor alguna lancha a lo lejos. Pero no presté atención. Si buscan el ruido de un disparo, debe haber quedado grabado. Ahora tengo que almorzar con Lili, pero a la tarde paso a recoger el grabador. Así yo busco el canto de los pájaros, y ustedes, su disparo.
La tarde se perdió en responder a los llamados impacientes de mi jefe y de mi mujer, que seguía preocupada porque mi hijo menor escribía las palabras en espejo. Me preguntaba con insistencia cuándo iba a volver. También recibí una llamada de Santelmo: estaba muy atareada en la comisaría y me preguntó si podía resolver lo del grabador. La profesora Rendle ya había recogido el aparato y me esperaba en la casa de Liliana Zambrano.
Cuando llegué a la Casa del Lago, las dos amigas habían terminado el almuerzo y estaban tomando un café. En los platitos quedaban restos de cheese cake.
—Tranquilice a mi amiga, comisario. Está preocupada —dijo la norteamericana mientras sacaba de una mochila un aparatito.
La profesora Zambrano seguía conmovida por la tragedia de la noche anterior.
—Antes no tenía miedo. ¿Qué podía pasar en Bosque Blanco? No me importaba quedarme sola. Tengo una pistola de calibre 22, que era de mi marido, y con eso me basta. Pero ahora… Siento que no puede ser casual lo de Érica y ahora lo de Heckell.
La norteamericana se apuró a interrumpirla.
—Érica se mató, y la lancha chocó contra algo. ¿No es cierto, comisario? A menos que encontremos el ruido de un disparo en mi grabadora.
—¿Contra qué puede chocar una lancha en medio del lago? —preguntó Zambrano.
—Contra un tronco sumergido… —dije. Había leído en el diario, alguna vez, de algún accidente así, pero no me acordaba dónde era, si en un lago o un río, y mi voz no sonó convincente.
—Vamos, comisario, Mary Ann y yo somos muy reservadas y prometemos no decir nada. Estamos en confianza, puede decirnos la verdad.
—¿La verdad sobre qué?
—Javier Salinas, Érica Monyargo y Agustín Heckell armaron ese grupo ecologista, Atlas, y ahora los tres están muertos. Y si no fueran sospechosas esas muertes, usted no estaría aquí, entre nosotros. Le dejaría el asunto a la policía local.
No siguió hablando porque la interrumpió el martilleo de lo que parecía un pájaro carpintero.
—La grabadora solo se pone en marcha cuando percibe un ruido —explicó la señora Rendle.
Pensé que Mary Ann Rendle aprovecharía para darnos una lección de ornitología. No fue así. Dejó que oyéramos el discurso caótico de la naturaleza. Una rama al quebrarse. El ladrido de un perro. El canto agudo de un pájaro. Una ráfaga que sacudía los árboles. Algo que parecía un pato. Entre las voces de la naturaleza, se dejaba oír también algún auto que pasaba por el camino que bordeaba el lago. Más pájaros, luego las voces confusas de los que habíamos ido desde la casa de Zambrano, y finalmente el ruido de la ambulancia, que había quedado con el motor en marcha mientras los enfermeros bajaban a buscar a Heckell. En la grabación, los segmentos de silencio habían sido extirpados.
—Ya está —dijo Mary Ann con algo de orgullo—. Terminó.
—¿Y el disparo?
—Usted escuchó. No hubo ningún disparo.
—Si alguien hubiera disparado desde el mirador, ¿cree que la grabadora lo hubiera captado?
—Por supuesto. La ubiqué muy cerca del mirador.
—Entonces puedo quedarme tranquila… —dijo Liliana Zambrano—. No hay ningún asesino en Bosque Blanco.
Me miró como buscando una confirmación. No dije nada.
Ahora estaba seguro de que el disparo no había ocurrido. El casquillo de bala, con su cigarrillo a medio fumar y su paquete de pastillas de menta, o bien era una pista plantada por el asesino, o bien una pura casualidad, objetos aleatorios a los que les había tocado recibir el mérito de un significado.
Pensé en entrar en el restaurante Fitz Roy para un almuerzo algo tardío, pero no tenía ganas de que el dueño tratara de darme conversación. Me decidí por un sándwich en el bar El León, cuyo dueño era un exboxeador silencioso y ligeramente brusco. En las paredes había viejas noticias de sus peleas. Ya había hecho mi pedido cuando entró Leticia Gamboa. El viento le había alborotado la cabeza. Despeinada y sin maquillar, parecía distraída de su propia belleza. Se quedó un segundo en la puerta, como dudando si fingir que no me había visto y seguir de largo, pero tal vez era tarde para que la simulación funcionara. Vino hacia mí.
—Entregué algunas tazas nuevas para reponer las que se vendieron. Durante mayo y junio trabajo bastante, porque en julio llegan los turistas. Pero, como se imaginará, vivimos del sueldo de mi esposo, no de mis cerámicas.
La invité a sentarse y aceptó.
—¿Y su esposo?
—Volvió a la planta. Hoy tuvimos el entierro, y apenas terminó, salió para allá. Había un problema con una válvula. No puedo darle ninguna precisión porque…
—Porque cuando su marido le habla de esas cosas del gasoducto, se aburre y deja de prestar atención.
—Exacto. ¿No lo extrañan en su casa?
—Supongo que sí, pero Bosque Blanco no me hace las cosas fáciles. Vine por una botella térmica que tenía un poco de antihistamínico y sigo aquí.
—Y ahora, lo de Agustín…
—¿Eran amigos? Visité a Heckell antes de su accidente y vi su estatuilla de Atlas. Me gustó.
—Era realista en esa época. Con los años, me salen las cosas un poco más abstractas. Pobre Agustín. Vivía enredándose con gente que no le convenía. Acá lo consideran un estafador, pero en realidad era un ingenuo, una de esas personas que se entusiasman con planes descabellados.
Me acerqué a ella para que no me oyeran de las mesas vecinas.
—Aprovecho para preguntarle algo. Mi esposa está preocupada porque mi hijo escribe las palabras en espejo.
—No me pida consejos educativos. No soy maestra ni tengo hijos.
—No, no es eso. Como mi esposa está preocupada, vivo pensando en palabras al revés. Entonces descubrí que la casa de los Monyargo, El Edén, es el apellido de su marido escrito al revés.
Durante un instante se quedó muda, y casi podía oír el rumor de su conciencia preguntándose qué le convenía decir y qué no. Pero era una mujer inteligente y se dio cuenta de que yo terminaría por saber la verdad, porque era una verdad escrita en un cartel sostenido por cadenas.
—El dueño original de la casa era Elías Nedel, el padre de mi marido. Si uno escribe el apellido en sentido inverso, y le agrega luego la inicial del nombre, Nedel E, el resultado es El Edén. Esa casa le pertenecía al padre, pero era jugador.
—¿A qué jugaba?
—La pregunta es a qué no jugaba. Estaba tan endeudado que terminó por venderle la casa a Fabián Monyargo. Ya para entonces, el matrimonio andaba mal, y la madre de Julio se fue a vivir con Monyargo. Tal vez lo hizo para no perder del todo la casa.
—¿Usted llegó a conocer a Elías Nedel?
—No, murió antes de que yo llegara a la vida de Julio. No sé si me hubiera gustado conocerlo. Se pegó un tiro en un hotel de Río Gallegos. Había ido por negocios que no salieron bien. Sé, por Julio, que era un malogrado.
—Según entiendo —dije—, un malogrado es alguien que pudo haber tenido un porvenir brillante, pero que se desvió del camino.
—Lo que acaba de decir es la biografía de Elías Nedel. Era ingeniero, como mi esposo. Decía que el juego no era un vicio: era la noción de que existía un mecanismo secreto en el universo, hecho de números y símbolos. Julio hubiera querido vivir con su padre, pero Elías Nedel siempre estaba cambiando de casa. Julio nunca se llevó bien con su padrastro. Fue a hacer el servicio militar a esa base naval que está cerca de Bahía Blanca y después se quedó en la ciudad para estudiar. Pero el trabajo lo hizo volver a la zona y acabó viviendo en Bosque Blanco.
—Con Érica, ¿cómo se llevaban?
—A Érica siempre la quiso, a su modo.
Le pregunté qué iba a tomar, pero se puso de pie con brusquedad, arrepentida de haber hablado conmigo. Sabía que hablar es siempre hablar de más.
—Conversamos como si fuéramos amigos, pero usted… Usted no es alguien que vino a hacer amigos. Es alguien que vino a hacer su trabajo.
Durante unos segundos, esperó una mentira: que yo dijera que conversaba porque sí, por puro interés en las personas y en ella. Pero yo había venido a hacer mi trabajo y, tal como ella sospechaba, estaba a punto de terminarlo.