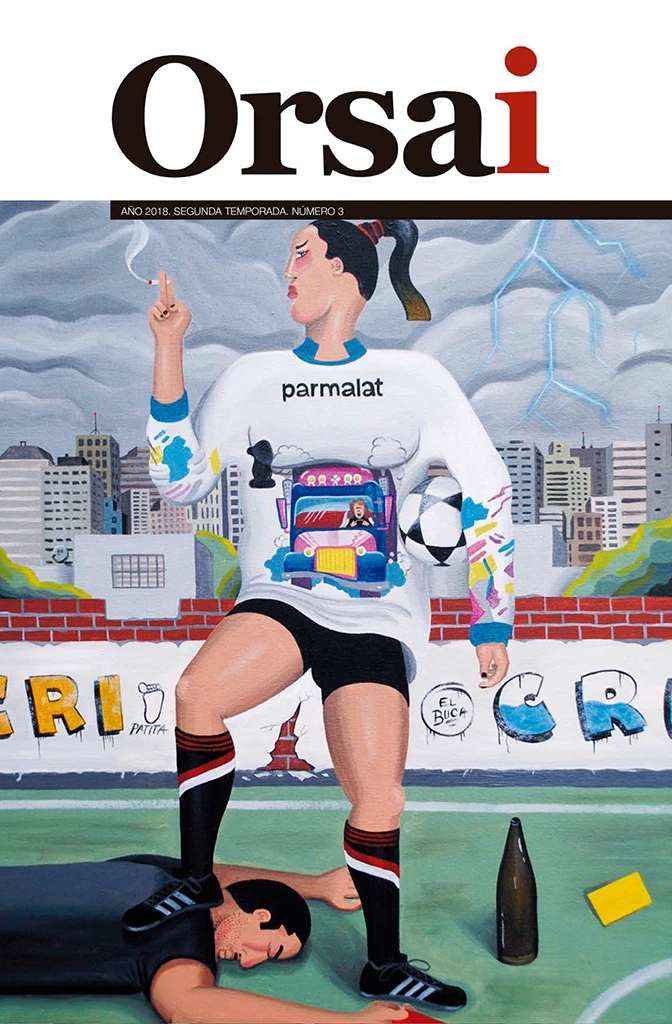—Vamos que es la última —gritó el director.
Se sabe que algo es lo último recién cuando pasó, lo demás es especulación. Los finales son impredecibles; los mexicanos, idiotas, y mi casa estaba demasiado lejos. Mientras yo trabajaba en el D.F., mi madre contenía el llanto que brotaba de las cañerías de Jean Jaures y al gringo al que le había alquilado el departamento a una cantidad ridícula de dólares. No sé si la decisión de aceptar el trabajo fue demasiado precipitada o si de verdad no podía soportar más estar en una ciudad que me lo estaba quitando todo.
Mi descenso fue tan ordinario que cuando comenzó, no me di cuenta. En retrospectiva, entiendo que solo un pelotudo tarda tanto en aceptar lo evidente. Un martes, volviendo a casa doblado, luego de haber fallado en mi intento de ser infiel, fui asaltado por dos adolescentes, que probablemente no tuvieran navajas en el bolsillo. A Claudia le dije que me habían manoteado el teléfono en un colectivo lleno. No que a ella le importara demasiado. La desaparición forzada de mi celular servía para enmascarar que ya no queríamos mandarnos mensajitos, ni preguntarnos qué estábamos haciendo en el medio del día. Sirvió, también, para favorecer el descubrimiento de los otros mensajes, los de su teléfono, los que estaban dirigidos a Fernando, mi jefe, que era un poco mi amigo y que luego del saldo de cuentas dejó de ser cualquier cosa. Yo me quedé con el departamento que alquilábamos en calidad de damnificado.
Mi venganza fue blanda y mezquina. Le arranqué una única página a cada uno de sus libros con cuidado, para que la relectura fuera amarga. Con una aguja, repasé algunos cercos de sus vinilos y saqué sus prendas preferidas a la calle. Sus objetos más preciados eran mis rehenes y mi tortura, imperceptible. Usé el tenedor en sus sartenes alemanas y acabé dentro de todas sus cremas. Borré su disco externo y dejé que las palomas anidaran en sus plantas. A Claudia le tomó cuarenta y tres días sacarse a mi amigo de adentro; tardó más de un mes en mandar el mail pidiendo sus pertenencias de vuelta. Ignoré sus mensajes y cambié la cerradura. Me pasaba los días en casa, 2 caminando por el departamento estudiando qué pequeños cortes podía hacerle a su memoria y cuáles eran los lugares más dolorosos para manchar con mis fluidos. Un sentimiento de haberlo perdido todo y de todavía no estar ahogándome me embargaba. No es que no tuviera cosas para hacer, es que no quería hacerlas. No quería buscar un nuevo trabajo, cocinarme me aburría y no valía la pena pensar en coger. Llenarle los sweaters de mi leche pringosa era lo único que me daba satisfacción.
Tengo la sensación de haberme tomado el avión en pantuflas. Me di cuenta de que verdaderamente estaba en D.F. cuando me estamparon el pasaporte. A pesar de que había decidido que no iba a volver a México, no tenía la voluntad para seguir rechazando las ofertas de Lemer. Productor en piloto automático, en un lapso de cuatro días me las había arreglado para aceptar un trabajo del lado opuesto del continente, postear mi casa en Airbnb y conseguir un gringo con cara de nabo que siguiera mi trabajo de destrucción. La garantía del departamento estaba a nombre del padre de Claudia.
—Dale, que ya estamos —arengó Lemer.
La miré a Xiomara para que junto con la escena sostuviera lo último que quedaba de mí. Esta podía ser verdaderamente la última toma, pero era probable que no lo fuera. Mi compatriota, el director, creía que estaba haciendo arte, cuando en realidad no era más que televisión, y de la mala. Los días de catorce horas estaban llegando a su fin. La producción había sido caótica y el trabajo fácil que pagaba demasiado bien, comenzó a licuarse en las fisuras de la ineptitud mexicana. El equipo trabajaba lento, extendía sus almuerzos y le costaba arrancar entre tomas. Los únicos que laburaban razonablemente bien eran los extranjeros. El suizo que me hacía de asistente satisfacía el estereotipo con su eficiencia. Con sus dos metros cuatro y su español gangoso perseguía a todos apurando las transiciones. Todas las conversaciones que quería evitar, y eran muchas, se las encargaba a él. Llevaba un control del rodaje menos estricto del que acostumbraba. Ni mi esfuerzo ni mis ganas 3 podían convertir ese caos cinematográfico en un producto de calidad. Era probable que el piloto no llegara a ninguna parte. No era la peor idea que había escuchado para una serie, pero definitivamente era pobre. Por suerte, nadie sabría que yo había producido este capítulo. Ni siquiera mi madre, que no sabe bien a qué me dedico.
Xiomara es pésima actriz; le es prácticamente imposible atravesar los planos sin errarle a la letra. Estaba ahí porque era hermosa, y no solo mexicanamente hermosa. En promedio, los mexicanos son bastante horribles. Encima, por saberse feos, idolatran a aquellos especímenes azarosos que brotan entre ellos como reencarnaciones de dioses mayas. Xiomara era una deidad y no lo sabía. No se daba cuenta de lo diferente que era a los demás, que estaba en otro nivel.
Lemer gritó acción y todos contuvimos el aliento. Estábamos muy cerca del final, agotados, algunos más felices que otros. Todos más que yo. Si podía mantenerme en pie veinte minutos más, iba a estar bien. Solo tenía que abrir y cerrar rápido los párpados; si dejaba que se tocaran por más de un segundo temía no poder despegarlos.
Xiomara dijo mal la letra y escuché a Alberto, el cámara, putear por lo bajo. El sentimiento era el mismo, pero me cayó mal que fuera él quien lo expresara. No lo soportaba. Mayormente, porque no me gustaba su cara, aunque tenía otras razones más justificadas. Algo de su abulia y esa forma de mirarme tan pasiva cuando le pedía que hiciera algo. Y por exhibir la raya del culo como si fuera un orgullo nacional. Con él trataba yo, era demasiado sedicioso para el europeo. Hacía una semana habíamos tenido un encontronazo por el largo de las jornadas. Con Alberto a la cabeza, los técnicos demoraron la filmación dos días. Terminamos arreglando jornadas más cortas, lo cual significaba algunos días extra de filmación y un aumento considerable de los costos, que afectarían indirectamente mi bolsillo.
—Corte. Va de vuelta.
Llegué a odiar a Xiomara. Y eso era un montón. Otra toma, otra hora. En otra producción tal vez habría tratado de cogerla. Hubiera jugado la carta de argentino, que, apoyada por algunos chistes exitosos, podía ganarme un lugar en su cama. Hace un año la hubiera ayudado a pasar letra a solas. Esta vez me resultaba indiferente, a 4 pesar de que me gustaba mirarla llorar en el monitor. Ese asomo de bronca era lo más excitante que me había ocurrido en ese país que ya conocía bien. Habíamos hecho la misma toma tantas veces que yo podría haberla reemplazado. Va de vuelta. Seguí los labios de Xiomara con un máximo de atención, como si mi concentración pudiera transmitirle a su cerebro las líneas del guión. La seguí palabra por palabra, deseando que esa vez no fallara. Para ser justos, no era solo su culpa. Lemer la había hecho repetir la misma toma demasiadas veces. Pero necesitaba hacerlo bien una vez más. Solo una. Lemer se había comprometido con la toma que finalmente nunca usaría. Como una cábala, había que cerrar con aquellos segundos filmados de manera satisfactoria. Cuando cortamos, todos los de la producción nos dimos vuelta para escrutar a Lemer. Necesitábamos saber que el suplicio había acabado.
—La tenemos —dijo Lemer con falso convencimiento.
El rodaje había llegado a su fin. Saber que finalmente iba a poder descansar me había dado una ampolla de energía extra. Esta era mi sexta vez trabajando en México. Siempre teníamos los mismos problemas de comunicación, los mismos problemas de rodaje. Era esa manera de ser tan especial que tenía el equipo de allá. Nada nunca era lo acordado. Los contratos no terminaban de cerrar y mucho menos de cumplirse. Era la serpiente tallada en la base de las columnas de las catedrales españolas. Ese no me van a domesticar, pero igual asiento y sonrío. Lemer le decía el mexican way, donde nada era lo que era. La primera vez encontré simpatía en esa confusión, hasta que me di cuenta de que mi tolerancia me costaba plata. Pasaron los trabajos y el odio se volvió profundo, pero solía lavarlo con whisky del free shop. Esta vez, había quedado acorralado entre dos países que me querían dar vuelta. Y solo añoraba el whisky de otro free shop, de otra ciudad, de otro universo para metérselo a ese Diocam que tomaba para dormir durante el vuelo. Desvanecerme y aterrizar donde sea.
—Casi lo mato —me susurró Xiomara en voz baja.
No sabía si se había acercado para quejarse o seducirme. Tal vez un poco de las dos. Era ese tipo de mujer. Le contesté sin levantar los ojos del nuevo celular que me había mandado al hotel; todavía estaba jugueteando con la configuración. En la bandeja de entrada tenía una docena de mails de Claudia sin leer.
—Te va a hacer quedar bien, no te preocupes. Es un boludo, pero sabe.
—Esas dos últimas horas fueron innecesarias.
—Lo vas a extrañar mañana.
—No mames.
Abrí el mail con el pasaje para ver la hora de partida, aunque ya la sabía. Haber terminado significaba que tenía que volver a aquella vida disgregada que había dejado en Buenos Aires: una llave de agua cerrada, los rastros del gringo en la cocina y las pertenencias dañadas de Claudia. Xiomara continuaba hablándome. Si no hubiera estado tan absorto chequeando redes sociales, tal vez podría haber entendido el avance.
—¿Vas a la fiesta hoy?
Esa pregunta llamó mi atención. La miré y asentí. Todavía no lo sabía. Ella iba a la fiesta de fin de rodaje porque ignoraba que estaba para mejores fiestas, sin técnicos espeluznantes y trabajadores del rubro. Era sencilla y en otro momento ese gesto me hubiera calentado; esta vez solo me sorprendió.
Levantar campamento fue lo más eficiente de toda la grabación. Los mexicanos eran excelentes en eso de dejar de trabajar. Al cabo de dos horas no quedaba nadie. El asistente suizo y la pasante guatemalteca, que nadie sabía qué hacía, eran los únicos que todavía daban vueltas por el set. Llené de indicaciones al asistente y decidí que yo también podía dejar el final de la jornada en manos de otros. Me mandé directo para el hotel mugroso. Estaba tan cansado que no puteé cuando entré a mi habitación, como lo había hecho todos los días desde que había llegado. Me tiré en la cama y con el teléfono recorrí internet buscando vuelos baratos que me alejaran de ese país caótico y me llevaran a una playa solitaria en el Caribe. No existen vuelos económicos sacados con urgencia. Los algoritmos de las páginas detectan el teclear frenético, el scroll rabioso, las ganas de no volver. Hice click en un listado con las diez playas que hay que conocer antes de morir. Elegí una y busqué un pasaje, caro aunque accesible. Dudé. Si me iba a morir, para qué gastar dinero en ir a la playa. Los cadáveres bronceados no dan pena.
Desperté de la siesta con golpes en la puerta. Eran golpes secos, con el puño cerrado.
—Soy Lemer. Abrí.
Me levanté rápido de la cama. El celular se cayó al piso. La puerta seguía replicando. Del otro lado estaba Lemer con sus pantalones blancos al huevo y su camisa abierta. Yo tenía la barba pegoteada por la baba. Se mandó para adentro.
—Tu cuarto es una mierda.
Se sentó en una silla y destapó una cerveza, la única que tenía.
—Me llamaron para pedirme que me quede una semana más. Hay unos tipos que trabajaron con Cuarón que quieren tener una reunión conmigo. Parece que hay todo un plan de revitalizar el cine mexicano, pero les está pasando que no tienen gente. Estoy con las bolas un poco llenas de laburar acá, la verdad. Pero si sale, es buena guita.
Lemer hablaba sin parar para respirar. Además, te contaba cosas. Todo lo que no te interesara, él venía y te lo contaba. Entre tomas era capaz de quemarte la cabeza señalando a todas las minas e inventariando sus curvas. Era pajero y sus chistes nunca tenían remate. Vomitaba todas las palabras que no podía decir durante el rodaje. Le gustaba tirar nombres y convertir pequeñas anécdotas en eternas novelas.
—Encima le dije a Xiomara que nos fuéramos a la playa, pero si me tengo que quedar en D.F. para la reunión, tal vez no sea lo mejor. Mi mujer está amenazando con que vuela para acá y después aprovecha para ir de compras a Miami. Además, es medio arriesgado llevarte a una mina que no conocés de viaje, porque puede estar fuerte, pero si después no es agradecida, no rinde.
Quise enojarme por el floreciente romance Lemer-Xiomara, por la arrogancia con la que hablaba. Vislumbré un atisbo de celos en el horizonte, pero no me hice cargo. Sí pensé que había perdido la competencia en la que ni siquiera había participado. Hubiera sido hermoso ganarse una mina sin haber hecho el mínimo esfuerzo. La prueba de mi irresistibilidad innata que luego hubiera decepcionado con la imposibilidad de una erección sostenida.
—Bueno, ¿vamos?
Lemer había terminado su discurso y su cerveza. Estaba listo para irse.
—Sabés que no me siento bien. Me parece que me voy a quedar.
Tardó un segundo en explotar de risa y desestimar mis falsas aflicciones. Era posible que no me hubiera escuchado. Analicé la situación y decidí que era más fácil seguirlo a Lemer que atrincherarme en mi cuarto. No estaba bañado, tenía la misma ropa y no me importaba. En mi bolso había desodorante y no me tomé el trabajo de ponérmelo. Seguí a Lemer como un perro viejo. Nos subimos al taxi y en cuarenta minutos aterrizamos en el bar de la fiesta, un local poco feliz para mi gusto. El patio piso tenía. El equipo estaba animado. La fiesta de fin de rodaje es un derecho adquirido y pasarla bien, una obligación. Comenzaron a circular los tragos, el mezcal, la comida. Después de tantos días en México hubiera dado mi vida por comer algo de otra nacionalidad. Hay un límite muy específico a la cantidad de tacos que una persona puede ingerir y yo lo había alcanzado hacía rato. El límite del tequila era más borroso.
Sentado en un rincón solitario algunos se las ingeniaron para entablar conversación conmigo. Los veía venir, aburrirse y luego cambiarme por alguien más despierto. Era el suizo con el que deberían haber hablado: a él le había entregado todo lo que quería decir.
Con el pasar de los shots me fui aflojando y hasta me aventuré por el local. Xiomara llegó tarde y hermosa a esa fiesta que no la merecía. Lemer le hablaba al oído mientras le tocaba el culo como un conquistador recién bajado de la carabela. Ella se dejaba y sonreía. Me uní a la pareja e intenté una triangulación torpe. Yo también quería tocarla. Apoyé mi mano libre en su espalda. La quité apenas palpé la tela de su vestido. Me sentí un tarado. Mi brazo estaba estirado en un ángulo raro, tratando de llegar a lo inalcanzable. La charla no fluía y podía sentir la mirada de Lemer clavada tratando de informarme acerca de mi falta de códigos. Me ofrecí como mozo de Xiomara al darme cuenta de que su copa estaba vacía. Los dioses son sensibles a las ofrendas.
—Por ahora no, gracias.
—Yo quiero una cerveza —aprovechó Lemer.
Algo falló en la motricidad de mis dedos durante el intercambio del vaso que se hizo pedazos contra el piso. Creo que mis dedos estaban tratando de formar un puño.
—Vení que te llamo un taxi —me dijo Lemer y me llevó a un costado agarrado del brazo.
—Dejá, estoy bien. Está buena la fiesta.
No fue hasta que lo dije que noté que a mi alrededor había gente bailando y pasándola bien. Me solté de la garra de Lemer y me acerqué al suizo, que bailaba animadamente con la guatemalteca. No se me cruzó por la cabeza que podía estar interrumpiendo algo. Tal vez sí, pero no importaba. Por mí, que no la pusiera nadie. Alternaba una medida de mezcal con una de tequila y, menos de lo que debería, con una de agua como para mantenerme en un estado elevado.
Tanteando llegué al baño de mujeres que estaba pasando el patio, había demasiada gente esperando para usar el de hombres. Me sorprendió encontrarlo tan sucio. Me senté e inmediatamente sentí la humedad de la tabla. Fui lo más expeditivo que me permitió la fuerza. Salí del cubículo y me miré al espejo. No me sorprendió la imagen triste que reflejaba, aunque pensaba que lo escondía mejor.
En la puerta me crucé a Xiomara que estaba por entrar. Me miró más divertida que desconcertada.
—¿Qué haces aquí?
—El de hombres está muy lleno.
Me apoyó la mano en el brazo para pasar y no pude ni amagar a correrme. No quería que se fuera.
—No entres —grité en un volumen que, ahora me doy cuenta, fue excesivo.
Xiomara sonrió y avanzó hacia el baño igual. La puerta se cerró despacio, pero se sintió como un portazo dirigido. A mi alrededor varios técnicos estaban trenzados en agitadas negociaciones a bajo volumen. Tal vez alguno tendría algo para meterse. Era, después de todo, la tierra de donde salía la droga del mundo. Caminé hacia la puerta del otro baño, pero alguien me bloqueó el camino.
—Está ocupado.
—Necesito entrar.
Lo vi dudar un poco y luego quitar el brazo. Me costó meterme en el pequeño recinto. Había varios hombres apretados en un lugar minúsculo, arengando. Alberto apoyó unos billetes sobre el lavabo.
—Treinta segundos —sentenció con un ímpetu que no había mostrado durante el rodaje.
Un hombre que yo no conocía —tampoco podía recordar si era parte del equipo— se desabrochó el pantalón y se lo bajó. No llevaba calzoncillos. Me sorprendió ver a Alberto como el maestro de ceremonias de ese espectáculo. Luego, Alberto sacó de su bolsillo un jalapeño rojo y brillante. Lo sostuvo en el aire y el público gritó extasiado. Se lo ofreció al hombre semidesnudo para que lo admirara.
—Muerde —le ordenó.
Era un condenado camino a su silla eléctrica. Yo intuía lo que iba a pasar después, pero no lo creía. El hombre mordió la punta del ají y la escupió al suelo.
—Date la vuelta.
El infeliz encaró con el culo hacia la tribuna y se instaló una presión proveniente desde el exterior. Todos querían estar adentro. Entre micro codazos y empujones fui llevado casi al frente. Estaba a punto de presenciar a alguien dejarse meter un jalapeño en el ano por voluntad propia y no lo podía creer. Era un espectáculo grotesco que no podía dejar de ver. Con una mano, Alberto le abrió los cachetes al pobre diablo y con la otra le insertó de un solo movimiento experimentado la mitad del chile. Eso es hacer turismo. ¿Cuánta plata habría en la pila? Cuando pensaba que ya conocía México de memoria, me encontraba con mi operador de cámara apostando el recto de otro hombre en el baño de la fiesta de fin de rodaje.
El grito manaba de la garganta de este demonio para el que no pasaba el tiempo. Me hubiera gustado verle la cara. Los ojos le estarían saltando. Le estaba mirando el culo, pero quería observarlo de frente, tener juntos una conexión telepática. La punta roja asomaba por el orificio y los gruñidos rebotaban en los azulejos. Nosotros gritábamos; era imposible no hacerlo. De admiración, de dolor compartido, de panamericanismo. Trece, catorce. Faltaba la mitad. ¿Se desmayaría? No tenía dinero invertido en esta hazaña, pero hubiera pagado para que aguantara un poco más, para que fuera el más machote de nosotros. Y también para que perdiera, para que se ulcerara el alma. Las rodillas le temblaban. Tenía un ají en el ojete, un butt plug orgánico contra natura. El culo agarrotado mostraba su celulitis. Dieciséis, diecisiete. El mexicano aullaba. Se dio por vencido en el dieciocho. Con las uñas escarbó buscando su padecimiento. Inmediatamente, se sentó en la bacha y comenzó a lavarse. Algunos reían. La noticia se iba pasando a los que quedaron afuera. Por momentos quería que triunfara y enseguida apostaba por su fracaso. Lo quería ver derrotado en su victoria, digno en su miseria. Era una injusticia que nadie lo aplaudiera. El esfuerzo no era valorado en esa tierra.
—Doble o nada, jotos —gritó Alberto sacudiendo los billetes.
La masa se movía inquieta buscando escupir al próximo boludo. Alguien llamaba para afuera buscando voluntarios. Yo miraba a mi alrededor para ver si podía adelantarme a la elección. La falta de aire y la acumulación de cuerpos olorosos y trabajadores condensaban el ambiente. En el cambio de lugares terminé en primera fila con una visual privilegiada. Alberto me increpó desafiante.
—¿Quieres un recuerdo de México, pendejo?
La risa fue generalizada. La filmación había terminado, pero aun así la falta de respeto en ese comentario me molestó. Los ojos negros de Alberto ya no estaban muertos. Detrás de mí escuchaba las cargadas. Yo no era el único con opiniones fuertes acerca de otras nacionalidades. Incluso alguno imitaba mi manera de dar órdenes en el set. Alguien me empujó y con mi falta de reflejos me golpeé contra la pared del fondo. No fue duro el golpe, pero sí agresivo. Me sorprendí enfurecido. No recordaba ese sentimiento de ira efervescente. Desde afuera, comenzaron a llegar algunos billetes que eran pasados hacia adelante. Alberto los juntaba y los olía alucinado. Sentía como si me fueran a devorar con su salvajismo. Miradas sedientas de descalabro, venganza primera. Acorralado y apichonado, cada vez más oprimido contra una pared sin poder escapar. Las risas deformes de calaveras locales me aturdían. Me iban a devorar si no demostraba mi valor.
—Treinta segundos —me escuché balbuceando.
Me había erguido y ahora enfrentaba a la turba furiosa con una inyección de coraje. Con la expresión trataba de acompañar lo que alguna parte de mí, la más desconocida, ya había decidido. Los vítores se hicieron más fuertes. La confirmación de la prueba se pasó para atrás y desde el fondo llovieron más billetes. Me alcanzaron el fondo de una botella de mezcal y tragué el gusano. El bicho había picado llevándome a un punto de no retorno. Era un pase de adrenalina explosiva y ya no tenía miedo. El prospecto de sentirme tan vivo y presente me entusiasmaba. Alberto me alcanzó el chile que guardaba en el bolsillo. Era apenas más grande que el anterior.
—Si lo haces, estás bien cabrón —me dijo reteniendo por un instante la bomba.
El silencio se adueñó del baño. Los espectadores empujaban. Tenía un mexicano tan cerca que podía olerle la respiración rancia. No había lugar para mi duda. Quería demostrarles quién tenía la verga más grande. Me desabroché el pantalón lentamente. Les hice un striptease suave. Los preparé. Querían show y se los di. Luego, los enfrenté a mi culo blanco y lampiño. Mi orto descendiente de españoles criado en La Pampa. Alberto mostró el jalapeño al público y luego me lo ofreció para que lo mordiera. Mordí el capuchón del ají, lo miré a Alberto y se lo escupí en la cara para mostrarle cuánto valía. Sabía que estaba en éxtasis a pesar de que trataba de mirarme con soberbia. No me tenía fe y me quería ver vencido, pero algo de mí lo intrigaba. En ese momento de duda fue mío. La punta de la lengua comenzó a picarme. Salivé para tratar de lavarme las puntaditas a pesar de que sabía que la capsaicina no era soluble en agua.
—Poné el reloj —le ordené.
Escupí saliva en el jalapeño para lubricarlo antes de que Alberto me lo quitara de enfrente. Sentí su mano abrirme los glúteos y con la otra acercar la punta abierta del chile a mi cuerpo. Me era imposible no fruncirme. Alberto me insertó el jalapeño con seguridad, aunque despacio. Sabía que el ano era una aspiradora y cuando chupaba podías acabar en cirugía. Era consciente de todo, pero no me importaba. El cuerpo es sabio y no iba a succionar la granada de su propia destrucción. El picor comenzó a expandirse a toda velocidad por mi recto. De cero a tres mil unidades de calor estallaban desde lo más profundo de mi cuerpo. El primer grito fue agudo y luego la vibración se fue volviendo más gutural, como un rugido, como magma hablando 12 desde el interior de la tierra. El agua hirviendo y burbujas escaldantes. Sentía que el fruncido podía decapitar la espada de fuego que penetraba mis interiores. Las piernas bailaban tratando de sostener un cuerpo que se retorcía de dolor. Apoyé mis manos contra la pared tratando de contener mi exorcismo.
—Cinco segundos.
Ríos tomentosos recorrían mis sienes y goteaban sobre mi pecho. Estaba empapado transpirando por cada uno de mis poros. Mi aliento era fuego y podría haber quemado ciudades enteras. Sentía como si las muelas fueran a ceder ante la presión de mi mandíbula ahogando el llanto. El derrumbe de una pirámide hecha con trabajo esclavo. La serpiente enroscada en la base de mi columna comenzaba a despertarse y a circular suave por los caños de mi construcción. Reptando mordía cada músculo y fibra ya envenenada para liberarla. Piernas, brazos, pecho, fuego, alma. El águila picándole los ojos a la víbora en la que me había convertido. La arenga, los aplausos, las caras estupefactas. Sombreros redondos hechos de bigotes circulares, alaridos inaudibles en la confusión del calor.
—Trece segundos.
La traición del pacto de confianza. Vi en la cara de un mexicano sudoroso a Claudia en la piel mancillada de Malinche, una doble agente entregadora. Su lengua alrededor de la pija de mi socio Cortés, del amigo con que el intercambié espejos. Rojo, rojo, verde y azul, pero más rojo. El color de la hoguera que todo lo arrasa, que todo se lleva. Por momentos la marea se vuelve helada, los corpúsculos flotando en el cenote de la exasperación punzante del que no desea. Sus tacones de pastora clavados en mi costilla, arrancada de mi ser. Ya no te quiero, tampoco te odio, pero detesto tu forma de amar. Y entonces, mi erección que escupe fuego. La pija primigenia del rey Moctezuma. El crisol donde se funde lo dorado. El ácido cáustico con el que voy a convertir este baño en cenizas.
—Dieciocho.
Soy un dios. Las plumas de mi cabeza cantan la melodía del viento. Quetzalcoatl del tiempo. Ofrendas de oro comestible, sacrificio del corazón que sangra en la pira de mi mausoleo. Cien mil escalones para llegar a dios, infinitos pasos de frustración. Una 13 vida regalada a las hordas bárbaras que se matan por un poco del spot. Luz, cámara, el vuelo iniciático hacia el sol y las alas que se derriten, que arden, arde, arde. Las cadenas del campo, la montaña y Cancún. Las picaduras de mosquitos en el medio de la selva. El jaguar masticando mi mente, trabajando a desgano para que la rueda siga girando. La jeta del gringo eyacula guacamole en un resort de Tulum. Los cárteles venden droga embotellada que se envasa en Sonora. Hijo de la chingada. Ocho mil unidades de calor en una roca en el desierto. Ocho Chavos en una vecindad. Volemos a Acapulco con mi peyote aeroespacial. La cadera desplazada del argentino Don Juan. Niño sufrido sin tradición, la voz cantante de esta tierra.
—Faltan seis segundos. Aguanta, argentino, aguanta.
El enema de San La Muerte pudriéndolo todo. Una pared en la frontera de la resistencia. La faca operando a cielo abierto. La Virgen de los campesinos oficia la cirugía en el altar de los que no tienen Dios, de los que no creen en nada. Grito y nadie me escucha. Estoy muerto. Auat, auat, auat. La tribuna canta bajito, nanas en otro idioma. Segundos estrábicos en los que contemplo las estrellas. Mi corazón es desechado; no sirve para sacrificios. Las manos que revuelven mi adentro llevan un mensaje en las yemas. Implantan sus huellas en las hélices de mi sangre. Es muy tarde y el cansancio es eterno. En un páramo solo, un momento de pie. Vértebra sobre vértebra toma forma el armazón. Dentro, el ojo furioso busca explotar. Muerte y vida en un cometa que se estrella en Yucatán. Trizas, polvo, nada.
Un suspiro divino se expresa en ritmos de cancha. Te queremos ver campeón. Te queremos ver victorioso, derrumbado en el piso meado, exhibiendo la copa en la gatera de tu cuerpo. Porque sos hombre y tenés aguante. Porque en este acto te los estás cogiendo a todos.
A punto de estallar: la región más transparente. La victoria es de los muertos.
—Veintiocho segundos.
Caminé la manga arrastrando los pies, suave y sin apuro, como la serpiente que desciende de la pirámide durante el equinoccio. Sentado sobre una almohadilla con memoria que compré antes de embarcar, observé al resto de los pasajeros trasladarse hacia el final del avión a través de mi vaso de whisky. Lo más estúpido que hice borracho fue tatuarme un dibujito animado en el brazo. La noche anterior había participado del ritual más primitivo y mi recto sangraba; seguía sin superar aquella estupidez adolescente. Puse música en el celular, que me recordó con las grietas en la pantalla que todo podía romperse. Lejos de angustiarme, el pensamiento me tranquilizó.
Alcancé los treinta segundos con el último aire. Escuché a Alberto declarar cumplido el desafío entre visiones primordiales. Algún compañero se apiadó de mí y me quitó la dinamita del cuerpo porque yo no podía hacerlo solo. Me recuerdo desmayado en un charco de orina y barro con los pantalones todavía bajos. Alberto me colocó los billetes en la raya, pero eso no aplacó el picor. El suizo me ayudó a levantarme y me lavó con cerveza. Lemer, sacado, me felicitó por mi hazaña. Se la había perdido, pero ya se la habían contado. Los coletazos de mi momento de gloria. El baño se vació apenas terminó el desafío. Mi despliegue máximo de hombría había sido para los otros una mala pelea de gallos, intrascendente una vez finalizado el encuentro.
El cielo coloreaba el atardecer cuando la azafata me trajo la cena. Adiviné la procedencia de su acento y la hice reír con uno de los chistes que hacía siempre. Ella elogió los anteojos de sol que colgaban de mi camisa, aquellos que había comprado con los billetes manchados de fluidos y coraje. Le pedí una botellita de tequila del carrito y me alcanzó dos. Guardé una y me quedé contemplando la otra. Era apenas más grande que el jalapeño.