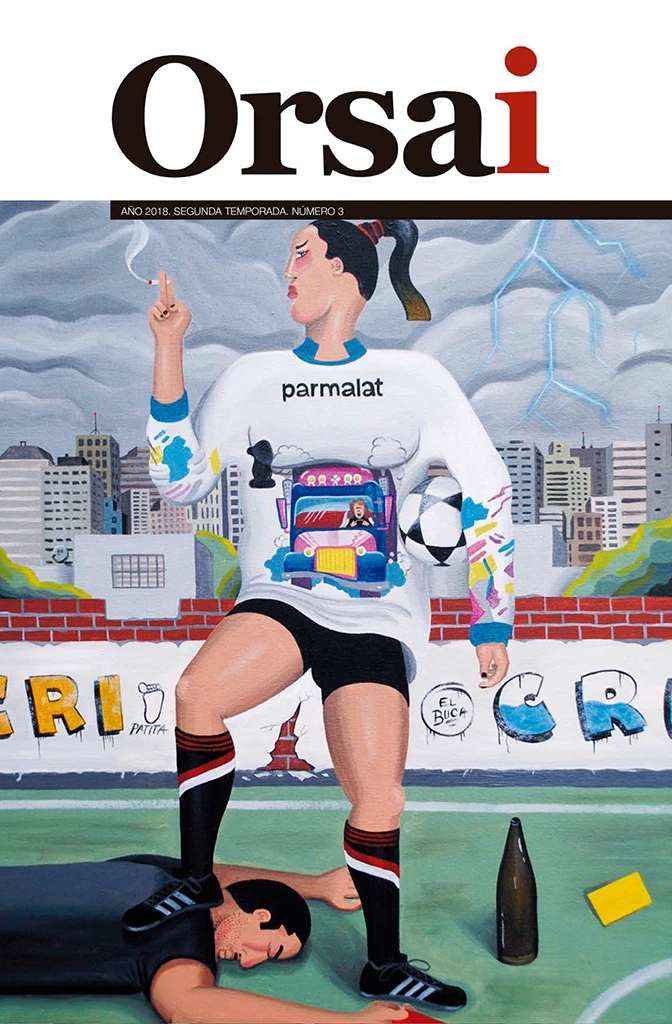Las olas se desarman en la orilla. La gente que está al sol desde la mañana ya se hartó y comienza a irse. El mar está limpio, tranquilo y con un viento suave que se siente como si alguien te pusiera el pelo detrás de la oreja. Respiro hondo, me inclino hacia atrás, estiro mis piernas y le pego con el dedo meñique a la base del ventilador. Porque yo no estoy en el mar. Es domingo, hace 40 grados, me transpiran los rollos de la panza y estoy en bombacha en mi departamento en Córdoba mientras escucho el taladro de un vecino, porque mis viejos me invitaron al Caribe y no pude ir porque mi agorafobia no me dio permiso.
Recuerdo tener ocho años y haber ido al río con mi familia. El agua estaba baja y tranquila y la atravesaban unos pilotes de cemento por donde cruzábamos todo el tiempo. Iba caminando justo por la mitad cuando abrieron las compuertas del dique y el agua empezó a pasar con fuerza entre ellos. Miré para todos lados, los adultos se veían lejos e incluso si hubiera podido ver sus caras no hubiera notado preocupación porque en realidad no pasaba nada y todo iba a estar bien. Pero yo sentía que estaba haciendo equilibro sobre las cataratas del Niágara. Las dos orillas estaban lejos, era tarde para volver pero faltaba mucho para llegar a destino. Sentía que me iba a caer y golpear la cabeza, que la corriente me iba a llevar y me iba a morir. O, peor aún, que no me iba a morir y todos iban a ver lo que acababa de pasar. La única solución era que viniera una de esas pinzas que sacan peluches de las máquinas pero que funcionara en serio y me sacara de ahí. No sabía qué hacer y hoy, a los 31 años, sigo sin saberlo. Sólo sé que esa sensación de ser la única persona consciente de que algo terrible va a pasar me acompañó toda mi vida y me acompaña ahora que tengo que ir al oftalmólogo a una cuadra de mi casa porque no veo y lo postergo desde hace años porque siento que queda lejos.
Esta no es una historia sobre cómo algo se rompió y me convertí en lo que soy, como el superhéroe que lo es porque asesinaron a sus padres. Pero entonces, ¿cuál fue el hecho traumático que hizo que a veces no me anime a hacer las compras? ¿Qué tragedia viví en mi infancia que ahora, cuando pienso algo feo, necesito golpearme veinte veces la frente con la uña hasta que a veces sangra? ¿Qué parte de una infancia sin hambre, sin frío y con una familia sana y unida me convirtió en alguien que piensa que si no desenchufa todo al irse de su casa se va a incendiar?
Tengo ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y agorafobia. Mucho antes de tener un diagnóstico que le pusiera un nombre a este revuelto de miedos, manías y angustias, yo ya sufría por ir al jardín de infantes a comer pasta dental con estrellitas y dormir siesta, algo que ahora suena como un excelente plan de sábado a la tarde. En la primaria me llevaron a una psicóloga que dijo que eso era normal y que ya iba a pasar. No pasó. Yo llevaba tres cosas a la escuela: una cantimplora, un pañuelo de mi viejo y dos colitas tan tirantes que sospecho que cambiaron mis rasgos para siempre. La cantimplora porque tenía miedo de que se me secara la garganta y ahogarme, el pañuelo porque tenía miedo de que se me tapara la nariz y me muriera asfixiada, y las dos colitas porque ajustarnos el peinado hasta dejarnos la frente brillante es la principal técnica anti estrés que tienen las madres. Aún recuerdo la textura del plástico transparente con puntitos, la tapa que a veces giraba en falso y el olor a humedad que tenía la cantimplora. Al terminar el día no la había abierto más de una vez. A veces sacaba del bolsillo el pañuelo prolijamente doblado y lo abría como si estuviera sacudiendo un mantel mientras veía a un compañerito limpiarse con uno bordado cuatro veces más chico que el mío. Llegaba el viernes y esta sábana de dos plazas que le robaba a mi viejo sólo tenía un moco duro que crujía al abrirlo para ponerlo a lavar. Nadie entendía por qué yo llevaba este pequeño equipo de supervivencia a la escuela, sólo yo lo sabía, y si llegaba y me daba cuenta de que me faltaba sentía un terror y una angustia que terminaba siempre en dolor de panza y en la directora llamando a mi vieja para que los trajera o me llevara a casa. Esto hizo que un compañero me apodara «Señorita Dolores» y que diez años después la que era mi maestra preferida al cruzarnos en una despensa le preguntara a mi madre: «¿Sigue siendo tan boludita?». Me gustaría cruzármela ahora y decirle «¿Sabés qué? Estoy peor».
Por suerte después de la infancia todo se pone más simple y viene la fácil tarea de transitar la adolescencia. Esta etapa, en vez de traerme granos y tetas, me descontroló lo que al tiempo me diagnosticaron como trastorno obsesivo compulsivo. Siempre tuve tics nerviosos y algunas manías, como pestañear mucho más de lo normal, poner las manos frente a mi cara para no ver las puntas de la mesa del televisor o necesitar que si me tocaban un lado de la cara tocaran también el otro. La mayoría de estos impulsos venían con la idea de que no hacerlos generaría una tragedia. Me daba cuenta de que no era racional, pero no me podía arriesgar. Empecé a revisar que las perillas de las hornallas estuvieran perfectamente verticales y los interruptores de luz bien apretados. Me empezó a molestar que chocaran algunos materiales; si, por ejemplo, apoyaba fuerte un tenedor en la mesa después pasaba la mano, y revisaba bajo todas las camas de mi casa, adentro de todos los placares, detrás de todas las cortinas. Era tan agotador física y mentalmente que llegué a ver televisión con un espejo en la mano para poder revisar la zona sin tener que levantarme. No pensaba que hubiera alguien, simplemente necesitaba hacerlo y reprimirlo se sentía como que te pique muchísimo el cuerpo y no te dejen rascarte. Vivía a dos cuadras del colegio y llegaba tarde por controlar todo, irme, volver y controlar de nuevo. Mis viejos me esperaban pacientemente porque, aún sin saber exactamente qué pasaba, veían que no lo podía manejar.
Al mismo tiempo, vivía con ganas de vomitar. Nadie disfruta sentir náuseas todo el tiempo, pero además me paralizaba porque vomitar me parecía, me sigue pareciendo, una pesadilla. Sentía que si empezaba no iba a poder parar y me iba a morir. Los médicos me diagnosticaban gastritis o decían que no era nada. Ninguno nombró la palabra ansiedad. A veces decían que era estrés y tenía que soportar los «¿qué estrés podés tener vos?». Mientras tanto lloraba en silencio de noche porque me quería levantar a revisar todo pero estaba puesta la alarma de la casa y si me metía a algunas habitaciones despertaba a todo el barrio. Empecé a obsesionarme con los vencimientos y temerle a las comidas. El miedo a vomitar empezó a controlar mi vida, no desayunaba para animarme a ir al colegio y sólo comía algo en el último recreo porque faltaba poco para irme. A media mañana veía a mis compañeros tomar chocolatada y comer facturas y no veía la hora de llegar a casa y callar el estómago.
Sin embargo, este desastre que tenía adentro estaba contenido: no se notaba ni me impedía llevar una vida de adolescente normal que consistía principalmente en caminar o dar vueltas en bicicleta por el centro del pueblo mirando chicos. Amaba salir, quería estar todo el día en la calle o ir al boliche con mis amigas. Me ponía una pollera con volados color camel y una remera con un solo hombro y mis viejos me tenían que poner en penitencia un mes porque volvía cada vez más tarde. Cuando pasaba esto le mandaba cartas a una amiga de Corrientes y las terminaba con «desde la Bastilla, Gaby», como si fuera una tragedia no ir a encorvarme al boliche con mi metro ochenta mientras las otras chicas bailaban. Cambié la cantimplora por otras formas de control que sentía que me ayudaban: no tomaba alcohol para no vomitar y casi no comía antes de salir a bailar. Pero de a poco empecé a acortar los tiempos que aguantaba afuera. Odiaba juntarme con mis amigas a las diez de la noche e ir al boliche recién a las tres de la mañana, pero no por aburrimiento: sentía que no podía aguantar tantas horas sin sentirme mal. Una vez que estaba en el lugar acortaba el tiempo yendo al baño a charlar con la mujer que daba papel higiénico y chicles, y salía rogando que ya fueran las diez de la mañana. Al principio de mi adolescencia estos episodios de no aguantar estar mucho en un lugar eran esporádicos, pero con la edad las cosas fueron empeorando hasta que una noche yendo en un taxi a un boliche en otra ciudad pensé «ojalá choquemos». No deseaba mi muerte ni la de nadie. Pero no podía más, faltaban muchas horas de estar lejos de mi casa, tenía miedo de vomitar, quería que todo se detuviera. Sentía que se me aflojaban las extremidades, que todo daba vueltas y que mi cuello ya no podía sostener la cabeza. Quería chocar y despertarme en un lugar seguro. Y otra vez, como en el río, sólo yo veía que me estaba por llevar el agua y me iba a reventar la cabeza contra una piedra.
Yo ni sabía lo que era la ansiedad. No conocía gente con depresión, nadie hablaba de salud mental y nunca se me ocurrió googlear si lo que me pasaba tenía nombre porque sólo usaba internet para ponerme nicks de messenger que creía que transmitían profundidad y rebeldía. Pero sentía que algo andaba mal, así que hablé con mi vieja y empecé terapia.
La primera psicóloga a la que fui sólo quería hablar sobre si me gustaba alguien, como cuando un nene pide jugo y veinte adultos se inclinan encima suyo y le preguntan si tiene novia. En la siguiente sesión le dije «siento que ya estoy curada» y no fui más. La segunda psicóloga sí prefería trabajar antes que dormir la siesta y le puso nombre a lo que me pasaba. Me habló del TOC y de la ansiedad generalizada. Me dio herramientas para enfrentar situaciones que me estresaban y me derivó a un psiquiatra. Con su ayuda y muchísimo esfuerzo terminé el colegio y hasta pude ir de viaje de egresados. Fui medicada hasta las pestañas y al tercer día casi me mandan de vuelta a mi pueblo porque no había comido nada y sobrevivía con gaseosas, pero resistí. Me caía al piso de la nada, estaba muy por debajo de un peso sano y estaba tan boleada que en un cuatriciclo confundí frenar con acelerar, choqué y me di vuelta. A veces miro las fotos de esa época y no puedo creer que aguantaba parada ni que ahora luzco como si me hubiera comido a esa persona.
Después de eso me mudé a la ciudad a estudiar Cine y Televisión. Si un actor necesita llorar y no le sale, le podrían dar una copia del texto que escribí en un retiro de orientación vocacional donde debíamos poner cómo nos imaginábamos de grandes. No soy la primera persona en descubrir que los planes que hacés para tu vida no siempre se cumplen. Planeaba un año sabático en Europa y terminé pasando el día de la madre sola en Córdoba Capital porque no me animaba a tomar un colectivo para pasarlo con mi familia. Me imaginaba recibiéndome a los veinticuatro y haciendo documentales para ganar plata mientras me realizaba artísticamente dirigiendo películas indies, aunque esto habla más de mi poca noción de cómo funciona el mundo que de mi salud mental. Tuve que dejar de estudiar porque la ansiedad que me generaba me estaba destruyendo y dejé de trabajar porque me dormía llorando de terror y me pasaba todo el día sin comer. Me visualizaba saliendo a fiestas, yendo al cineclub todo el tiempo, sacando fotos y cogiendo con desconocidos. No eran deseos extravagantes, era la vida normal que hacían mis compañeros: mientras ellos salían a tomar alcohol yo hacía fondo blanco de antidepresivos y coca cola.
Siempre pensé que la agorafobia era tener miedo a los lugares abiertos y me imaginaba a alguien con terror a estar parado en el medio del campo. La veía como una fobia muy lejana a mí, como tener miedo a ser demasiado exitosa. Cuando me explicaron que en realidad es tener miedo a lugares de los que no te podés ir, sentí que la estructura de mi pensamiento tenía explicación. Me costó mucho aceptar ese diagnóstico porque sentía que me condenaba al fracaso, que nadie vive grandes cosas desde su sillón. La vida está entre la gente, en los viajes, en el trabajo, no en tu casa llorando. Pero ya no podía negar que esa palabra maldita era lo que me estaba pasando. Pero tampoco podía negar que esa palabra maldita era lo que me estaba pasando. Tuitear «inventé una emergencia familiar para irme de una cena en teoría romántica cuando en realidad sentía que me moría» es más divertido pero más solitario que googlear agorafobia y leer que lo que te pasa no es tan inusual.
En la escuela primaria mi día era más llevadero si sabía que mi vieja me iba a sacar de clases más temprano; sentir el golpe de sus pulseras en el pasillo me hacía sentir segura. En mi adolescencia pasaba tardes enteras en el lago con mis amigas pero me sentía más tranquila si sabía que alguien con auto me podía llevar rápido a mi casa si me sentía mal. Al crecer, cuando íbamos en auto al boliche en otra ciudad, necesitaba sentarme sí o sí contra una puerta o ir en el asiento del acompañante. No es nada del otro mundo querer perderte la clase de matemática o no querer caminar, pero en mi caso eran pequeñas muletas que usaba sin entender bien por qué y las hacía pasar por otra cosa, hasta que de a poco y casi sin darme cuenta empecé a usarlas casi todo el tiempo.
Necesitaba tener el control: en la universidad me sentaba al fondo, en el cine al lado del pasillo, en los restaurantes al lado de la puerta aunque hicieran dos grados bajo cero. La única forma de enfrentar situaciones que para el resto son normales era controlar todas estas cosas rigurosamente. Pero si algo salía mal, si el lugar cuidadosamente elegido estaba ocupado, mi ansiedad escalaba hasta que tenía que irme.
Como la vida no se puede controlar como si fuera una maqueta, había situaciones que no tenían solución. Una de ellas es la distancia: nada ni nadie me podía proteger de tener un ataque de pánico en un embotellamiento o en la ruta. Otra situación que tampoco parecía tener salida era recibir visitas. Venían amigos a mi casa y la pasaba bien pero después de un par de horas era como si de repente se me acabara el combustible y necesitara quedarme sola. Echar a la gente no está tan bien visto como querría, así que después de aguantar situaciones desesperantes como que a las tres de la mañana un amigo diga «¿compramos unas cervezas?», dejé también de recibir visitas. Mi zona segura se hizo cada vez más chica y solitaria. Viajaba menos, visitaba poco a mi familia, compraba sólo en lugares cercanos a mi departamento, me alejé de la gente que no lo entendía y dejé de ir a la universidad.
Mi agorafobia nunca fue tan severa como para no poder pisar la vereda. A veces puedo pasarme el día en la calle e ir alejándome de a poco de mi casa y otras me tienen que ir a buscar a la farmacia porque no sé cómo atravesar la caja sin largarme a llorar por la ansiedad. A veces saber que existe la posibilidad de irme me tranquiliza y termino no necesitando hacerlo. Cuando eso pasa soy una persona con una vida casi normal. Voy a un bar con la tranquilidad de poder irme a la media hora y termino volviendo a mi casa cuando los mozos empiezan a barrerme los pies. Pero a veces algo pasa como que hace demasiado calor o siento que algo que comí está vencido y ese frágil equilibrio que tanto me costó conseguir se rompe y necesito estar en mi departamento lo antes posible, donde puedo sentirme mal y nadie me ve.
Antes de convertirse en la explicación a por qué siempre me sentía enferma, la ansiedad era para mí eso que sentía cuando el chico que me gustaba llegaba al boliche o cuando esperaba la nota de un examen. Cosquillas en la panza, las manos inquietas y, como mucho, la respiración levemente acelerada. Lejos estaba de saber que esta palabra que siempre usaba para explicar momentos incómodos era la que definiría llorar sentada en el piso de la ducha pidiéndole a quien sea, incluso a veces hasta al dios en el que no creo, poder ir a encontrarme con amigos sin vomitar en la calle. Si tenés la suerte de que la ansiedad nunca te haya ahorcado de esta forma, entender mi terror a sentirla estando lejos de mi casa es casi imposible. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que se te seque la boca en el bondi?
Para la mayoría de la gente con ataques de pánico, lo peor es morirse; en mi caso, es descomponerme. Si sacás la causa psicológica no es tan difícil de entender: nadie quiere vomitar encima de otra persona en un colectivo. La muerte en esos momentos se siente como un atajo de teclado que podría apagar todo el sufrimiento de golpe. Terminé ideando un hobbie macabro que no le podía confesar a nadie: cuando llegaba a un lugar y quedaba muy lejos de la puerta, dejé de buscar cómo irme y empecé a pensar en qué lugar podría dejar de existir.
A la madrugada, boludeando en internet para no estar ni un minuto en contacto con mis pensamientos, terminaba viendo esos videos inspiracionales que te dicen que dejes todo y viajes, que te sueltes de las cosas que te atan, que le pegues un tiro en la cabeza a tu jefe y huyas del país y te pongas un bar en la playa. A veces entre la música y las frases pegadizas sentía que esta especie de droga optimista me hacía efecto y que podía con todo. Al día siguiente me despertaba empoderada y salía lista para enfrentar el mundo, hasta que a las seis cuadras de mi casa el mundo me escupía y terminaba llorando en el baño de un bar. La idea de enfrentar tus miedos es una linda frase para bordar en un almohadón pero cuando tu miedo es una fobia que paraliza tu vida, hacerlo de golpe puede ser contraproducente. Todo el trabajo que hacía en terapia para enseñarle a mi cerebro que eran miedos irracionales se desmoronaba cuando me descomponía a tres kilómetros de mi casa.
A la edad en la que debía estar lidiando con que me rompan el corazón y rendir mal, se le sumó la mochila de la ansiedad. Estaba enojada y triste por no tener una vida común. Me frustraba, aún lo hace, sentir que todos podían vivir una vida que para mí era inalcanzable. Al mismo tiempo, saber que obviamente hay gente que la pasa aún peor y que soy muy privilegiada en otras cosas, me hacía sentir culpa por no lograr estar bien. Pero aún esa gente podía despejarse sentada en una plaza y yo tenía que lidiar con todo presa en mi propia casa. Que es mucho más linda que una celda, pero que no deja de ser una cárcel. Todo el tiempo me decían que los veinte eran la mejor edad y me asfixiaba pensar: «si ahora la estoy pasando así, ¿qué me espera a los treinta?». Esta sensación de que se me pasaba la vida y no lograba ser normal le dio la bienvenida a algo nuevo: la depresión.
Salvo hermosas excepciones, las series y películas muestran a las personas con depresión como gente flaca que se encierra en su cuarto a escuchar música y escribir. Se irían corriendo del cine si mostraran cómo viví yo durante tanto tiempo. La depresión estaba entrelazada con el TOC y mi cada vez más acentuada agorafobia y esto, sumado a que siempre odié limpiar, terminó en desastre. Cuando decís TOC, lo primero en lo que piensa la mayoría de la gente es una casa inmaculada. Yo tuve la desgracia de que me pegara para el otro lado y vivía bajo una montaña de basura. Entre el hartazgo que tenía y que el TOC a veces hace que te cueste desprenderte de cosas materiales, mi monoambiente parecía un ¿Dónde está Wally? donde lo que tenías que encontrar eran el piso y mis ganas de vivir.
Mi fobia a vomitar había evolucionado hasta convertirse en una relación tóxica con la comida. No la que tengo ahora, que consiste en comer como si no hubiera un mañana, al contrario. Odiaba comer, masticaba llorando y me iba a escupir al baño. Mi mente había encontrado una nueva forma de torturarme: todo me hacía pensar en cadáveres en descomposición y cada vez que masticaba sentía que estaba masticando a alguien. Dejé de comer carne porque era el paso lógico, pero no bastaba porque encontraba parecidos con gente muerta hasta en las verduras; el almíbar de las facturas era el pus que chorrea un cadáver, la tapa de tarta cruda era piel y una papa blanda era un cuerpo ahogado.
Como la mayoría de las cosas me daba asco y pasaba días sin poder salir a comprar comida fresca, mi alimentación consistía en papas fritas y gaseosa. La coca cola, dulce, negra y gasificada, me ayudaba a bajar la comida sin sentirle el sabor ni la textura. El problema es que las bolsas de snacks y las botellas no se desintegran ni viene un duende y las tira, entonces se iban acumulando en el piso y la mesa. Lo positivo es que nadie podría haber entrado a robar porque el ruido de las bolsas era un sistema de alarma digno de Mi pobre angelito. No existe en la humanidad ninguna persona que haya pinchado tantas ollas como yo sólo por no lavarlas. Si no podía limpiar los platos de tan pegada que estaba la mugre, los tiraba. Llegué a tener cincuenta envases de botellas retornables de gaseosa al lado de la puerta. Un día las miré y por fin hice contacto con la realidad de lo que estaba pasando: no podía vivir así.
Más allá de mi departamento, yo tampoco era un espectáculo muy hermoso. Las pocas veces que interactuaba con personas no parecía estar tan mal, me vestía y maquillaba para tapar las huellas de la angustia y la dejadez. Pero mientras que otra gente va a tomar un helado, yo tenía una muela quebrada desde hacía años porque me daba miedo ir hasta el consultorio del dentista. Me la pasaba adentro de mi casa llorando, mientras googleaba historias de gente que había superado la agorafobia (y que jamás encontraba), levantándome cuarenta veces de la cama para darle golpecitos a un cuadro, atravesando mi casa con los ojos cerrados para no mirar los espejos y ver a alguien atrás mío, pausando obligatoriamente las series y películas en caras alegres, lavándome las manos hasta hacerlas sangrar, contando las sílabas de cada palabra que decía, leía o pensaba y dándolas vuelta hasta terminar agarrándome la cabeza de agotamiento. Si me acordaba de uno de mis sobrinos tenía que pensar en todos y decir sus nombres para mis adentros y pensar exactamente cómo eran sus caras porque si me faltaba alguno o lo recordaba mal se podía morir. Me tiraba en el piso a llorar y llamar a líneas de atención al suicida que nunca atendían. Nadie sabía lo mal que estaba y mi familia durante mucho tiempo no entendía y pensaba que era un capricho o que estaba inventando.
En esa búsqueda desesperada por encontrar una cura definitiva al infierno que estaba viviendo, y con el apoyo de mi familia que empezó a medir la dimensión de lo que pasaba, no caí al consultorio de un mago simplemente porque no encontré. Probé de todo. Confiaba en los psicólogos y los psiquiatras porque cuando el miedo a los efectos adversos y el hartazgo no me impedían seguir de forma correcta los tratamientos, a veces las cosas mejoraban. Pero cada tanto venía alguien a recomendarme algo alternativo y yo, ilusionada, iba y probaba. Mientras los médicos de verdad me enseñaban a enfrentar la realidad de que toda la vida voy a tener que lidiar en mayor o menor medida con este cerebro y yo me sentía desahuciada, esta gente me prometía que con piedras y bailes me iba a curar para siempre. Y yo soy escéptica pero la desesperación te pone ciego. Cuando alguien dice que la medicina tradicional sólo quiere sacarnos plata yo pienso en la cantidad de ropa que hubiera podido comprar con todo lo que gasté en estas cosas que bordean la brujería.
Una época en la que estaba particularmente mal y habíamos pasado un sábado a la tarde lluvioso haciendo una gira turística por neurospiquiátricos, me pasaron el dato de un hombre que podía ayudarme. Me atendió a las once de la noche y varias veces más hasta que decidí que mejor directamente quemaba la plata. El primer día me acostó y me dijo que tenía una pierna más larga que la otra y que eso me desequilibraba emocionalmente. Me pasó las manos por encima sin tocarme, luego me estiró la pierna supuestamente más corta y me dijo: «Con eso que te hice te extendí la pierna». Creo que el único motivo por el que no me reí a carcajadas fue por la amargura de haber gastado mil pesos en eso. Después de pasar por otros profesionales de la salud que hicieron cosas como inyectarme las encías y el cráneo sin mostrarme antes la jeringa ni decirme qué me estaban poniendo, o hablar con espíritus que estaban parados detrás mío y les revelaban cosas sobre mi pasado, volví corriendo a la terapia nuestra de cada día.
Tengo un montón de privilegios, gente que amo y me ama, ayuda económica que hizo que pueda trabajar dibujando desde mi casa en vez de haberme matado de desesperación y un psicólogo al que voy hace algunos años y que me cambió la vida. Desde afuera puede parecer que aceptar que no hay una cura definitiva equivale a bajar los brazos, pero la idea de que una recaída no es el fin del mundo a mí me mantiene viva. La primera vez que sentí que salía de la depresión y podía tener una existencia relativamente normal, ir a recitales, a bares con amigos y al cine, me di cuenta de que nunca había pensado a futuro y de repente no sabía qué iba a hacer con mi vida. No tenía una carrera, no sabía a qué quería dedicarme, mi salud estaba destruida y había subido 35 kilos por culpa de los antidepresivos, el desorden hormonal, la vida sedentaria y los sanguchitos. Y pensar en el futuro incluía algo que tenía relegado cuando mi prioridad era revisar las instalaciones eléctricas de todo mi departamento: volver a coger.
Mi primer novio antes había sido mi amigo, ya sabía dónde se metía. Con él no tuve que salir del closet de la ansiedad, ni explicarle nada. Pero luego, cuando decidí que tenía ganas de estar con alguien de nuevo, no sabía cómo hacer. Lo único claro era que tenía que conocerlo por internet. Pero después, suponiendo que enfrentaba mi miedo a salir y los complejos con mi cuerpo, ¿cómo le explicaba a esta pobre víctima que a veces me despierto gritando? Que si me pegás un chirlo en la cola tenés que pegarme en la otra nalga o me molesta, que no sé si alguna vez voy a poder subirme a un avión, que si vamos al cine tenemos que sentarnos cerca del pasillo, que la agorafobia es como un elástico que está unido a mi cuerpo y que a veces me deja viajar dos mil kilómetros pero a veces estoy en la farmacia a una cuadra de mi casa y empieza a tirar y me dice que ya está y debo volver. ¿Qué aplicación de citas tiene una sección para advertir todo eso? Suponiendo que estoy bien y aún no se nota lo difícil que es todo estando conmigo, ¿hasta cuándo es justo ocultárselo? ¿Desde cuándo empieza a contar como una estafa?
Mientras las otras chicas tenían preocupaciones súper válidas como «¿y si no se le para?», «¿y si no pegamos onda?», «¿y si usa ojotas en la ciudad?», yo pensaba todo el tiempo «¿y si tengo un ataque de pánico en el cine?», «¿y si me cocina y no revisa los vencimientos?», «¿y si me cago encima en la cena?».
Empecé a conocer gente en las redes sociales y en una aplicación de citas. A veces me juntaba con alguien y estaba todo bien, a veces a las dos de la mañana en pleno invierno lo echaba de mi casa porque no aguantaba más y quedaba como una princesa de hielo que simplemente no estaba tan interesada. Cuando me quedaba sola aprovechaba para comer todo lo que no había comido frente suyo porque tenía miedo de vomitarle la boca, así que me echaba llena como un sapo a ver televisión en vez de pasar por la incómoda situación de despertarlo al día siguiente con los rugidos de mi estómago vacío.
Ahora ese baile infernal de mantener distancia para no tener que explicar que no soy la mujer relajada que recorre el mundo probando comidas exóticas terminó porque estoy de novia desde hace dos años. Él sabía desde antes que mi cerebro tiene quinientas pestañas abiertas. Sin que me diera cuenta fue haciendo cosas para que yo me animara a verlo, a comer frente a él, a dormir juntos. La primera vez que pude a ir a su casa pensé «no puedo creer que exista estar así de feliz». Supo lo que yo necesitaba para hacer que las cosas funcionen cuando ni yo lo sabía. Al principio comíamos sentados en la vereda porque si me sentía mal podía irme sin sentir que lo echaba de mi casa. Salir a pasear consistía en dar vueltas a la manzana y merendábamos siempre en un bar lleno de viejos porque quedaba cerca. Me hizo recordar que detrás de mi diagnóstico se ve mi personalidad, mis intereses, mi sentido del humor. Pero también que estas dificultades me atravesaron y ayudaron a formar quién soy y eso no está mal.
Nunca dudo de nuestra relación pero ahora me persiguen un montón de miedos que antes no tenía. Me da miedo no mejorar y no poder viajar juntos, me tortura no poder ver a sus padres tan seguido, me aterra que le pase algo y no ser lo suficientemente fuerte para hacerlo sentir seguro por una vez. Me atormentan estas cosas porque también son miedos sobre mí. ¿Podré ver más seguido a mis sobrinos? ¿Tendré fuerzas para enfrentar una pérdida importante si lloro hasta con publicidades?
Al momento de escribir esto estoy bien. Mi novio cocina, mi gata duerme al lado mío, suena música que me gusta. Mi departamento está impecable y cuidadosamente decorado. Ya no hay botellas en el piso. A nivel más amplio, la semana pasada no pisé la vereda ni una vez, me tortura el dolor de panza crónico (que supongo tiene origen nervioso), me alegra pero también me agota que toda la gente que conozco esté planeando viajes mientras yo no puedo irme de vacaciones ni a Chascomús. Incluso ahora que mi TOC está bastante bajo control, si en cualquier momento me preguntan si tengo algún tic nervioso estoy haciendo por lo menos cinco. Escribo esto parando a cada rato para tocarme cada una de mis uñas, pasando un hilo imaginario entre las cosas, apretando las articulaciones de codos y rodillas y haciendo un ruido imperceptible con la garganta. Sé que la paso mucho peor que alguna gente pero también la paso mucho mejor que otra. A veces siento que tengo fuerzas para enfrentar cualquier cosa y otras no puedo salir de la cama. Pero estoy bien. La semana pasada quería morirme y pensé que necesitaba internarme, pero estoy bien: sentirme feliz unas horas es el «estar bien» realista que se acomoda a mi vida.
Ahora me voy a sentar a cenar. Voy a oler que la comida no esté rancia y a perderme partes de la serie por estar cerrando los ojos para hacer un tic. Voy a revisar que ningún cable de mi casa quede colgando así mi gata no se ahorca y después voy a acostarme. Y voy a dejar un vaso de agua en la mesa de luz. Como la cantimplora que llevaba a la escuela, probablemente ni lo toque, porque no me voy a ahogar. Pero siempre voy a estar preparada.