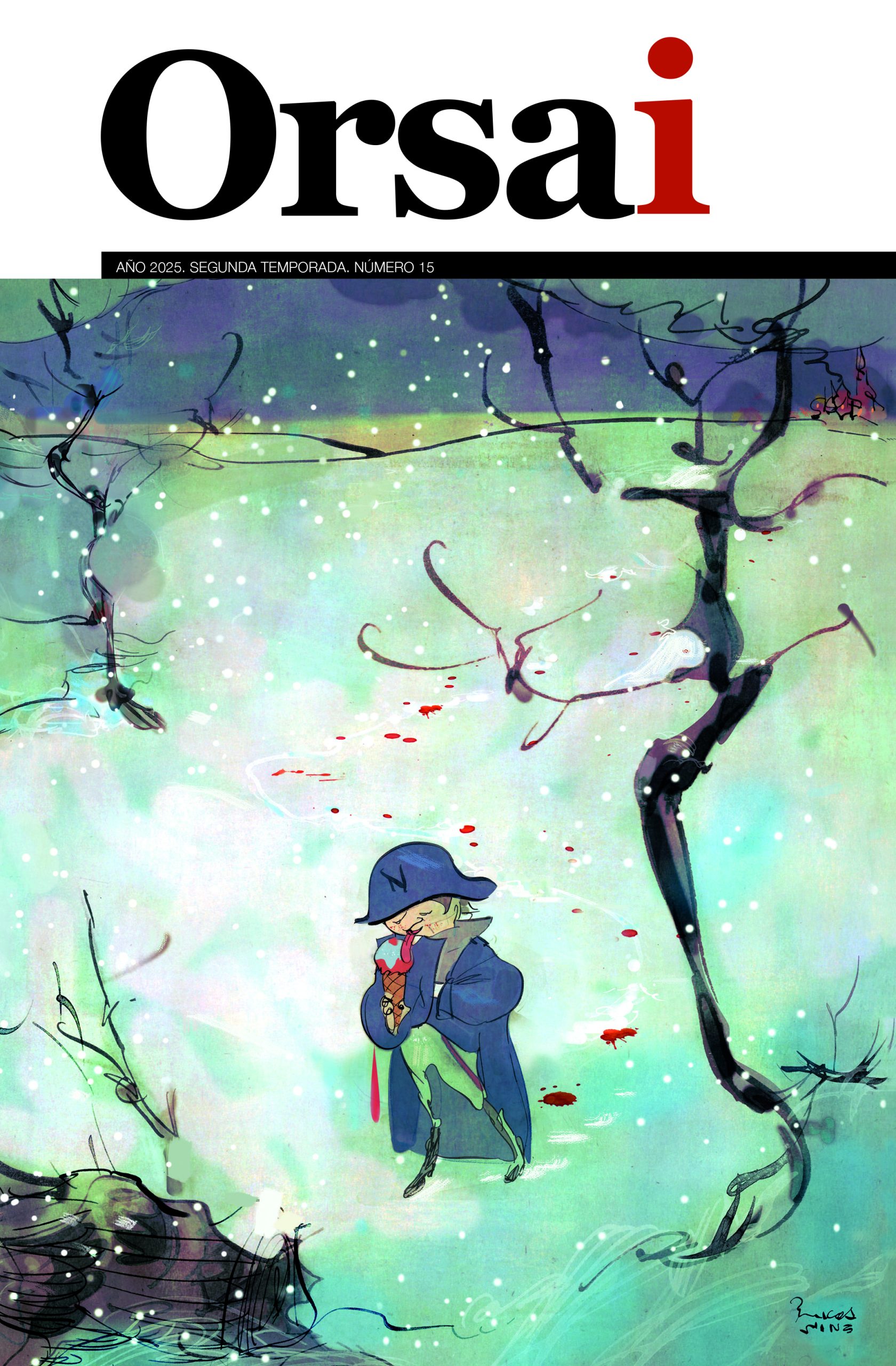Cuando escribí por primera vez en Orsai, el Comité Central me hizo saber que me habían llamado para que dijera barbaridades que encendieran la discusión política de sobremesa. Me negué por principios (soy un contrera certificado), pero terminé cediendo y salió esto que van a leer (o abandonar para no atragantarse).
No sé si es auténtica la frase de Borges que dice que un peronista es alguien que simula ser peronista porque le conviene. Efectivamente, hay algo artero en el peronismo de los peronistas. Por lo menos, en los peronistas en los que Borges estaba pensando cuando dijo eso, si es que lo dijo. No creo que Borges conociera a muchos peronistas que habitaran los barrios humildes, los lugares donde el peronismo consigue (o conseguía) sus mayorías electorales. Creo que más bien hablaba de escritores, artistas o profesionales, de gente de su medio social e intelectual que había dado el mal paso. Yo pienso en ellos también, en los universitarios que empiezan creyendo que ser peronista es una obligación de los pobres, o de los marginados, o de los desposeídos, o de los que no tienen privilegios, o de los que no descienden de europeos, y luego creen que, para ser solidarios con los de abajo, deben contraer esa obligación imaginaria. Es más, creen que deben ser peronistas no solo ellos (después de todo, nadie se lo prohíbe), sino también quienes están alrededor. Y entonces se dedican a descalificar, perseguir, hostigar a los que osan rebelarse contra ese mandato basado en el sentido de la caridad, al que le agregan la fe y la esperanza, aunque no sean católicos. Ahí no termina todo: para completar el círculo y volver al origen del malentendido, odian más aún a los que no son peronistas a pesar de haber nacido en la parte baja de la sociedad. Incurren entonces en el vicio que los primeros peronistas les atribuían a los socios del Jockey Club: el de despreciar al pueblo. Un peronista de antes debería calificarlos de oligarcas.
Había algo simpático en esa actitud plebeya del peronismo original contra las elites al no aceptar que quienes regían la sociedad también le ordenaran al prójimo lo que tenía que pensar. Los peronistas actuales, en cambio, tras décadas de presión y copamiento de las universidades y los medios de comunicación, son ellos mismos la elite del pensamiento y se comportan como policías de la mente. Hoy, ser antiperonista como reacción antielitista y plebeya es una necesidad frente a la opresión de un pensamiento que Javier Milei (en una de sus provocaciones más felices) describió como propio de cerebros agusanados. Me acordé de esa definición leyendo algo que hace algunos años escribió Luis Thonis, distinguido intelectual que murió en 2017. Thonis hablaba de «un público cautivo por décadas de cultura castrotercermundista, obstáculo insalvable para pensar cualquier cosa». Thonis no fue el único que pensaba en esos términos, pero se animaba a usar esas palabras a las que ningún intelectual se atrevía. Thonis la vio hace un tiempo, cuando nada en el horizonte hacía pensar que existía un espacio en la política argentina para enfrentar a la casta que hegemonizaba el pensamiento. Creo que Milei encontró un modo de sacudir la historia, de crear una onda expansiva aun desde la simplicidad de un pensamiento basado en un par de dogmas económicos.
Por otro lado, más allá de su escasa vocación republicana, de que los empresarios hicieran negocios con el Estado y los funcionarios se quedaran con un diezmo (o, directamente, con las empresas), del autoritarismo en la gestión, había en el peronismo tradicional dos características especialmente negativas. Una era la impronta fascista, militar y eclesiástica, propia de su origen de derecha; la otra, el manejo de la comunicación a cargo de Raúl Apold, funcionario goebbelsiano que fabricaba consignas y doctrinas, que propiciaba delaciones, desinformaciones y persecuciones. La célebre y atroz frase de Perón «para el enemigo, ni justicia» fue siempre la política cultural de Apold.
Con el tiempo, el peronismo se hizo de izquierda: poco quedó del amor por los uniformes, los alemanes y los curas (cuya última manifestación importante fue, seguramente, el triste papa Bergoglio). El cambio empezó en la llamada «resistencia», en los cincuenta; se profundizó con la guerrilla en los setenta y cristalizó en este siglo en el kirchnerismo, que es comunista, civil y ateo. Pero su carácter apoldiano siguió siendo inalterable, y el kirchnerismo resultó la versión definitiva del peronismo pensado como movimiento apoldiano-gramsciano.
Está claro que el kirchnerismo viene ganando la batalla cultural. El mundo de las artes y las ciencias le pertenece casi por completo. Es que hay otra batalla cultural, de más largo aliento, con la que el kirchnerismo tuvo la sagacidad de confluir. Y es la del comunismo. La identificación terminó siendo tan nítida que hoy no hay un legislador trotskista que no vaya detrás del peronismo K (el peronismo K es todo el peronismo existente, ya que la hegemonía bien entendida empieza por casa), y tampoco hay un peronista que no admire (o al menos se atreva a oponerse en público) a la dictadura cubana, la venezolana, la nicaragüense, y hasta me atrevería a incluir en la lista a la norcoreana, para no hablar de la china. Recordemos que los kirchneristas son además amigos de otras dictaduras, como la rusa o la iraní, regímenes siniestros que también convergen con los comunistas.
Lo curioso del comunismo es que se trata de una ideología que ha perdido todos los combates, pero sigue ganando la guerra. Desde la Revolución Rusa, todos los Gobiernos que se proclamaron comunistas (o lo fueron en los hechos) solo les han traído a sus pueblos miseria, censura y muerte, una verdad imposible de desmentir, pero fácil de olvidar, como si la píldora comunista provocara también amnesia. A lo largo de los años, el comunismo logró construir un imaginario progresista que fue agregando capítulos que excluían a los que se apartaban de sus consignas de la condición de gente pensante: de la inocencia de Sacco y Vanzetti al odio por el cine de Hollywood, pasando por la admiración a la Unión Soviética. Hoy ese lugar lo ocupan el lenguaje inclusivo, la ideología woke o la alarma frente al cambio climático: el que no adhiere pierde la condición humana. Para el comunismo, solo hay camaradas de ruta y enemigos. El borrado de toda diferencia entre los adversarios es tan notorio en la Argentina (un país en el que prácticamente no hay escritores ni cineastas de derecha, y cuando aparece alguno hacen tronar el escarmiento) que, para el progresismo-kirchnerismo-comunismo, Milei, Macri y Videla ocupan el mismo casillero político («vos sos la dictadura»). La gente que se considera bien educada e ideológicamente decente no le concede a la derecha un lugar que no sea el del fascismo. No hay otra derecha que la ultraderecha, mientras que el comunismo pasa por ser de centroizquierda.
Escribí varias veces sobre este tema. En particular en un libro colectivo que se llama Manual de autodefensa intelectual (Edhasa / Libros del Zorzal, 2023). El capítulo de mi autoría se llama (irónicamente, claro) «El comunismo no existe». No soy original en este sentido: hay mucha gente que coincide con esa apreciación, y la irrupción de Milei en la política nacional e internacional tiene que ver con el hartazgo frente al kirchnerismo y, más en general, frente al comunismo en sus diversos nombres y versiones.
Pero creo que corresponde decir algo tal vez un poco diferente. Está claro que hay una grieta que divide al kirchnerismo del antikirchnerismo, y estoy decididamente de un lado. Para ser todavía más claro, quiero que Milei y La Libertad Avanza ganen en las inminentes elecciones (inminentes para mí, aunque tal vez ya se hayan celebrado cuando esta revista esté en manos de los lectores y se convierta en el diario de ayer, el que solo sirve para envolver el pescado). Quiero que el presidente sea reelecto en dos años y logre estabilizar una economía que, en manos del estatismo-populismo, no ha hecho más que profundizar el empobrecimiento de la gran mayoría de nosotros. Me parece también que las proclamadas terceras vías electorales colaboran en la vuelta al poder del kirchnerismo.
Hechas las aclaraciones del caso, que me colocarán en el campo de los enemigos del pueblo para quienes dominan la cancha cultural e ideológica, quiero desmarcarme un poco de una idea que no es la mía, aunque a algunos les parezca. Me refiero a la que simplifica la batalla de las ideas y ubica de un lado el comunismo y del otro lado el capitalismo. De un lado, el Estado omnipresente, del otro, el Estado ausente. De un lado, el control de la economía y la protección a los débiles, del otro, la autonomía de los ciudadanos y la lucha por la prosperidad individual. Me parece que hay una falacia asociada en torno a la izquierda y la derecha, más precisamente una doble falacia en torno al socialismo y el capitalismo. Si bien me declaro anticomunista, no creo que por eso deba ser un admirador del capitalismo. Creo que la crueldad con los débiles, la tristeza y la falta de horizontes del ciudadano común son males que el capitalismo no ha logrado erradicar y que producen en todo el mundo un estado de insatisfacción manifiesto. Tanto que en todos los continentes hay demasiada gente capaz de embanderarse en los extremismos más aberrantes, dispuesta a aceptar la bomba atómica o el genocidio para romper el statu quo y revertir de cualquier manera el resultado de la Guerra Fría. Los atentados terroristas en todo el planeta prueban que el malestar generado por el capitalismo puede ser peligroso. La pedagogía capitalista suele ser tan aburrida y ajena como la comunista.
Es un problema tan serio que me parece absurdo que la gente ande por ahí proclamando su amor al capitalismo y jactándose de su lugar de privilegio en la sociedad gracias a su origen, a su talento o a su esfuerzo (en el fondo, se trata casi de lo mismo). Dado que nuestro destino común es el mismo, es absurdo considerarse parte de los ganadores. La otra cara de la falacia es que el comunismo no es la antítesis del capitalismo. Así lo prueba el caso chino con su capitalismo a medida, su emprendedorismo salvaje y su control de las opiniones y las conductas mediante un sistema policial-tecnológico nunca visto. Ese mundo chino cuenta hoy con tantos admiradores como las hambrunas disfrazadas de progreso político en la época de Mao. Incluso, China es popular a ambos lados de la grieta: Xi Jinping le promete a cada uno lo que quiere en materia de modelo económico y social. Lo que en verdad se contrapone con el comunismo no es el capitalismo, sino la libertad, algo que no tienen quienes viven bajo la vigilancia de los robots al servicio del Estado chino.
Como decía, los problemas del mundo son mucho más difíciles de resolver de lo que prometen los simplificadores profesionales. Para poner un ejemplo, me gustaría recordar lo ocurrido ayer nomás, durante la pandemia 2020-2022. Entonces, el virus del covid fue menos letal que las políticas sanitarias. Primero, por las cuarentenas interminables y las restricciones ridículas que implicaron el abandono del juramento hipocrático por parte de los médicos (en esos días, era muy peligroso enfermarse de cualquier otra cosa), la desatención de los viejos, el cierre de comercios, la pérdida de empleos, el aumento de la depresión causada por el aislamiento, la delación programada y la represión de los disidentes. Y, más tarde, por una vacunación indiscriminada cuya racionalidad y consecuencias no han sido bien establecidas y dejaron muchas lagunas para interpretar.
La pandemia trajo cambios: el aumento del teletrabajo, el delivery de todo tipo de mercaderías y la generalización de la educación a distancia. Pero también sirvió para mostrar que la derecha se ubicaba del lado de los que menos tenían, que fueron quienes más sufrieron la epidemia y sus consecuencias, mientras que la izquierda se dedicó a combatir las libertades. Hasta la de expresión, seriamente coartada para los científicos que se opusieron a la política de la OMS, del Partido Comunista Chino, de Anthony Fauci y de las grandes empresas farmacéuticas. La rebeldía contra el orden mundial sanitario fue el verdadero antecedente de la llegada de Milei al gobierno, aunque la actitud en ese entonces del propio Milei fuera timorata y ambigua. Pero allí hubo un grito silencioso (o más bien silenciado) contra un ataque a la libertad que la izquierda mundial apoyó de modo unánime y entusiasta, con el agravante de que utilizó el covid para entregarse a una orgía de acusaciones de oscurantismo a quienes se opusieron a la marea represiva. Esa izquierda enamorada del orden consideró una vez más que era mejor equivocarse con Sartre que tener razón con Raymond Aron. Y la derecha tuvo entonces algo que decir a favor de la libertad.
Me gustaría confesar aquí, como para que mis detractores en X confirmen las acusaciones de que soy un viejo gagá negacionista y un amigo de la Inquisición, que no solo me opuse frontalmente a la cuarentena contra el covid, sino que tampoco me vacuné. Estoy dispuesto a discutir el tema, ya que mis decisiones en contra del establishment sanitario fueron el resultado de razonamientos sólidos, pero este no es el lugar para exponerlos: mis argumentos no caben, como diría Fermat, en el margen del que dispongo. De todos modos, la experiencia de la pandemia permite ver que hasta la ciencia debería ser objeto de una mirada más aguda. De lo contrario, asistiremos a múltiples episodios como el que se registró hace poco, cuando un grupo de biólogos del Conicet utilizó un barco oceanográfico y un submarino no tripulado (ambos, propiedad de una fundación estadounidense) para transmitir imágenes desde el fondo del océano Atlántico frente a Mar del Plata. El espectáculo tuvo buena acogida en YouTube porque ver a las criaturas marinas en su hábitat es muy entretenido, aun para los legos en la materia. El kirchnerismo logró convertirlo en un hecho político, donde el show submarino pasaba por ser una investigación de vanguardia (no lo es, como tampoco lo era el profesor Cousteau), representaba a «la ciencia» y demostraba que había que subir los sueldos del Conicet. Enfrente aparecían los libertarios proponiendo hacer extinguir a todos los crustáceos para buscar petróleo, cerrar el Conicet, eliminar la ciencia que no sea aplicada y privatizar la investigación. Es cierto que los pececitos de colores tienen más carisma que los tuiteros de Milei, pero también es cierto que los tuiteros de Cristina solían llamar al Gobierno de Alberto Fernández «un gobierno de científicos».
Y ahora, voy a cambiar bruscamente de tema. Tal vez alguien pregunte qué opino de Trump. Y debo responder que no tengo idea. Trump es un factor desconocido e inédito en la política internacional. Nadie vio nunca a un presidente estadounidense decir que su país se va a apoderar de Groenlandia y de Canadá o que su función es gobernar el mundo. Nadie vio nunca a un presidente estadounidense que juegue a aumentarle los derechos aduaneros a cada país del planeta para después negociar su baja o para volver a aumentarlos. Hay una lógica de las relaciones internacionales, incluso del comportamiento diplomático de los jefes de Estado, que Trump ha decidido pasar por alto. No sé qué persigue el supuesto aliado de Milei, que, por lo pronto, logró que en sus vecinos Canadá y México se afianzara el poder de la izquierda.
Pero lo que más me preocupa de Trump es lo de Ucrania. Desde antes de que asumiera, parece claro que el verdadero aliado de Trump es Putin y que, para enfrentar a los europeos, ha decidido que los rusos les impongan a los ucranianos una paz humillante que los deje sin territorio y que, a corto plazo, los lleve a tener un gobierno títere de Moscú. La salvaje invasión rusa a Ucrania me sublevó de entrada y me sigue pareciendo un crimen atroz e inexplicable: no tiene justificación más que como acto simbólico de un déspota megalómano que quiere restaurar un imperio sin destino. Aunque la propaganda prorrusa es eficaz en varios frentes —sobre todo en el de los cretinos que justifican la agresión en nombre de la geopolítica (la seudociencia más estúpida y dañina de todas las que por ahí pululan)—, no hay nada que impida comparar el ataque de Putin a sus vecinos con la expansión imperialista de Hitler previa a la Segunda Guerra. Sin embargo, como ocurrió también con Hitler, los tiranos siempre tienen dos grandes aliados: el miedo y la conveniencia.
Hoy Putin parece tener como principal adversario a la Unión Europea, una burocracia gigantesca y torpe que viene sufriendo derrotas desde el Brexit y corre peligro de desintegrarse a partir de la aparición de los partidos de derecha radical en todos los países del continente. Estas fuerzas tienen como estandarte el combate contra la inmigración, pero también se rebelan contra la corrupción y el elitismo de sus propias burocracias nacionales, que hacen lo posible para que no entren en el Gobierno, aunque en algunos casos ya lo han logrado. La afinidad entre estas fuerzas y La Libertad Avanza es importante y notoria. Lo difícil de entender es que la mayoría de estos partidos (aunque no todos) sean prorrusos y no les importe el destino de Ucrania: eso los diferencia, en principio, del mileísmo. Los politólogos y los geopolitas pueden explicar seguramente el embrollo que se produce cuando se intenta defender, al mismo tiempo, el liberalismo y el nacionalismo. Pero en la Argentina, a pesar de Borges, todos son nacionalistas, como lo prueba la unanimidad en torno a la nefasta invasión de Galtieri a las Malvinas (a veces tengo la tentación de escribir las Falkland, pero es una boutade peligrosa en las pampas).
Me estoy acercando a un tema que me incomoda profundamente, y es la situación en Gaza, el islam, la política de Israel y la simpatía de buena parte de la clase intelectual por las posiciones palestinas. Si tuviera que elegir una razón para demostrar que el mundo no tiene arreglo, diría que es la imposibilidad de encontrar una solución en Medio Oriente que no pase por el exterminio. Para empezar por algún lado, diré que soy de origen judío por parte de madre, es decir, judío para el Tercer Reich y para el Estado de Israel. También, que mis abuelos llegaron a la Argentina desde Ucrania (que entonces era parte de Rusia) en la primera década del siglo veinte, sabiendo perfectamente lo que era un pogrom, pero sin sospechar que era posible el Holocausto. Nunca fueron sionistas, y mi educación no incluyó la idea de que Israel fuera mi patria en algún sentido, ni antes ni después de la creación del Estado ni de las sucesivas guerras que reformularon su territorio. Pero, por otra parte, no concibo que el ataque de Hamás del siete de octubre de 2023 —un acto de bestialidad inaudita orientado deliberadamente a escalar la guerra— no sea objeto de repudio unánime. En cambio, observo estupefacto que, a partir de la reacción israelí (de la que se pueden discutir formas y estrategias), la propaganda palestina, compuesta muchas veces por noticias inventadas, se ha hecho carne en todos los portavoces y las organizaciones de la izquierda mundial y, últimamente, también en países y dirigentes aparentemente de centro. Observo además el hecho evidente de que los judíos tienen miedo en muchos lugares y que han caído unas cuantas máscaras entre quienes establecían diferencias entre el sionismo, el judaísmo y el Gobierno de Israel: hoy la izquierda, al unísono con el terrorismo islámico, trata a todos como parte de una misma religión, un mismo país y una misma política.
La situación, como yo la veo, tiene un color muy oscuro. Por una parte, resurge con fuerza inusitada el viejo antisemitismo, una ideología que debería hacerles sentir vergüenza no solo a los que la practican, sino a la humanidad como un todo. Pocos creían que, después del Holocausto y de la derrota militar y política de sus perpetradores, quedaría alguien dispuesto a sostener el exterminio de los judíos a escala planetaria. Pero eso es, efectivamente, lo que proponen quienes entraron a sangre y fuego el siete de octubre en los kibutz de la frontera y filmaron lo ocurrido como amenaza, intimidación y señal de victoria. Y eso es lo que apoyan quienes les conceden a los asesinos el lugar de víctimas, ignorando que Hamás controla Gaza a sangre y fuego y no admite disidencias entre los palestinos.
Pero, del otro lado, escucho también voces inquietantes. Son las que consideran que el huevo de la serpiente, la causa primera y última del horror, es la religión musulmana en sí misma, que se propone someter el mundo a su ley eliminando a los infieles. No solo serían los judíos el obstáculo a exterminar, sino toda la civilización occidental, para permitir el advenimiento del Estado Islámico. Desde esa perspectiva, se niega la posibilidad de que haya musulmanes tolerantes y pacíficos, dispuestos a convivir con todos los credos, porque se les atribuye una naturaleza de carniceros que siguen al pie de la letra el Corán, un libro tan malvado como el Necronomicón de Lovecraft. Para quienes así piensan, no queda más remedio que pegar primero, declarar también una guerra santa y limpiar a los musulmanes de todas partes. La identificación del siniestro terrorismo islámico (del que Hamás es una de las expresiones más representativas y que, en la Argentina, dejó dos atentados monstruosos) con el islam en su conjunto obliga a los judíos de todo el mundo a ser sionistas para no colaborar con sus exterminadores. Y si alguno tiene alguna diferencia con Netanyahu, para dirimirla debe esperar al día de la victoria definitiva. Esta posición hace pensar en quienes creen que el cristianismo debe perecer porque alguna vez se embarcó en las Cruzadas o en la conquista de América.
No sé cómo puede terminar esto sino con una conflagración que puede llevar todo al demonio. Entre los extremos en conflicto no parece que se pueda negociar una paz —ni acercar posiciones— que permita a Israel sobrevivir sin la eliminación física de los palestinos. Me parece un ejemplo (y no es el único) de que el mundo ha entrado en una situación muy peligrosa y de final incierto. Personalmente, me siento como ese tipo que iba caminando por Belfast en una noche oscura, allá por los setenta, en pleno conflicto político y religioso. De pronto, alguien le pone la punta de un cuchillo en la garganta y le pregunta: «¿Católico o protestante?». Y el tipo se da cuenta de que es el único judío en Irlanda del Norte.