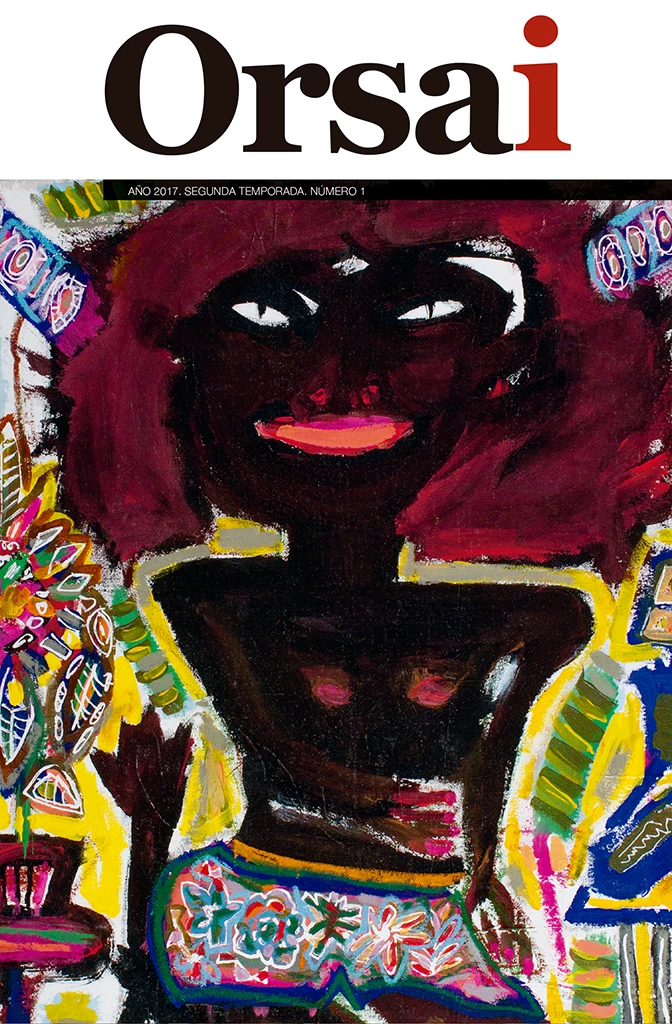El tío Gabriel murió un 20 de junio, todavía me acuerdo porque era un día muy frío y en la calle nuestro aliento formaba nubecitas, como si estuviéramos fumando, y resucitó al día siguiente, poco antes de que entraran los empleados a soldar la tapa del cajón.
Estábamos sentados en la sala velatoria, en medio del humo del cigarrillo y el olor del café, hablando en voz baja, cuando escuchamos un grito, no del tío Gabriel sino de mi abuela, que fue la primera que vio la mano agarrada al borde del cajón.
Lo que pasó después fue rápido y caótico.
―¡Ah, la mierda! ―gritó mi viejo. Tío Vittorino (nuestro llorador oficial en los velorios) se cayó de la silla del susto y casi se quiebra el peroné. Tía Julia, que estaba de pie, directamente se vino abajo sin que nadie amagara a sostenerla, y el golpe de su cuerpo en los mosaicos sonó como si hubieran dejado caer una bolsa de papas desde un metro de altura. Algunos soltaron las tazas de café; otros, los cigarrillos. Mi hermana (8 años) salió corriendo, y no la pudimos encontrar hasta una hora después, sentada en un banco de la plaza Lugones, en un estado de shock que no se le pasaría en mucho tiempo.
La única que atinó a hacer algo razonable fue mamá, que en ese momento demencial se acercó hasta el tío con la intención de abrazarlo, explicarle que todo estaba bien, que se habían confundido, que no se asuste. Pero apenas le tocó la mejilla con la mano dio un salto hacia atrás, tapándose la boca, en un gesto que explicaría mucho después como «impresión».
―Me dio impresión ―diría mi madre―, porque estaba frío como una media res.
La del tío había sido una larga y difícil agonía. En las últimas semanas estaba tan flaco que apenas parecía una persona, sobre todo en contraposición al gordito rozagante que fue, y su dolor era espantoso. Día y noche, drogado hasta las mejillas, llorando y rezando a los gritos. Habíamos tenido que bajarlo de la piecita en la que vivió siempre, en lo alto de la terraza, para hacerle un lugar en el living. Una vecina se quedaba con él algunas horas, pero el resto del tiempo nos tocaba a nosotros, sobre todo a mamá. Había que ponerle la chata, limpiarlo, cambiarle el suero de brazo. El tío parecía otra persona. Los huesos empujando la piel, la cara chupada, los ojos salidos, la barba roja que ya nadie se molestaba en afeitarle.
La enfermedad, que al principio había sobrellevado con dignidad, terminó quebrándolo. Una tarde me agarró del antebrazo, me acercó a él y me dijo, casi en un susurro, que no quería morirse. Lo repitió varias veces, ejerciendo una presión cada vez más fuerte: no quiero morirme, no quiero morirme, hasta que logré soltarme y salir corriendo.
Yo tenía nueve años y esa súplica me llenó de un horror oscurísimo durante muchas noches. El horror de comprender el hecho definitivo y cabal de la muerte. Mi tío era la muerte, verlo era ver la muerte, olía a muerto. Yo llevaba su olor a todas partes: al colegio, a las clases de gimnasia, a la casa de mis amigos.
Hasta que una mañana mi madre me despertó llorando.
―Se nos fue el Gabi ―dijo.
Y lo único que pude sentir fue alivio. Al fin la muerte se alejaba. Al fin éramos libres. Tuve que esforzarme para no sonreír.
Su médico personal fue a verlo, esa misma tarde. Luego de tomarle el pulso, de iluminarle las pupilas con una linternita y de probarle los reflejos, habló con mi padre en una esquina. No escuché lo que decían. El médico negaba con la cabeza.
En la sala velatoria no quedábamos más que mi hermana (que todavía no se recuperaba), mis padres y yo.
Sentado en una de las sillas, el tío no pestañeaba ni se movía. Si uno cruzaba los ojos con él, se sentía como en el interior de una gran heladera de carnicería: el mismo frío, la misma oscuridad.
El médico se prendió un cigarrillo. En aquel tiempo se podía (y se recomendaba) fumar en todas partes.
―Está muerto ―le dijo a mi padre.
―¿Y qué hacemos?
―No, no tengo idea ―dijo el médico. Se secó la frente con el pañuelo, le puso una mano en el hombro a mi padre y se fue.
Al rato llegó el dueño de la funeraria. Hombre flaco, muy prolijo, bien peinado. Miró el cajón vacío, después al tío. No perdió en ningún momento ese aire elegante que lo caracterizaba.
Mi padre le pidió que le guardara el cajón. Le dijo que el tío no viviría mucho más, era bastante evidente, y que en un par de días seguro estaríamos llevando a cabo un segundo velorio.
(Un mes después el dueño de la funeraria llamó a casa. Había que hacer algo con ese tema, ya no podía guardar el cajón ni tampoco, por razones obvias, usarlo de nuevo, y mi padre le pagó lo que le debía, que era mucha plata. En adelante lo oiría quejarse muchas veces de lo que le había costado ese cajón. Incluso dormido repetía la cifra, como si lo persiguiera en sueños).
Al final decidimos llevar el tío a casa, de regreso. Lo cargamos en el asiento de atrás, en medio de mi hermana y de mí. Fue un viaje corto que se nos hizo larguísimo. En algún momento tuvimos que parar el auto y mi hermana se pasó al asiento de adelante, en la falda de mamá. No era fácil estar al lado del tío.
Mi madre habló con él, sin darse vuelta, mirándolo por el espejo retrovisor.
―Gabi, ahora cuando lleguemos a casa vamos a subir a tu cuarto, en la azotea. Tenés que dormir y descansar, mañana te vas a levantar mejor. ¿Dale?
El tío no respondió. Miré su perfil. Ni siquiera pestañeaba.
Esa noche papá subió al tío a la piecita y vino a sentarse con nosotros, al comedor, frente a la televisión. Nadie dijo nada sobre el tema. Vimos algún programa cómico, y por momentos conseguimos olvidar lo que estaba pasando. Cenamos, nos lavamos los dientes, nos fuimos a dormir. Al otro día, a eso de las nueve de la mañana, en el recreo del colegio, empecé a preguntarme si toda esa historia no había sido una pesadilla. Era posible.
Pero cuando volvimos a casa mamá tenía su sonrisa de «quiero pedirles algo». Y efectivamente:
―¿No quieren subir un ratito? ―nos preguntó, a mi hermana y a mí―. Se debe sentir solo allá arriba, pobre Gabi. Pueden contarle cómo les fue en el cole, no sé, sacarle conversación.
Para ese momento mi hermana ya estaba a punto de sufrir un colapso, y no me quedó otra que ofrecerme.
―Gracias, mi amor ―dijo mamá. Esperá un segundito.
Me dio un café con leche y un paquete de galletitas de agua para ver si «se llevaba algo a la boca».
Subí la escalera con la taza y el paquete en las manos, esa escalera que antes me había parecido siempre una invitación a la aventura, y toqué la puerta. Nadie me respondió. Abrí y vi al tío sentado en la cama. Era la persona más triste del mundo. Dejé el café y las galletitas en una mesa que él usaba de escritorio. Me quedé parado a una buena distancia. No se movió, no me miró.
―¿Gabi, cómo es estar muerto? ―le pregunté.
Pero como no dio la impresión de contestar, di la vuelta y bajé a casa.
En vida, mi tío era lo que se conoce como un solterón. Solía invitarme a su piecita para escuchar tangos, sobre todo de Julio de Caro y Gardel, y siempre me daba consejos del todo impracticables para acercarme a las chicas. Después de la cena, que comía con nosotros, frente al televisor, a veces solía salir. Sospecho que llevaba mujeres a su piecita, que las debió haber pasado en silencio por el patio de la parra, y las despachaba al amanecer, antes de que mi padre, que no toleraba sus costumbres sibaritas, se despertara para ir al trabajo. Un par de veces lo vi vestido para salir, peinado con gomina, rociado con tanta colonia que era difícil respirar a su lado, zapatos de charol relucientes, un cigarrillo en los labios y una mirada de cazador a punto de emprender un safari por las entrañas de algún deplorable boliche bailable de la zona. Esas noches cantaba tango a los gritos, y al pasar por el living se despedía siempre de la misma forma.
―Que les garúe finito ―decía, dejando una estela de colonia a su alrededor.
Una de esas mujeres fue a verlo una tarde, cuando el tío regreso de entre los muertos. Era hermosa: morocha, alta, una bailarina. Mamá la recibió en el comedor y le dijo que no valía la pena, que el tío no hablaba, que no respiraba, que estaba al fin de cuentas muerto. A ella no pareció importarle. No quiso que la acompañaran. Subió sola la escalera, estuvo cinco minutos allá arriba y bajó, pálida como un hueso. Se fue sin despedirse de nadie.
No sé cuánto duró allá arriba. Supongo que casi un mes. Mamá fue la que más resistió. Siguió subiendo durante mucho tiempo, sentándose a su lado, hablándole. Le contaba cosas, lo tomaba de la mano aunque le diera impresión que estuviera tan fría. Después, un día cualquiera, dejó de ir. Ni siquiera le subía comida, o iba a limpiar la pieza. Poco a poco nos fuimos olvidando de la presencia del tío, allá arriba, y hubiéramos seguido así de no ser por el olor.
Se sabe de locos que duermen meses enteros al lado de un cadáver. Pero el olor a muerto no es solo repugnante. Va más allá. Causa rechazo a un nivel, si se quiere, espiritual. Un día estábamos en el patio de abajo, con mi padre, y él levantó la cabeza.
―Se está empezando a descomponer ―dijo―. Vamos a tener que hacer algo con eso.
Lo vi una vez más antes de que desapareciera. Subí los peldaños de esa escalera hasta la terraza de uno en uno, sintiéndome cada vez más descompuesto, y en los últimos tuve que taparme la cara con el antebrazo. Me asomé a la ventanita de su pieza. Se movía, arrastrando los pies de un lado para el otro. No tenía nariz. Un ojo le colgaba sobre la mejilla. La lengua hinchada se le había salido de la boca. Las moscas le caminaban por el cuerpo y las espantaba con un manotazo. Se volvió hacia mí y di un salto.
Cuando al final desapareció, ni mi hermana ni yo preguntamos por él ni quisimos enterarnos de qué le había pasado. Primero porque suponíamos que a los adultos no les habría gustado esa pregunta; segundo porque de alguna forma ya sabíamos lo que había pasado, nuestra mente infantil lo intuía, y esas preguntas no tenían sentido.
Una mañana, simplemente, mamá subió a la terraza con un balde cargado de agua y un trapo. Fui detrás de ella. Los muebles y la ropa que habían sido de Gabriel se aireaban al sol. Mamá pasó el piso, metió todo en bolsas, limpió los vidrios, echó desodorante de ambiente.
El olor nunca se le fue del todo a esa piecita, y de ahí en más la usamos para guardar cosas que no iríamos a necesitar en mucho tiempo, como nuestras carpetas de la primaria, el rifle de aire comprimido, los juegos de química. No recuerdo haber subido muchas veces a esa pieza, pero cuando lo hacía ni siquiera recordaba que alguna vez mi tío había vivido, muerto y vuelto a vivir en ella. Era nada más que una piecita sin significado.
Mamá murió hace cinco años, durmiendo la siesta. No se levantó del cajón.
Hace unos meses papá aclaró el misterio. Yo había ido solo, sin mi mujer ni mis hijos, a visitarlo al geriátrico San Juan, y sentados en el patio le pregunté qué había sido del tío, cómo había muerto, al fin.
―¿Muerto? ―dijo papá. Y sonrió un poquito―. Si ya estaba muerto.
―¿Y entonces?
―Tu mamá andaba muy alterada. Tomaba pastillas para dormir, no sé si te acordás.
―No, no me acuerdo.
―Las tomaba. De a muchas. Ella me lo pidió. Yo le dije que no, que no podía, pero ella insistió tanto, me dijo tantas veces que era un cagón, que terminé haciéndolo. No tengo ninguna culpa. No podíamos vivir más así.
―¿Qué hiciste, papá?
―¿Te acordás que un día fueron a ver a la abuela, ustedes solos, con mamá?
―Más o menos.
―Bueno, un domingo, a la tardecita. Lo subí al auto, a la parte de atrás. Estaba desfigurado, pobre, así que le puse una bolsa de nylon en la cabeza. Nos fuimos al campo, bien lejos. Una hora estuve viajando con él atrás, respirando con la ventanilla abierta. Y entonces me metí en uno de esos caminos de tierra, hice un buen trecho y estacioné. No se veía nada. Ni una casa. Ahí lo bajé. Le saqué la bolsa. Le apoyé el revólver en la frente y le disparé.
―¿Qué revólver?
―Uno que me prestó un amigo.
―¿Y qué pasó?
―Nada. Se cayó hacia atrás, se volvió a levantar y se quedó ahí, meciéndose.
―¿No murió?
―No, porque ya estaba muerto. Yo enloquecí. Le vacié el cargador. Le tiré el revolver por la cabeza. Me puse a gritar ahí, en medio del campo. Pero no podía matarlo.
―¿Y qué hiciste?
―Me subí al auto y volví a casa.
―¿Lo dejaste ahí?
―Lo dejé ahí. ¿Qué mierda querías que haga?
Me imaginé al tío parado en el campo durante todos esos años. Bajo la lluvia, bajo el sol demencial de enero, bajo las heladas que saben caer en esa zona. Desintegrándose de a poco.
―Sí, tenés razón. Otra cosa no se podía hacer.
Mi papá levantó la taza, sorbió un trago y volvió a dejarla en la mesa.
Vi que la barbilla le había quedado manchada de café con leche, y pensé en estirar la mano para limpiársela, pero no lo hice.