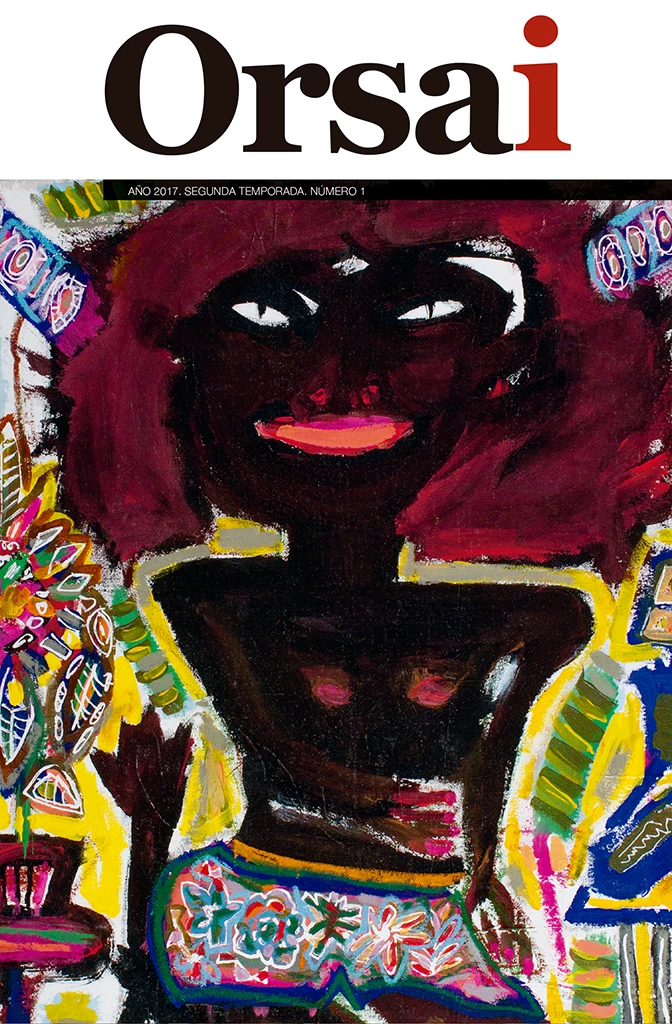Páginas ampliables
Me llamo Tomás, tengo treinta años, vivo con mi padre. Somos dos solitarios en una casa grande que se cruzan a horas insólitas y se tratan con respeto, pero podemos pasar días enteros sin vernos. Los jueves viene una señora que barre los pisos, lava los platos acumulados y deja brillantes los muebles. Tengo un hermano mayor, ingeniero en sistemas, que vive en las sierras con su familia, y a veces los vamos a visitar. Nos turnamos al volante, porque a mi padre se le cansa la vista. Salimos el sábado temprano y volvemos el domingo después del almuerzo, para no agarrar la ruta congestionada.
Pero lo que quiero contar es otra cosa. Algo que no le conté nunca a nadie.
Mi hermano, el de las sierras, no es el original. Es algo en el cuerpo de mi hermano, algo que lo reemplazó. Hace muchos años desapareció en el «bosquecito» y nunca volvió. Quiero decir: volvió, pero ya no era él. No es que estuviera distinto, o cambiado. Era otro, directamente. Otro que se metió en nuestra familia y la devoró por dentro.
Fue un 13 de abril. Me acuerdo bien de la fecha porque coincide con el cumpleaños de mi madre. Esa vez cayó domingo y comimos un asado en un parador, al borde de la ruta 9, yendo para Zenón Pereyra. Los domingos los asadores se llenaban de gente que estacionaba bajo los árboles y se pasaba el día entero ahí, oyendo el partido con la puerta del auto abierta, pero en ese domingo en particular no había casi nadie. Una pareja sola, que comió y se fue temprano.
Bueno, detrás de los asadores, cruzando un alambrado, estaba el bosquecito. Era un monte de esos árboles que se llaman siempreverdes, que habían nacido regados por la desembocadura del canal y cuyas hojas podridas formaban un colchón en el piso. Si uno se metía cien metros el lugar se ponía feo, con pedazos de vidrio emergiendo del barro, chapas podridas, perros muertos inflados por la descomposición y ratas del tamaño de un gato saliendo entre los escombros. De ahí vino lo que ocupó el cuerpo de mi hermano.
Hay una foto de esa tarde. La tengo cerca mientras escribo, porque marca el momento exacto en el que todo comenzó a deteriorarse. Ahí estamos los cuatro, frente los árboles, a un costado asoma la cola celeste del Dodge. Mi madre todavía es joven y tiene un ojo cerrado porque el sol le da en la cara. Un cigarrillo humea entre los dedos de mi padre. Mi hermano sonríe, con los auriculares del walkman colgados del cuello. Es una sonrisa maravillosa, una sonrisa que dice: mírenme, tengo diecisiete años, soy nuevo en el mundo, estoy lleno de brasas. Su sonrisa está congelada en esa foto: es la última vez que la vamos a ver.
Después de esa foto comimos la torta y mis padres se tiraron en las reposeras y se quedaron dormidos. Yo me senté contra un árbol y me puse a leer una revista de historietas. No vi lo que hacía mi hermano. Pasaron, no sé, diez o quince minutos. Entonces mi madre abrió los ojos y me preguntó por él, con las cejas fruncidas por la preocupación. A lo mejor había tenido una pesadilla, uno de sus «pálpitos». Levanté los hombros: no sabía. Mi madre se acercó al alambrado y lo llamó. Gritó varias veces su nombre. Despertó a mi padre y lo llamamos entre los tres. Después oímos el chasquido de una rama al quebrarse y mi hermano salió de entre los árboles con los walkmans puestos. Se quedó mirándonos. Recuerdo esa expresión y me da frío.
―Sacáte eso de las orejas, hacéme el favor ―lo retó mi madre.
Mi hermano tardó en reaccionar. Cuando lo hizo, movió la mano para sacarse los auriculares con un gesto que no era para nada suyo. Entonces sospeché que algo andaba mal, algo difícil de definir. Pero no dije nada, ¿qué iba a decir? Nos subimos al auto y volvimos a casa.
Al mes lo llevaron a un médico, el primero: el doctor Ferro. Le hizo radiografías de la cabeza y algunos exámenes, después habló con mis padres. Físicamente, dijo, mi hermano estaba bien, a lo mejor el problema tenía que ver con la adolescencia, la efervescencia hormonal, el rechazo del mundo, incluso la depresión, ¿quién no se deprime a los diecisiete años?
Así que les dio el número de un sicólogo, que habló con mi hermano y les repitió a mis padres el diagnóstico de Ferro: era un chico sano, perfectamente sano. Un poco callado, un poco retraído, pero sano.
―Usted no entiende ―dijo mi madre―. Ese chico es otra persona. No es mi hijo.
El sicólogo levantó los hombros.
―La personalidad de su hijo está fluctuando por la edad. Va a tener que aceptarlo así.
Pero mi madre no lo aceptó. Lo llevó a otros médicos, a un homeópata, a un parasicólogo, a curanderas. La idea la obsesionaba. Con el tiempo comenzaría a perder el control de su vida: a fumar en exceso, a descuidar su aspecto personal, a sufrir largos períodos de insomnio en los que la idea rebotaba en su cabeza como una pelotita de pinball. Mi hermano era otro y ella no podía estar cerca. No soportaba su presencia. Antes era una pesada que lo despeinaba y le decía que estaba cada día más churro, cosas que hacen las madres con sus hijos, pero desde la tarde en el bosquecito no lo tocaba. Incluso le costaba estar cerca de él: enseguida se ponía nerviosa. Lo mismo nos pasaba a mi padre y a mí: una parte de tu cuerpo sentía una repulsión instintiva hacia él. Ganas de irse lejos y no volver.
No hablamos mucho del tema. Con mi padre recuerdo haberlo hablado una sola vez. Estábamos sentados en el auto, frente al pabellón de deportes donde yo tenía mi hora de gimnasia. Él había insistido en llevarme, aunque siempre me iba caminando o en bicicleta, y cuando me estaba por bajar me dijo que quería preguntarme algo. Pensó un rato:
―¿Vos te diste cuenta?
Hice que sí con la cabeza.
―Respira distinto ―dije.
Yo compartía habitación con él y lo oía de noche.
―¿Cómo distinto?
―Distinto, raro. Respira como si fuera otra persona. Y a veces prendo la luz y está sentado en la cama, con los ojos abiertos. Me da miedo.
Mi padre se quedó callado un rato y al final dijo:
―Tu mamá está deprimida. Ayudála, no la hagas renegar, portáte bien, ¿sí?
Estuve a punto de contarle de los sueños. Del sueño que había tenido la noche anterior. Pero preferí no hacerlo.
―Sí ―le dije, y me bajé del auto.
Los sueños eran todos más o menos parecidos. Mi hermano andaba por la casa sin prender la luz ni hacer ruido. Se acercaba a las fotos colgadas en la pared y las miraba. Se acercaba a mi cama, se acercaba a la cama de mis padres, nos miraba. Sus ojos eran completamente negros. Después volvía a acostarse.
Mi madre también soñaba, pero no lo supe hasta mucho después. Soñaba con ―como lo llamó― «tu verdadero hermano». Mi verdadero hermano, me dijo, estaba en el interior de un pozo, en la tierra. Era un pozo muy profundo, la salida se veía como una moneda de luz en lo alto, y él se había roto las uñas tratando de trepar. Estaba flaco, se le notaban las costillas. Gritaba y gritaba.
―Me despierto angustiada, y le pido a Dios no soñar de nuevo con eso ―me contó mi madre―. A veces Dios me escucha.
Un día lo miró y le pidió que se vaya. Le dijo:
―¿Por qué no te vas?
―Tranquila ―dijo mi padre.
Estábamos almorzando con la televisión prendida, era un sábado o un domingo. Mi hermano pinchó un raviol, se lo llevó a la boca y masticó sin quitar los ojos de la televisión.
―Yo sé quién sos. Lo sé muy bien ―dijo mi madre, asintiendo.
―Tranquila ―repitió mi padre.
Mi madre se levantó y fue a fumar al patio.
En ese entonces ya éramos una familia solitaria. Unos meses después del incidente del bosquecito los amigos de mi hermano dejaron de venir. No dieron explicaciones. Después mi madre se encontró con uno en la calle, que le dijo que quedarse solo con él le ponía la piel de gallina, y le mostró el brazo: recordarlo también le ponía la piel de gallina. Con los parientes pasó lo mismo. Incluso con algunos vecinos que antes siempre andaban dando vueltas por casa. Mi hermano los incomodaba. Así que también ellos dejaron de venir.
Yo me despertaba gritando por las noches y mi padre prendía la luz.
―¿Le hiciste algo? ―le preguntaba a mi hermano.
Hablaba con violencia, como si estuviera a punto de pegarle.
Mi hermano se daba vuelta, se tapaba y respiraba como si estuviera dormido.
No sé cuánto duró esta situación. Meses probablemente. Meses de comidas tensas, meses de mi madre llorando a escondidas en el lavadero, meses en los que todos preferíamos estar en cualquier parte menos en casa. Una mañana la portera vino al aula y habló con la maestra en voz baja, mirándome. Después la maestra me pidió que guardara los útiles. Mi padre me esperaba en la entrada. En su cara advertí que algo había pasado, algo feo.
―Tu mamá tuvo un ataque de nervios ―me explicó en el auto, negando con la cabeza―. Quiso cortar a tu hermano con un cuchillo.
Después supe que mi madre había cometido el error de contarles, primero a la policía y después a un sicólogo, su teoría sobre el cambio de mi hermano. Les explicó que había sido reemplazado por un espíritu que vive en la madera de los árboles, algo que había leído en alguna revista. El espíritu viviría en su cuerpo hasta desgastarlo, y luego saltaría a otro, y a otro, y a otro. Era como un parásito. Y lo que ella había hecho fue intentar liberarlo. Eso les dijo.
La llevaron a un hospital siquiátrico y por quince días no nos dejaron verla. Se estaba estabilizando, le explicó el siquiatra a mi padre. Fuimos por primera vez un domingo a la tarde. Mi hermano tenía gasas pegadas con cinta en la cara y los brazos, porque en algunos cortes debieron hacerle puntos. Nos sentamos en una mesa de cemento, en el patio, mirando a las internas que recibían las visitas de sus familias.
Al rato una enfermera la trajo. Era una mujer corpulenta y llevaba a mi madre del brazo. Mi madre caminaba arrastrando los pies, con un equipo de jogging celeste y las manos extendidas, como si estuviera ciega. Cuando reconoció a mi hermano, a lo lejos, empezó a gritar y luchar en los brazos de la mujer. Tuvo que acercarse otra y entre las dos la sujetaron y le pusieron una inyección.
Desde entonces, solo vamos mi padre y yo.
Vamos los domingos, y hace más de veinte años que repetimos el ritual. Le llevamos cigarrillos, chocolate, revistas. Mi madre está cada vez más ausente, más abandonada: cuando se inclina para hablarme al oído puedo oler la fetidez de su aliento, un olor denso, pesado. Siempre me dice lo mismo.
―No te vayas a quedar solo con ese. Es malo, está lleno de odio. Nos odia a los tres. Nos odia porque somos distintos. ¿Vos me entendés, mi amor?
Yo le digo que sí. Que entiendo.
Cada familia tiene su canción, la canción que canta todos los días. Una canción hecha de pequeños gestos que les permite vivir juntos, dejar pasar el tiempo, no pensar. Mientras se canta esa canción, el fuego arderá en alguna parte. Y si la canción se calla, la familia explota como una gran bomba y sus miembros son esparcidos como esquirlas en cualquier dirección. Por eso cantamos todos los días lo mismo: para permanecer juntos. Para que el fuego siga encendido.
Hace unos meses tuve que hacer un viaje en uno de esos colectivos lecheros. Fue desastroso: las luces individuales estaban rotas, el asiento no se inclinaba, la calefacción era excesiva. En algún momento desperté, ofuscado: el ómnibus estaba detenido en la terminal de un pequeño pueblo. Tenía tres plataformas y estaba casi a oscuras. En el piso grasiento había un perro dormido, y contra una columna un hombre de pie, con un gran bolso Adidas al hombro. Me acuerdo que pensé: qué deprimente vivir en un pueblo así. Y entonces volví a mirar al tipo y era mi hermano. Sentí una aguja helada en la columna vertebral: era mi hermano, era mi hermano, era el verdadero, con algunas hebras grises en el pelo y algunos kilos extra, pero era él, Dios y la Virgen Santa. Tendría que haberme puesto de pie, haber detenido el colectivo, haber gritado como loco, pero la verdad es que me quedé clavado al asiento. El colectivo empezó a retirarse de las plataformas y no pude hacer nada. Me tapé la cara y estuve así un buen rato, hasta que las luces del pueblo quedaron atrás y nos sumergimos en la oscuridad monstruosa de la ruta.
Ahora estamos sentados en el patio de su casa de las sierras, mi hermano y yo. Es un domingo cualquiera, un domingo cálido que anuncia la cercanía del verano. Hace un rato que mi padre, la mujer de mi hermano y su hijo duermen la siesta adentro. Pero nosotros nos quedamos acá, bajo los árboles, mirando las montañas y oyendo el rumor de un arroyo que pasa cerca. Disfrutando de la tranquilidad. No hemos dicho una palabra en veinte minutos.
Miro a mi hermano. Él me mira.
¿Quién sos?, tendría que preguntarle. ¿Qué sos?
Pero prefiero no saberlo. Prefiero ir a dormir la siesta con los otros. Después de todo, es mi familia.