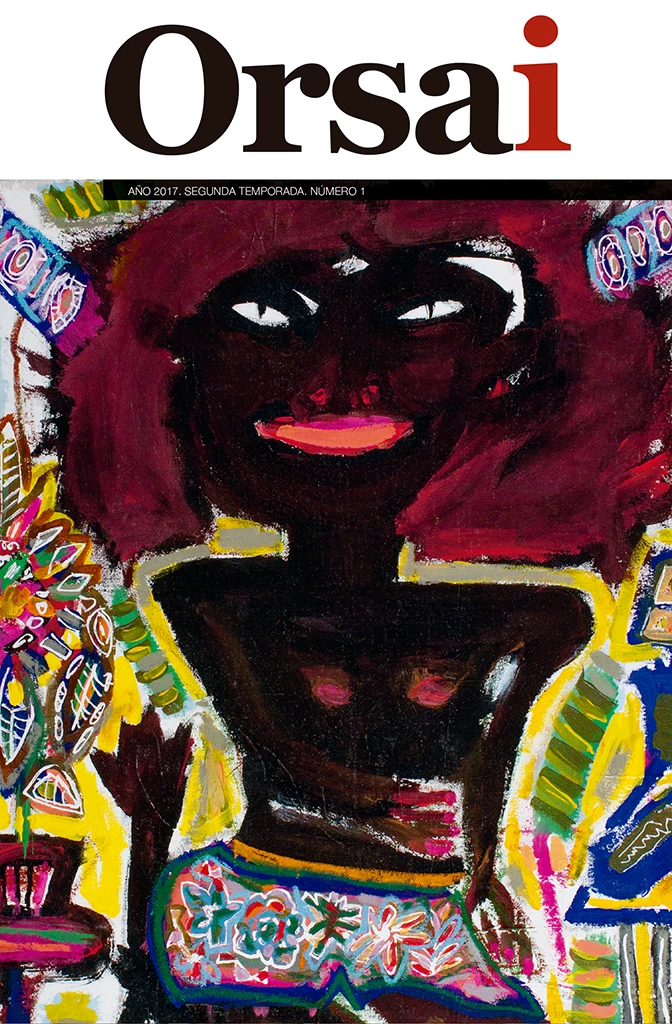Vi morir degollada en la calle a una joven que ni siquiera parecía notar que se estaba muriendo. Vi a un asesino contar que había matado a tiros a un hombre del que no recuerda la cara ni sabe su nombre. Vi a un pistolero antes de ejecutar un plan que me había revelado. Y lo volví a ver después de concretarlo: parecía otro; como si el delito le hubiese impregnado el cuerpo y las facciones. Vi la muerte en los ojos del genocida Luciano Benjamín Menéndez, el día que me dio su mano blanca y venosa y no tuve el coraje de insultarlo. Vi llorar como un niño, en su celda, a Carlos Eduardo Robledo Puch, el asesino serial que mató a once personas por la espalda o mientras dormían. Vi llorar sin lágrimas a la envenenadora Yiya Murano. Vi reírse a carcajadas al siniestro secuestrador Arquímedes Puccio cuando le conté que había visto llorar a Robledo Puch y a Yiya Murano. Vi a un ladrón de bancos cargar su pistola y disparar al cielo.
Y ahora, en la sala de visitas del pabellón 3H del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza Número 1, el sector que aloja a los presos de máxima peligrosidad, veo a un hombre que vio mucho más que yo. Se llama Martín Lanatta; busco tres muertes en sus ojos.
No se lo digo, pero cada vez que me enfrento a un acusado de matar recuerdo una antigua creencia según la cual la última imagen de los asesinados queda impresa en las pupilas del asesino. Es por eso que en algunas fortalezas colocaban guardias expertos que podían reconocer a los matadores con sólo mirarlos a los ojos. El 21 de diciembre de 2012, Lanatta, de cuarenta y cuatro años, fue condenado a perpetua por los crímenes mafiosos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, tres empresarios farmacéuticos que traficaban efedrina y que aparecieron muertos en una zanja de General Rodríguez el 13 de agosto de 2008. La Justicia sospecha que los asesinatos fueron ordenados por el enigmático empresario Ibar Esteban Pérez Corradi: Forza le debía 250 mil dólares y lo habría traicionado con un cargamento para narcos mexicanos del cartel de Sinaloa.
Pero Pérez Corradi no pudo ser juzgado porque se escapó durante una salida transitoria y estuvo prófugo poco más de cuatro años. Entonces los que fueron presos, a la cárcel bonaerense de General Alvear, fueron Lanatta junto a su hermano Cristian y su amigo Víctor Schillaci. Ahí pasaron un año y medio (antes estuvieron detenidos en otros penales), hasta que el 27 de diciembre de 2015 se dieron a la fuga. Durante dos semanas estuvieron a la deriva, pero armados. Desde Buenos Aires y hasta Santa Fe, robaron autos, camionetas, tomaron rehenes y se tirotearon con gendarmes y policías. Los detuvieron el 11 de enero de 2016, después de una cacería de la que participaron mil policías.
Los tres aseguran que los dejaron huir porque iban a matarlos en una emboscada para silenciarlos y evitar que denunciaran a los poderosos que están detrás del tráfico de la efedrina. «Nos salvamos de una muerte segura», dicen los tres. Según ellos, se trató de una fuga dentro de otra fuga: debían escapar de aquellos que les habían permitido escaparse. Pensar en la historia de esos días es como enfrentarse, entonces, a un enigma en el que anida otro enigma.
Pero por ahora solo me interesa el enigma Lanatta. En esta sala de Ezeiza en la que estamos solos, encerrados con una puerta con candado, lo miro fijo. He visto delincuentes de todo tipo, pero en Lanatta veo algo que no vi en ninguno de los otros: la ausencia absoluta de miedo. Ahora me observa como si también buscara en mí un secreto.
Pude entrar a esta cárcel, ubicada a cuarenta kilómetros del Obelisco, después de que Lanatta me anotara como amigo. Dicho así parece sencillo, pero acceder a las visitas me llevó dos meses de insistencia ante sus abogados y un trámite engorroso que incluye certificado de antecedentes penales, certificado de domicilio, dos fotos carnet, fotocopias de DNI y una sucesión de once esperas y largas colas. La primera, en la puerta de Ezeiza, donde hay casi dos mil doscientos detenidos, lleva dos horas. Las otras son para registrarse, mostrar el carnet y el DNI, dejar las pertenencias, pasar por la requisa los objetos que se le llevan al detenido, atravesar un escáner como el de los aeropuertos, superar un detector de metales, dejar las huellas de los diez dedos, tomar la combi que lleva a los pabellones —son seis—, aguardar a que un guardia abra el candado del pabellón, entrar en la sala de visitas y recibir al preso. Después de dos horas de visita, en el camino de vuelta hay que pasar por seis esperas más.
Algún día debería escribirse un manual para la visita a la cárcel. Un capítulo podría ser dedicado a los alimentos que pueden llevarse. Los guardias rompen budines, destripan el pollo por si contiene droga, huelen la yerba como si fueran sabuesos aplicados. La visita tampoco puede llevar ropa del mismo color que las fuerzas de seguridad: quedan afuera el verde, el negro, el gris, el azul marino (azul Francia está permitido), el marrón claro. Por ver a Lanatta sacrifiqué dos remeras negras, una campera verde y un cinturón. Los dejé en un tacho de basura porque de otro modo debía salir a depositarlo en la oficina de valores y perdía mi lugar en la fila con el riesgo de quedar afuera de la visita. Cada vez que me presentaba como «amigo» de Lanatta, los guardias agudizaban su mirada. A los presos expertos en fuga se los controla más. El pasado que cargan es como la marca hecha con hierro caliente que llevan las vacas cuando van al matadero.
—A los guardias tenés que matarlos con la mirada, o forrearlos. Se piensan que todos los que vienen a ver presos son negros brutos y sumisos. Deciles que sos periodista y se van a caer de culo —me aconseja Lanatta—. Otra cosa. Mi hermano Cristian no va hablar con vos. Todo lo que diga yo es como si lo dijera él. Schillaci quizá sí te da la nota.
Después de eso me mira con detenimiento, sonríe y dice:
—Sos raro vos.
No sé si es un elogio o una crítica. O ninguna de las dos cosas.
—¿Por qué?
—No cualquiera entrevistó a tantos tipos salvajes.
—¿Lo decís por vos?
Lanatta sonríe:
—Lo digo por la runfla que conociste en la cárcel y en la calle. Aunque no mataste a nadie, sos casi un criminal. Debés estar cargado de muerte.
—No más que vos —le digo en tono de broma, aunque sea en serio.
—¿Robledo Puch no es más tu amigo?
—Nunca fue mi amigo.
—Me contaron que te quiere voltear de tres cuetazos porque le fallaste con el libro. El viejo carcamán ese no puede matar ni una mosca. No creo que se haya cargado a once como dicen.
—¿Lo conociste?
—Claro. En Sierra Chica. Un día, mientras cocinaba unas empanadas en la cocina del penal, alguien me palmea la espalda y me dice: «Qué haces, triple». Por el triple crimen. Lo miré fijo, le sonreí y le dije: «viejito, andá a dormir a tu cucha». Se fue con una sonrisita nerviosa y con la cola entre las patas. Es un cobarde el gato geronte. A Ricardo Barreda, el que mató a la esposa, las dos hijas y la suegra, también lo conocí. Una vez vi cómo un pibe le preguntaba: «Don, ¿cómo anda su familia?».
Mi charla con Lanatta no tiene testigos. Al menos presenciales. Estamos encerrados en un gimnasio despintado, con dos aros de básquetbol sin red. Detrás de uno de los aros descubro una cámara de seguridad. Lanatta le da la espalda. En la mesa de plástico despliega un mantel florido, un termo con café, otro con agua caliente para el mate y una torta de banana espolvoreada con chocolate. Aprendió la receta de su abuela italiana.
Lanatta es hiperkinético. Gesticula, se levanta de la silla, me pide que coma torta o que me la lleve a mi casa. Se mueve como si en él quedaran fragmentos de la ferocidad de esos días en que estuvo dispuesto a matar o morir.
Si se comparasen las fotos del Lanatta de hace dos años con las del Lanatta de ahora, cualquiera podría llegar a pensar que son dos hombres distintos. Su transformación física es notable. Es como si su aspecto hubiese sido transformado por el paisaje agreste que atravesó en esos días clandestinos. Como si sus rasgos tuvieran el mismo endurecimiento de la maleza de los campos por donde pasaron a toda velocidad. O si su piel tuviera ahora las arrugas de la tierra agrietada. O el color viscoso del agua de las inundaciones.
¿Qué pasó entre ese hombre obeso y rozagante con mirada inofensiva y papada y el fugitivo herido de ojos penetrantes que tiene los huesos de la cara pegados a la piel? Algo similar a la metamorfosis en la serie Breaking Bad, en la que Walter White pasa de hombre cobarde a criminal temido y despiadado. El delito es un tónico. Y cada crimen o robo se imprime como una máscara en la cara del que lo comete. Ese cambio físico pareciera ir de la mano con un cambio interior. He visto a ladrones que hasta cambiaron su forma de pensar y de caminar (erguidos, sacando pecho) después de dar un gran golpe. Y a un delincuente que le era fiel a su esposa y estaba asexuado, y que terminó con un harén al que arremetía con la fuerza de un depredador desbocado. En cada robo triunfal, hasta sus erecciones se volvían potentes. Encarnaban una especie de poder que se diluía con la primera caída.
La caída de Martín Lanatta fue como la de un soldado que vuelve vencido de la batalla final. Un soldado que apenas puede llevar su fusil. Un soldado que no sabe cómo y dónde rendirse. Un soldado atrapado en el suspiro de un moribundo. Llegó al último minuto de su propio Apocalipsis Now arrastrándose, enmudecido y rodeado por sus enemigos.
—Cuando te detuvieron, ¿qué se te cruzó por la cabeza? —le pregunto.
Lanatta se pone serio y dice:
—No sabía dónde ni con quién estaba.
En ese estado de trance estuvo a punto de desmayarse. Veía sombras, y no sabía si los policías que lo detuvieron buscaban reanimarlo o se sacaban fotos como si él fuera un animal salvaje que agoniza después de ser atravesado por una bala. Hasta que de un momento a otro Lanatta se sintió un resucitado. Abrió los ojos, supo quién era y qué había pasado, y fue invadido por un impulso feroz.
—Tuve ganas de salir corriendo a buscar mi fusil.
Pero ya era tarde.
Estaba esposado y sediento.
En la foto de su captura, que se difundió en todo el país como un trofeo de la cacería final, se ve a Lanatta casi ausente —un impostor de sí mismo— y con la mitad de la cara desfigurada. Una mueca de dolor lo muestra como un mimo derrotado que le ofrece al mundo una última mirada de melancolía.
La mirada del que lo perdió todo.
Esa foto que recorrió el mundo conmovió a seis mujeres que le enviaron cartas para ir a verlo a prisión. Una de ellas le escribió un poema:
Quiero tu boca para
que me hable
o para besarla.
Quiero tus ojos para verme
o tal vez para saber
cómo es el mundo.
Quiero ir por tu rostro,
tu piel y tu aliento a fin
de aniquilar esta
odiosa ausencia tuya.
Prestáme tus ojos
necesito ver la vida
con tu alma y que
nos fuguemos juntos.

De diez cartas que recibe, ocho son de mujeres. Lanatta jura que las tira. No quiere cargar con nada que no sea suyo. Desde el encierro le resulta imposible relacionarse con una mujer. En el año y medio que lleva preso en Ezeiza, conoció a una, se enamoró, se casó en el penal por civil y se separó. Todo en la vida de Lanatta pareciera ser fugaz e intenso.
—Es extraño que una mujer que solo me vio en los medios me escriba «te amo» —dice Lanatta. Esa persona le explicó por carta que lo que sintió por él no lo había sentido por ningún hombre. Otras mujeres le piden sexo y que las anote como visita. «Te voy a dejar peor que como te encontró la policía, todo roto», le prometió una. Cuando me habla de sus admiradoras pienso que exagera, pero de inmediato me muestra una carta que le llegó hace un día: «Mis amigas dicen que estoy loca. Pero me pasó algo especial. Cuando estaban fugados y los buscaban cerca de casa, te juro que dormía con la ventana y las puertas abiertas para que entraran. Antes de ir a dormir, preparaba comida de más por si venías vos, Martín. Ojalá, Martín, quieras recibirme».
La fama de Lanatta comenzó el 6 de julio de 2015, cuando en una entrevista televisiva con Jorge Lanata, desde la cárcel de Alvear, se declaró inocente y culpó a un político de estar detrás de los asesinatos. «El que ordenó los crímenes de Forza, Ferrón y Bina fue la Morsa. ¿Quién es la Morsa? Aníbal Fernández», denunció Lanatta. Dijo que el triple homicidio se había decidido cuando Forza amenazó con develar que el negocio de la efedrina tenía un patrón: el gobierno K. Dijo que durante el juicio había callado esta información porque estaba bajo amenaza. Dijo que trabajaba en las sombras para Fernández: su función, según Lanatta, era entregar ilegalmente permisos de tenencia de armas de fuego cuando el Registro Nacional de Armas —el Renar, donde él trabajaba— estaba bajo el mando de Fernández. Y dijo que Fernández usaba la estructura del gobierno —la AFIP, el Renar y una patota que se dedicaba a recaudar— tanto para el negocio de las habilitaciones como para el de la efedrina.
La denuncia mediática salió a la luz cuando Fernández era el jefe de Gabinete del Gobierno de la presidenta Cristina Kirchner y precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por eso, al perder las elecciones con María Eugenia Vidal, Fernández acusó a Jorge Lanata de orquestar una operación en su contra. Dijo que no conocía a Martín Lanatta y lo calificó de «canalla mentiroso».
Hasta ahora, no hubo pruebas contra Fernández ni ninguna acusación oficial en la causa del triple crimen. Para la Justicia, el móvil sigue siendo que Pérez Corradi se sintió traicionado y mandó a matar a Forza.
Pero Lanatta piensa distinto.
—No voy a parar hasta demostrar que el miserable de Aníbal está detrás de eso. A Forza lo mandó a matar porque lo iba a meter en cana. Aníbal manejaba el narcotráfico —me dice Lanatta.
Según él, siempre hizo el trabajo sucio de Fernández. Los dos son de Quilmes, desde donde el hombre que fue funcionario de los tres gobiernos kirchneristas (el de Néstor Kirchner y los dos de Cristina Fernández) se formó como político poderoso. Lanatta asegura que en 2006 comenzó a ser un empleado oculto del Renar, que ya estaba bajo la órbita de Fernández, por entonces ministro de Justicia y Seguridad del gabinete de la presidenta Cristina Kirchner.
Lanatta anota en un papel unas cifras y varios nombres:
—Le hice la tenencia de armas a gente poderosa, desde políticos hasta empresarios. Esa guita era en negro. Las portaciones las empezamos a cobrar de siete mil a diez mil dólares, y los permisos de voladuras con explosivos de quince mil a veinte mil dólares. Venían al pie. Empresarios del juego, políticos, judiciales, sindicalistas, todos pasaban por mis manos. Otro de los beneficiados fue Sebastián Forza, que lo conocí por un amigo en común que lo visitó en su droguería de Caballito. Al poco tiempo me llamó y me presentó a Pérez Corradi, a quien le gestioné un permiso para llevar armas.
A Lanatta le decían «Pepe portación». Además era un tirador experto e instructor de tiro. Los investigadores creen que ese triángulo (Lanatta-Pérez Corradi-Forza) es la clave de la historia. Lanatta declaró que Forza le pidió protección al gobierno porque estaba amenazado y cerca de caer preso
En 2008, en la Argentina se importaron treinta toneladas de efedrina, cinco veces más que el año anterior. Por entonces, la venta era legal. La droga está en decenas de medicamentos y en la Argentina se hizo conocida cuando se la encontró en el dóping positivo de Maradona. Más que la efedrina, el problema es lo que se hace con ella. Los narcos mexicanos que instalaron laboratorios en la Argentina la usaron como precursora para crear metanfetamina o crystal meth, la droga que aparece en Breaking Bad.
Como el negocio de las armas y de la efedrina crecía, Lanatta terminó haciéndose socio de Ibar Pérez Corradi, un dueño de farmacias y droguerías que se hizo millonario vendiendo efedrina y prestando dinero. Planeaban tener una droguería y una empresa de seguridad. Pero algo falló. La hipótesis de la Justicia es que Forza —otro flamante empresario farmacéutico— le debía doscientos cincuenta mil dólares a Pérez Corradi, además de haberle robado un cliente mexicano del cártel de Sinaloa. Es por eso que, según sostienen los investigadores, Pérez Corradi contrató a los hermanos Martín y Cristian Lanatta y a Víctor Schillaci para eliminar no sólo a Forza sino también a Leopoldo Bina y Damián Ferrón, también empresarios farmacéuticos. Para la Justicia, esa banda los llevó engañados a una reunión en Quilmes, los drogó con cocaína y los mató a balazos. La autopsia reveló que el último en morir fue Forza. De ocho balazos. Antes vio cómo ejecutaban a sangre fría a sus socios. Los tres aparecieron en una zanja de General Rodríguez.
—¿Por qué se escaparon? —le pregunto.
—No nos escapamos. Nos dejaron escapar. El director de la cárcel y su gente nos dieron las maderas para construir réplicas de armas. Hasta nos dieron la pilcha de guardiacárcel. El día que debíamos huir cambiaron a los guardias y dejaron a uno que era un pibito fácil de apretar. Nos liberaron a cambio de que yo grabara un video para decir que Aníbal era inocente. Cuando me di cuenta que en realidad nos sacaban para hacernos una emboscada, decidimos escaparnos sin rumbo. Iban a matarnos como ratas.
La principal hipótesis de la Justicia es ésa: que los dejaron escapar. Aunque los investigadores todavía no saben cuáles fueron los motivos. Después de la fuga, el Ministerio de Justicia bonaerense relegó de sus cargos al entonces jefe del penal de Alvear, inspector mayor Jorge Mario Bolo; al que fuera el subdirector en el momento de la fuga, prefecto mayor Manuel Guebara, y a seis subordinados. Además, los ocho fueron imputados por ser los presuntos facilitadores de la huida. El misterio es quién o quiénes la ordenaron. Hasta Lanatta se confunde cuando intenta recordar los hechos, como si lo que vivió le hubiera pasado a otro.
—Antes me acordaba de todo, pero cuando volcamos la camioneta en plena fuga me fracturé el cráneo. Zafé de milagro —dice.
Su cuerpo es un campo de batalla en el que hay cicatrices de heridas de arma blanca, huesos rotos y balas que quedaron alojadas tras enfrentamientos que por ahora mantiene en secreto.
—Tocá, tocá —me pide mientras se palpa el pómulo derecho.
Toco para dejarlo conforme. Mi dedo pareciera hundirse contra una aguja filosa.
—Ahí está la fractura de cráneo. Tocá otra vez —insiste, como si al tocarlo él pudiera volver al momento en que quedó atrapado en la camioneta volcada en la zanja. —Quizá me tengan que operar y termine perdiendo la memoria. Quizá sea lo mejor. Olvidarse de todo. No sufrir más.
Ese golpe le dejó secuelas que están a la vista. A veces se olvida de lo que dijo. O repite frases. Todo en él está en fuga: hasta su memoria.

«No sé cómo comenzar esta historia», escribe Lanatta, y hace una pausa. Necesita descansar. La mano izquierda le duele. Una vez, durante un enfrentamiento, tuvo el reflejo de parar una bala como si buscara atajar una pelota. Dos de sus dedos quedaron blandos, sin articulación, como si fueran flecos.
Cuando a Lanatta le propuse que escriba su versión de la historia, le pareció una buena idea. De un tiempo a esta parte les vengo pidiendo a los ladrones o matadores de las historias que cuento que ellos también hagan su relato en papel. Al igual que Lanatta, casi todos usan cuadernos Gloria y lapicera azul. Sus textos pueden ser caóticos o amorfos, pero desbordan vitalidad. A veces recurro como un autómata a los Gloria de tapa blanda naranja que escondí en la biblioteca como si fueran escritos prohibidos. Cinco de ellos son las memorias del Gordo Valor, el mítico ladrón de bancos y blindados. El papel huele a encierro: una mezcla de humedad y papa hervida, o rata muerta mojada. Así huele la prisión según Valor. Al lado, en una carpeta guardo las cuarenta cartas que me escribió Robledo Puch. «Sos mi amigo, espero que nunca me traiciones», dice con letra prolija en un papel que recibí días antes de traicionarlo. En otro estante hay otros escritos, pero de presos anónimos. Uno de ellos se mató dos años después de entregarme una carta que comienza con esta frase: «La desdicha me embrujó como un muñeco de trapo. La muerte avanza con pasos agigantados sobre mí, y no sé cómo frenarla».
Todos los relatos parecen escritos por la misma mano. Una mano con pulso feroz, que hunde la lapicera hasta agujerear la hoja. Supongo que eso les pasa a los hombres que están más acostumbrados a empuñar un arma que una lapicera.
A veces abro los cuadernos al azar, como si fueran el I-Ching de la ferocidad. Leo y mezclo palabras, relatos, anécdotas. Creo que podría construirse una historia lineal y coherente sumando los fragmentos de todas esas confesiones delincuenciales.
Lanatta escribe:
«Yo era un pibe normal, nacido y criado en Quilmes con el amor de mis padres y mis dos hermanos. A los dieciséis empecé a trabajar como pulidor en el taller de platería criolla de mi padrino y al poco tiempo manipulaba metales preciosos. Terminé montando mi propio taller. Pero la crisis económica de 2001 me dejó en la ruina. Ese podría ser un comienzo. O un final».
Adelanto las hojas hasta llegar al momento en el que, en plena fuga de la cárcel, baleó a los dos policías:
«(…) Tomamos un camino de tierra que derivó en la ruta 20. Divisamos un control policial. Yo iba escondido en el asiento de atrás, lleno de armas. Nos acercamos y un policía nos hizo luces para parar. Paramos y bajamos con la idea de reducirlos, pero el oficial, viéndose superado en armas, corrió y sacó el arma. Lo mismo hizo su compañero, que después nos enteramos que era una mujer. No me quedó otra que abrir fuego. A los chicos les había dicho que si teníamos que tirar, tiráramos de la cintura para abajo para no matar. Lamentablemente pasó esa desgracia, los policías quedaron muy heridos. Corrieron nerviosos y desenfundaron sus armas».
Los policías estaban por dejar su turno cuando apareció la camioneta negra con los prófugos. Por eso se habían sacado los chalecos antibalas y tuvieron que sobrevivir a los tiros.
—Antes que una cara, vi que se asomaba una escopeta —recordaría Fernando Pengsawath, uno de los policías, durante la declaración judicial. Pensgsawath recibió dieciocho tiros. Lo tuvieron que operar treinta veces. Su compañera, Lucrecia Yudati, también sobrevivió, pero tuvo que hacer un largo tratamiento para poder caminar con un andador.
—Apoyo, por favor… nos recagaron a tiros —llegó a decir Pengsawath mientras se desangraba.
—Tengo un sueño recurrente —declararía después, en el juicio—: se me aparece la cara de Lanatta, esa cara filosa y esos ojos negros que no puedo olvidar.
Lanatta, en cambio, jura que no recuerda ninguna de las dos caras de los policías.
Solo recuerda que, por aquellos días, si algo lo sobresaltaba o no cabía en la forma del paisaje que él concebía, reaccionaba a tiro limpio. Estaba tan compenetrado con la ferocidad de la supervivencia que se miraba al espejo y sentía el impulso de disparar a esa imagen. Esos días en los que se sentían hombres muertos buscando el lugar más inhallable del mundo, tanto Lanatta como su hermano y Víctor Schilacci se habían acostumbrado a tomar agua de los arroyos y a comer yuyos secos o una nutria cazada a tiro limpio. Su vida era dormir sudados, con el falso uniforme de gendarmes embarrado y el roce pegajoso de las armas.
En su diario íntimo, antes que los nombres de sus seis hijos, Lanatta anotó los modelos del arsenal que llevaban. Un fusil HKmp5, un AK47 5,56, una Colt M4, un FAL 7.62, dos ametralladoras FMK3, una 9MM, dos pistolas Glock y una Franchi Spas 15.
No tenían plan. O, mejor dicho: el plan era sobrevivir.
Para Lanatta hay recuerdos de la triple fuga que se borraron, como si se los hubiesen arrancado de raíz. No es sencillo reconstruir un diálogo completo de los tres prófugos. En general, cuando se cuenta un caso policial, siempre se buscan grandes frases durante robos, asesinatos o escapes. Y en realidad a veces son tres hombres corriendo en silencio que llevan días sin hablarse.
Lanatta recuerda:
—Es imposible contar todo tal cual fue porque a veces íbamos por calles y rutas que desconocíamos. Sé que después de Ranchos fuimos a Santa Fe. Pero era todo un bardo. Parte de la ruta estaba inundada. Víctor manejaba, Cristian iba de acompañante y yo iba atrás, escondido, rodeado de armas. Es imposible recordar una fuga. Es algo que se lleva, como una muerte o un nacimiento.
Una fuga desesperada es instinto. No hay técnica ni estrategia. No hay razón ni sentimientos. No se puede pensar en nada ni en nadie. Una fuga es una caída al vacío. Es cerrar los ojos frente a un espejo y, al abrirlos, no reconocerse a uno mismo: ser otro.
Una fuga es una zanja peligrosa, un río profundo, un arroyo con agua podrida, un pastizal lleno de víboras, un hotel de mala muerte. Una fuga es una serie de puentes colgantes y rutas sin pavimento: la clase de atajo que jamás tomaría el perseguidor. Una fuga es una valija llena de dólares. Es tirar a matar o tirar para salvarse. Es no estar más de dos noches en una misma trinchera, es un ciervo oculto mientras decenas de ciervos vivos rodean a un ciervo muerto. Una fuga es eso que dejás en un lugar al que nunca vas a volver. Es aquí, es ahora. Es una bala que vas a llevar adentro por el resto de tu vida.
—¿Qué siente una persona que es buscada por mil policías con helicópteros, perros salvajes, policías de élite más salvajes que esos perros, buzos, prefectos, federales?
—Te sentís observado todo el tiempo. Yo iba con el dedo en el gatillo. Pasó el helicóptero con láser por arriba nuestro y nos tiramos en una zanja. Zafamos. Pero cuando tomamos un rehén y usamos su ropa, salimos a la calle y caminamos por la calle como si fuésemos turistas. Nuestras fotos estaban en todos lados, pero nadie nos reconoció. Llevábamos gorras, lentes y bermudas. ¿Te cuento una que es de no creer? Tomá nota.


En esa ruta de San Carlos Norte, un pueblo de Santa Fe, Lanatta había ganado un nuevo duelo ante un uniformado. En ese momento se sintió invencible y un peligroso pensamiento se apoderó de él. Tuvo la certeza de que con su fusil automático y su furia podía derrotar a un ejército. A los gendarmes les habían robado una camioneta Berlingo, chalecos antibalas, armas. A esa altura, los fugados parecían haberse olvidado de todo: de dónde venían, hacia dónde iban, quiénes eran, por qué los buscaban.
—Cuando dormíamos a la intemperie, en un monte lleno de víboras, o en cualquier rancho vacío que encontrábamos en el camino, rodeados de bañados o pastizales, los tres dormíamos abrazados a nuestros fusiles. Además yo tenía a mano dos ametralladoras y dos pistolas —me dice Lanatta.
—Los policías declararon que les tiraste a matar.
Lanata se enoja:
—¿Y vos lo creíste? Soy un tirador experto, si hubiese querido los habría matado. El tema es que el muchacho policía justo se corrió para atrás cuando tiré. El disparo era para tirarle el arma. El duelo con el gendarme duró unos segundos. El tipo me daba charla y me movía la mano derecha —dice Lanatta mientras se pone de pie para mostrar ese movimiento—, me la movía para que yo desviara la vista. Si yo lo hacía, me tiraba. Pero le gané de mano. Le tiré en el brazo para sacarle el fierro. Eso hacían los cowboys en el Lejano Oeste. Si quiero, puedo embocar un balazo en aquel puntito —dice Lanatta y señala un pequeño agujero en el tablero de básquetbol. Estamos a unos cincuenta metros, en la sala de visitas.
Se para velozmente y simula que dispara. Se sienta. Se pone de pie y hace que dispara otra vez.
—Ratatatatatatatata —dice Lanatta. Parece un niño—. No sé por qué en las historietas ponen Bang! Bang! ¿Alguien escuchó alguna vez que los disparos suenen de esa manera?
Con Lanatta me pasa lo mismo que con todos los ladrones. Me resulta difícil imaginarlos en acción. La mayoría de las veces los veo en actitud pasiva o inmóvil, narrando un hecho. Según Lanatta, en la fuga se movieron como cazadores y animales salvajes. En esos días a la intemperie, cruzando ríos, ocultándose entre los pastizales del rastrillaje de los helicópteros, recordaron los tiempos en que salían a cazar ciervos. Trataban de ir contra del viento, así escuchaban los sonidos lejanos y sus propios ruidos no llegaban al enemigo.
—Pero claro, los policías no son ciervos. Los ciervos no tienen mirada lateral. Miran solo para adelante. Además no usan armas.
No me hubiese gustado cruzarme a Lanatta por esos días. Al ingeniero agrónomo Juan Ignacio Reynoso tampoco, pero no tuvo suerte: cuando iba en su camioneta, los tres prófugos lo interceptaron al boleo y le apuntaron con sus armas. Lanatta le dijo:
—Correte, ahora manejamos nosotros. Decinos cómo salir de acá cuanto antes. No hagas nada o sos boleta.
Estaban en un paraje de Santa Fe. El rehén los llevó a su departamento del centro, a cuarenta kilómetros de distancia. Vivía solo. Los tres lo maniataron y se cambiaron de ropa. Comieron y tomaron agua. En ese momento se sintieron afortunados: la camioneta de la víctima era una Amarok igual a las que tenían en Gendarmería.
—Nos fijamos por Internet cómo era exactamente el modelo original de esa fuerza. Y decidimos copiarlo. Víctor salió camuflado a comprar vinilo y un cúter. Ploteamos la camioneta, nos hicimos los uniformes verdes, nos afeitamos y salimos al ruedo otra vez. Parecíamos purificados.
—¿Cuál era la idea?
—Salir de la zona de fuego. Una opción era cruzar la Triple Frontera hacia Ciudad del Este, en Paraguay. Nadie nos respaldaba. Todo lo hicimos al voleo. Improvisado.
Pero al cruzar un puesto policial, un efectivo detectó que la camioneta no era original. Los fugitivos habían cometido tres errores: el color de la inscripción «Gendarmería» era negro, no verde. Faltaba el 0800 y además los móviles de la fuerza no usan vidrios polarizados.
Pero no llegaron a ser capturados. El problema, en realidad, tuvo un origen impensado. En la ruta 11, a la altura de Campo del Medio, en el norte de Santa Fe, Cristian Lanatta abrió la guantera, sacó el GPS y lo encendió. Eso encandiló a Schillaci, quien perdió el control en una curva. La camioneta volcó. El que se llevó la peor parte fue Martín Lanatta, que sufrió una herida en el cráneo y en el ojo. Los dos compañeros lo rescataron, y así siguieron los tres: a pie con sus armas, a la deriva. Hasta que vieron, a lo lejos, la luz de una casa. Fueron hacia ahí. No lo sabían, pero estaban en Cayastá, un pueblo de cuatro mil quinientos habitantes, a ochenta y ocho kilómetros de Santa Fe, cuya mayor actividad es la agricultura.
—Golpeamos la puerta y dijimos: «¡Somos de Gendarmería!», y nos abrió un tipo grande que ya tenía la escopeta en las manos. «Buscamos a los prófugos», seguimos. Pero cuando entramos se dio cuenta de que los prófugos éramos nosotros. «Llévense la camioneta, pero a mí no», nos pidió. Su mujer apareció vestida en camisón. Los atamos. Abrimos la heladera y tomamos algo. Antes de irnos le tiré veinte pesos por los jugos que nos bajamos.
Tiempo después el hombre, Héctor Ferreyra, mostraría a la prensa el billete que le había dejado Lanatta. «Estaban desesperados. Dos de ellos dijeron “matalo porque va a hablar”, pero Lanatta les dijo que no. Me salvó la vida» diría. Pero todavía faltaba para eso. Una vez que dejaron la casa, los prófugos emprendieron una nueva fuga con la Toyota Hilux de Ferreyra. Se internaron en caminos de ripio y tierra que desconocían. Hasta que la camioneta se encalló en un suelo movedizo: la crecida de los arroyos y ríos era el peor obstáculo. Así que abandonaron el vehículo con sus armas a cuestas, y comenzaron a caminar como peregrinos sin profeta. Amanecía y el paisaje tomaba un color luminoso, pero ellos sentían que entraban en la noche más profunda.
Tanto los Lanatta como Schillaci tenían un coraje inusual. Los tres estaban dominados por el instinto de fuga, una bravura que queda de por vida. De hecho, en Lanatta cada tanto aparece ese pensamiento íntimo de salir corriendo en busca de su fusil. No es un plan ni un deseo, sino un acto reflejo.
Hay hombres que están hechos con la esencia de sus armas.
—Disparar ese fusil era como echarse un polvo. Un hermoso polvo —me dijo Lanatta cuando nos vimos. Ama tanto las armas que en su brazo derecho se tatuó la marca de una de ellas: Glock.
Un domingo me llamó a las siete y media de la tarde.
—¿Cómo viene tu día?
—Maso. Llueve, no me anda Netflix y ni tengo energía para salir a la calle a comprar comida.
—¿Querés que te cuente el mío acá en Ezeiza? No tuve visitas. Apenas puedo ver el patio por una ventanita. No veo nada más que lluvia en un patio vacío. Creo que mi día es un poquito peor que el tuyo. Te lo cambio.
—No, dejá. Me quedo con mi domingo—dije, y seguí atrapado en mi prisión.
El cementerio privado del Señor F. Drino
El Señor F. Drino me pide que nunca lo traicione. Ni siquiera puedo escribir en qué lugar nos encontramos. Mucho menos contarle a Lanatta que lo conozco. Podría inventarle un nombre, una cara, un tono de voz y hasta una forma de vestir o caminar. Pero lo mejor es evitar cualquier tipo de tentación. Solo me referiré a él con dos o tres cosas que me dijo y puedo contar.
Guardo dos secretos suyos que me reveló con extrañeza, como si buscara sacárselos de encima o probar mi confianza. A esos datos casi inconfesables prefiero asimilarlos como sueños lejanos que tuvo otro y que algún día olvidaré.
Si lo llamo F. Drino es porque él quiere aparecer así en la historia. Si su identidad real sale a la luz, aclara que se verá obligado a engrosar con mi nombre su lista de enemigos y cumplir esa especie de mandamiento que repite hasta el cansancio cuando algo lo enfurece:
—Sé que algún día tendré mi propio cementerio privado, lo sé. Y lo voy a llenar en dos meses.
Espero que ese día nunca llegue. F. Drino es un poderoso narco que conoció a Forza, Ferrón y Bina.
—A esos pibes los mató una banda integrada por policías y espías.
—¿Los hermanos Lanatta y Schillaci tuvieron algo que ver?
—No fueron los asesinos. Pero no puedo asegurar que no hayan estado en la parte previa del plan del triple crimen.
Supongo que no quedan rastros de mi comunicación con el Señor F. Drino. Él mismo procuró comunicarse conmigo a través de una aplicación que es invulnerable. Cuando me llamaba, me pedía que le dijera las dos palabras que aparecían en la pantalla de mi celular. Podían ser en inglés o en castellano. Si esas palabras coincidían con las que le aparecían en su pantalla, era un signo de que nadie estaba interceptando la llamada. Por esa misma aplicación me mandaba audios que se autodestruían en minutos, como los mensajes de James Bond. Además podía borrar de mi teléfono lo que él me escribía. Y cada tanto me mandaba mails de casillas que creaba y destruía a su antojo. O me hacía llamar desde México o Paraguay para transmitirme mensajes que él mismo no podía darme.
Hablaba como un déspota. Decía que tenía un plan para recaudar dinero y brindarlo a la sociedad. Y que lo mejor era combatir el delito con delincuentes.
—La idea es reclutar gente pensante y gente de acción. La gente de acción va a recaudar como sea. Y la gente pensante va a saber cómo distribuir ese dinero. Daño, dinero y destino. Una cosa lleva a la otra. Una parte irá para la causa. El resto, para la gente. Yo me arreglo con el derrame de la guita que se genere.
—¿Y cómo piensa hacer todo eso? —le pregunté sin dejar de pensar que estaba ante un delirante peligroso.
Y fue entonces cuando F. Drino comenzó a monologar:

—Necesito tener mi propio grupo. Al principio podrían ser cien tipos. Pero la idea es llegar a dos mil. Todos gurkas. Delincuentes preparados. Una especie de Grupo Halcón pero del otro lado del mostrador. Un grupo Antihalcón. Con este grupo no pretendo llevar el terror a las calles, sino regular el delito. A los que violen o maten, los hacemos pomada. Le partimos las piernas. No joden más. Primero hay que tomar las villas. Necesitamos delegados por territorio. Por día podemos recaudar hasta cincuenta millones de pesos. Y eso volvería a la gente con más plazas, canchitas de fútbol, salón de cumpleaños infantiles, iluminación en las calles, sociedades de fomento, salitas de primeros auxilios. Creo que los puntos clave a tomar son Rosario, Mar del Plata, La Matanza, el norte, el sur, el este, el oeste. Otro punto serán los ajusticiamientos. La gente está podrida de que le metan la mano en el bolsillo. Sé que no está dispuesta a hacer una revolución, pero apoyaría lo que vengo a proponer. Obvio que yo estaría en las sombras. Político que robó, político que será saqueado. Juez que cobró coimas, juez que deberá dar explicaciones. Tengo en carpeta a varios. A un juez, a un abogado penalista, a un político. ¿Qué pasa si aparece un juez colgado de un puente? ¿O un abogado con el cuerpo como un colador? ¿O un juez decapitado? Todo sería claro. Si chupamos a uno de estos hijos de puta, le leeríamos los cargos. «A usted se le acusa de robar fondos del Estado». Y filmaríamos con una cámara casera los comunicados. Podría dar la cara, rodeado de mil enmascarados, con fusiles y granadas. Y se notificaría el ajusticiamiento. Esa plata volvería al Estado. Y hasta dejaría montañas de guita en las plazas públicas.
—Dígame, ¿usted tuvo algo que ver en la triple fuga?
—No, para nada. Por esos días estaba bien acompañado. En una de mis casas. Yo estaba con una mujer hermosa. Pero ojo: no hay que mezclar negocios con placer. Siempre hay que dejar lo personal de lado. La estructura que pienso armar no puede ir detrás de una concha. Las conchas son un asunto privado. Se han perdido muchas batallas por la concha. Es la diosa de los débiles. Todo consiste en saber crear al monstruo. Porque a medida que crezca el monstruo, vamos a necesitar menos balas. Su sola mención, el boca en boca, servirá para espantar o engendrar temores.Ahorré todos estos años y me compré todo el pánico. Estoy dispuesto a repartirlo. Puerta a puerta.

El enmascarado que teme a las lechuzas
Lo primero que conocí de Víctor Schillaci fue su voz. Una tarde me llamó a mi celular —se lo había pedido a Lanatta— para hacer un anuncio:
—No me dejan ver a mi hijita. Mi esposa la trajo pero estas basuras no la dejan pasar. Si no la puedo ver me voy a prender fuego.
—Tranquilo —traté de calmarlo, pero no me dejó terminar la frase.
—Tranquilo nada. Me voy a prender fuego. Se va a armar un quilombo bárbaro. Vos no me conocés. Si digo que me voy a prender fuego, lo voy a hacer. Si lo publicás, me harías un favor.
Cortó la llamada y escribí una breve nota que publiqué en Internet. «Schillaci amenazó con prenderse fuego». La nota llegó hasta las autoridades de Ezeiza y Schillaci, de treinta y siete años, fue atendido por un psiquiatra y un psicólogo. Finalmente pudo ver a su hija.
A los dos días, me volvió a llamar. Su voz se notaba más serena:
—Gracias, la nota me sirvió. Venite un domingo de estos a tomar unos mates.
Para los jueces que lo condenaron, Schillaci había sido parte de la patota de sicarios que le había tendido una trampa a Forza y a sus socios. Además de haber estado en General Rodríguez en la madrugada en la que ocurrieron los crímenes —la antena de su celular permite rastrearlo hasta ahí—, a Schillaci le adjudican haber dicho en una fiesta: «Yo soy uno de los que se cargó a los tipos de la efedrina». Lo declaró un testigo que después se desdijo.
En la fuga, Schillaci fue el piloto del trío. Fanático de los autos, su sueño era ser piloto de Rally o de TC 2000.
—Pero fui ladrón. Anotá bien: ladrón, no asesino ni violador.
Eso me dice Schillaci ahora, cuando vengo a verlo a Ezeiza. Está en el pabellón de ingreso, a unos cincuenta metros del lugar de detención de Lanatta. Nos encontramos en una sala de visitas en la que otros presos comen y hablan con sus familiares. Schillaci está más tranquilo: al fin pudo ver a los suyos.
Un día después de fugarse fue padre de Isabella. Es decir que mientras su mujer, Mónica, sostenía en brazos por primera vez a la beba, él se ocultaba en una trinchera armado hasta los dientes.
—Te voy a contar algo que solo sabe mi esposa: los Lanatta me querían disfrazar de médico para llevarme a la clínica a ver a mi hija. Estuvimos a punto de hacerlo, pero como por radio nos enteramos de que había periodistas, dimos marcha atrás. Martín te lo debe haber dicho, pero lo digo yo también: nos abrieron la puerta de la cárcel. Salimos y quedamos a la deriva. Ni guita teníamos. Sólo teníamos las camionetas que íbamos robando, seis pelotas gigantes y unas setecientas balas.
—¿No tenían ningún plan?
—Donde veíamos rastros de vida, les caíamos. Lo único que queríamos era sobrevivir. En un momento pensamos en copar una comisaría y venir para Buenos Aires. ¿Te imaginas a los tres armados como Rambo en la 9 de Julio? Ni el Obelisco hubiese quedado en pie.
—No, no lo imagino.
—Tampoco imaginás que anduve por la calle cuando nuestras jetas salían en todos los canales de televisión. Caminé por la peatonal de Santa Fe como uno más, con lentes de sol, bermudas y la bici del ingeniero —dice en relación a Reynoso, el hombre al que pararon en la ruta y al que le llevaron, entre otras cosas, la Amarok y la bicicleta—. En un negocio de electrodomésticos la gente se amuchó a ver la tele. No jugaba Messi. Miraban cómo la cana hacía allanamientos al pedo. Me puse a ver con ellos. Los canas corrían, entraban en un aserradero, algunos iban con ojotas. La placa de Crónica decía: «Los prófugos son más duros de matar que Bruce Willis». La gente se agarraba la cabeza. Yo dije: «Qué hijos de puta estos tipos, hay que meterles bala». «Muy bien», dijo un viejo, «bien dicho». Una pendeja hermosa, que llevaba shortcito, me miró con odio y me dijo: «Sos un negro facho». Sonreí y seguí camino. Entré en una farmacia para comprarle el remedio de la presión que necesitaba Martín.
—¿Y después?
—Después me metí en una librería y al final en la ferretería a comprar la sirena para el móvil trucho de Gendarmería. Tenían la tele con el tema nuestro. Nadie me reconoció. Pueden empapelar la calle con la cara de una persona. Y te subís al subte y esa persona se te pone al lado, y no la reconocés. Cada cual está en su mambo.
Schillaci tiene antecedentes por robo de autos y asaltos. Aprendió el oficio cuando pasaba horas en el taller mecánico de su padre en Berazategui. Allí conoció a dos ladrones que llevaban su auto a arreglar y se la pasaban hablando de sus golpes. Un día, uno de ellos contó cómo hacía para robar vehículos en diez segundos. Schillaci parecía un alumno silencioso que tomaba nota mentalmente. Veía como ese hampón ejemplificaba la forma de abrir un coche con una barreta. Para ciertos miembros del hampa, el taller mecánico era un punto de reunión para planear robos, esconder armas o botines en la fosa o desguazar un trucho, como se le llama en el submundo del hampa a un auto robado. Una tarde, Schilacci vio a los ladrones disparándole a una caja fuerte para abrirla. Años después, identificaría ese episodio como un punto de inflexión: esa imagen lo fascinaría lo suficiente como para querer sumergirse en el mundo delincuencial. Le recordaba, además, a una escena de Por un puñado de dólares, con Clint Eastwood y Gian Maria Volonté, en la que una banda de forajidos balean en ronda una caja fuerte que nadie puede abrir. Schillaci es un cinéfilo. Siempre ve películas de robos.
—Te va a parecer que estoy chiflado, pero me encantaba ponerme una máscara y andar en auto, a doscientos por hora. Una vez robé con la careta de Menem y el tipo me dijo que por lo menos me hubiera puesto la de Alfonsín, porque era radical —recuerda.
Según él, la mayoría de los robos fueron escruches, es decir: entró en casas en ausencia de sus ocupantes. Jura que en eso era un experto. Que era capaz de sentir a media cuadra si la casa o el departamento estaba vacío.
—Me agarraba algo en el cuerpo, como una sensación fea. Ahí pegaba la vuelta y me iba. Lo mismo me pasa cuando veo una lechuza. Eso es señal de que me va a ir mal. Una vez vi una después de robar y me agarró la cana. Otra vuelta vi una que me miró fijo y cuando quise robar un auto no pude. Y en la fuga lo mismo: antes de volcar la camioneta se me apareció una lechuza. Es raro porque los Lanatta no la vieron. Hay ladrones místicos que van a ver a las brujas antes de robar. Nunca lo hice, pero siempre me dejé llevar por los pálpitos. El otro día tuve un feo pálpito con vos.
—¿Se puede saber?
—Como en esta causa murieron, mataron y suicidaron a mucha gente, pensé que te podía pasar algo. Mucha gente que se acercó a nosotros terminó mal. Cuando me levanté, miré la tele y vi que en los noticieros hablaban del crimen del dueño de la editorial, pensé que eras vos. Te llamé varias veces y no atendías. Dije: «Chau, lo pusieron». Después dijeron el nombre del muerto y respiré aliviado.
—Pero no soy dueño de una editorial.
—Pero escribiste libros en una editorial.
—No es lo mismo.
—Qué se yo. Me confundí. Lo bueno es que estás vivo. Yo busco señales en todos lados, pero eso está mal. Porque las señales no se buscan, llegan solas. No hablo de que ahora se nos aparezca la virgen. Es algo más sencillo. A un amigo le pasó. Cuando me lo contó, se me puso la piel de gallina. Era un cazador voraz. Mataba leones, ciervos y todo bicho que camina. Un día le apuntó a una perdiz y la perdiz se le quedó mirando, y en esa mirada vio tanta luz y paz, que no pudo gatillar. La dejó ir y nunca más volvió a cazar.
—¿Se hizo vegano?
—No, pastor.
De repente, Schillaci miró hacia atrás mío. En sus ojos había odio.
—Qué miras gato, ¿te debo algo? —dijo.
—Qué pasó.
—Nada, acá hay mucho mogólico.
—¿Pasó algo?
—Un gil gato me miró mal.
Mi vínculo con Schillaci generó que otros presos pesados de Ezeiza empiecen a llamarme por teléfono. Casi a diario, rufianes y tahúres me llaman como si yo fuera un confesionario de carne y hueso. Cuando atiendo el teléfono y aparece el mensaje grabado que dice «esta llamada proviene de un establecimiento penitenciario», es como si mi energía fundiera a negro. Los malandras me cargan con sus historias como si yo fuera un pistolón fácil de manipular. Uno de ellos es el Chapa, un hampón con voz ronca que llama de parte de Schillaci hasta dos veces por día. Su historia gira en torno a un hecho traumático ocurrido en 2012, el día que decidió coserse la boca para reclamar por su libertad.
—Como no se bancaron que protestara, cuatro guardias me dieron una paliza tremenda —cuenta una tarde, llorando—. Y uno de ellos me violó con un palo. Vivo con eso. Es durísimo. A veces los muchachos se burlan y creen que me hice puto. Encima el tipo que me violó sigue laburando en Ezeiza. Si pudiera, lo cortaría en pedacitos.
Día a día, el Chapa me narra con lujo de detalles el episodio de la violación. A veces le corto o simulo no escucharlo. O trato de cambiar de tema.
—¿Cuál fue el día más feliz de tu vida? —llego a preguntarle.
—Cuando maté a un policía por la espalda —dice. Y da los detalles, pero esa es otra historia.
Una noche recibo el llamado más enigmático que puede provenir de Ezeiza. Lo primero que me dice el preso me deja confundido:
—Te la hago corta, en dos minutos. Tenía que llamar para apretarte. Pero no lo voy a hacer. Te lo aviso ahora. ¿Entendiste?
Decido cortar, no sé si por cobardía o por incomodidad. Pero como es de esperar, el misterioso convicto vuelve a llamar.
—No me cortes, gato. O capaz que cortaron estos ortibas que escuchan todas las conversaciones. Escuchame. Te tenía que decir un par de giladas.
—Qué giladas.
—Apretar. Decirte que la ibas a pasar mal. Que te iban a dar corte mafia, como un perro boludo. Alto corte mafia.
—¿Quién te mandó?
—Lo conocés bien. Schillaci, la rata esa.
—El jamás haría algo así.
—Sí lo haría. Me dijo que te diera un susto, y me dijo que te mandara a decir que cuando gane la calle, te va a ir a buscar.
Le corto.
En ningún momento sospecho de Schillaci. Lo más seguro es que ese preso se haya peleado con él y haya aprovechado la situación para embarrarlo. Por las dudas lo googleo. Y ahí descubro lo peor: lo condenaron a perpetua por matar a cuatro personas, entre ellas una nena de tres años, y enterrarlas en una casa en la que se quedó a vivir.
Días después, también de noche, recibo otra llamada suya. Comienza con una especie de monólogo.
—No me cortes más las llamadas. Lo que te dije es verdad. Capaz que te llamó Schillaci y te dijo que no me atiendas. A ese gil se la tengo jurada. Es un bolas tristes. No contés la historia de Schillaci. Además él mató a Forza y a los otros giles. Ponelo. Es alto asesino. Contá la mía. Yo robaba bancos con la banda Nenes Bien y La Chocolatada. Robábamos bancos en cinco minutos, haciendo tomas de karate. También robé blindados y andaba en la piratería. Una vez maté a un tipo. Y no me acuerdo la cara de ese tipo. Se bajó del auto y le apunté al bulto y ¡pum! Cagó fuego. Quedó como una bolita quemada. Creo que maté a un par más. Pero tengo mala memoria. No sé quiénes eran.Me da lo mismo. Schillaci no mata ni a una cucaracha bebé. No te voy a decir por qué, pero ojalá pudieras venir acá y hacemos un careo con él. Me dijo que te apretara. Me encantaría volver a estar en un pabellón con él. Lo arreglo a facazos. Ni siquiera a facazos. Algún día se me va a dar… ¿Pero sabés qué?
Antes de que complete la frase, vuelvo a cortarle. Me propongo no atenderlo más. Pero con el correr de los días se acumulan en mi contestador más de diez mensajes. Elijo uno que representa el contenido de todos: «Gato cagón, atendé o te hago cagar fuego». Un día atiendo.
El chacal se disculpa:
—Me puse nervioso porque pensé que habías transado con el gato maricón de Schillaci. Espero que no hayas hablado con él.
—No hablé con él. Y te pido que no me vuelvas a llamar. Si no voy a cambiar el número de teléfono —le advierto.
—Perdoná, compañero. Soy ansioso. No te voy a joder más. Solo quiero dejarte en claro cómo son las cosas.
—Ya está claro.
—Y además quiero que cuentes mi historia. La triple fuga fue un verso. Los cobardes estos se entregaron porque tenían sed. ¿Dónde la viste? Tenían un arsenal y se hicieron caca porque no tenían agua. A mí todavía me estarían buscando. Mi historia es mejor.
—¿Por qué mataste a esa familia?
—¿Sos gil? No repitas mentira. Me armaron una cama. Tenés que venir a verme.
—No voy a poder.
—Andá a la concha de tu hermana.
El preso corta la llamada.
Harto de recibir sus llamadas, le aviso a una amiga de Schillaci la secuencia de la falsa amenaza y todo lo que siguió. Ese día, Schillaci me llama desde Ezeiza:
—Me jodés que ese gato te hizo una maldad. Yo no tuve nada que ver.
—Ya lo sé. Y está muy claro que quiere perjudicarte.
—Yo lo arreglo.
—No, dejá todo como estaba. De hecho no quise contarte antes para que no pase nada.
—Quedate tranquilo. Acá ya sabés cómo se arreglan las cosas. Además es una manera de no aburrirse.
A los dos días, Schillaci me vuelve a llamar para darme una novedad:
—Che, el loco este no te va a joder más.
—¿Qué pasó?
—¿Viste el pibe violado con un palo?
—Sí, me llamó como diez veces para contarme la misma historia.
—Bueno, ese loco en agradecimiento hacia vos, porque escuchaste su historia y la hiciste pública, se la jugó. Se cruzó al loco este y le tiró un vaso de agua hirviendo en la trucha. No va a joder más.
—Sabía que hice mal en contarte. No quiero quedar envuelto en nada raro. Y no quiero que lastimen a nadie.
—Fumá. Esto es Ezeiza, no es un pelotero. Acá al que habla de más lo tratan así.
El enigmático preso no volverá a llamar.
En la misma llamada, Schillaci aprovecha para desahogarse:
—Me siento metido en una película china sin saber actuar ni hablar chino. Es todo una locura. Nunca vendí droga, ni la consumí. Detesto a los faloperos. Ni sé lo que es la efedrina. Estoy en esto por ser amigo de Martín Lanatta. A Pérez Corradi lo habré visto un par de veces, cuando se juntaba con Martín. Y me pareció un buen flaco. Tenía una gran personalidad y una seguridad invulnerable.
—¿Por qué decís eso?
—Una vez dejó su camioneta Dodge RAM estacionada en doble fila y entró en el café donde lo esperábamos con Martín. Le dije que estaba loco, que la grúa le iba a llevar la camioneta. Él me miró relajado y me dijo: «Imposible. La camioneta pesa cinco toneladas. Además como la mía está tuneada con gomas, guardabarros y otros chiches, pesa mucho más. La grúa lleva hasta cuatro toneladas». Cuando le dije que igual le iban a hacer la multa, me miró como si hubiese dicho una pavada. «¿Y cuál es el problema? La pago». Así era Corradi. Todo lo hacía sencillo. Se movía como si el mundo estuviera en deuda con él.
El hombre sin huellas
Cuando Ibar Esteban Pérez Corradi era el hombre más buscado del país, en Interpol difundieron veintiocho identikits de cómo sería su aspecto de fugitivo. En las imágenes, que parecían hechas por un principiante, Pérez Corradi era mostrado en todas sus formas. Pelado, con pelo largo, afeitado, con rulos, gordo, flaco, teñido de rubio, hippie, con barba candado al estilo Caruso Lombardi, con bigote, con lentes, albino, y hasta con turbante. Pero no acertaron. El Pérez Corradi real, detenido en la Triple Frontera el 19 de junio de 2016, no se parecía en casi nada a los imaginados por los investigadores.
Después de haber estado prófugo ciento cincuenta días, se había tejido sobre él la imagen de un hombre extremadamente peligroso. Se había dicho que era un narcotraficante de efedrina cercano al capo narco mexicano Joaquín El Chapo Guzmán y que para amenazar a sus enemigos enviaba sillas de ruedas con mensajes siniestros del estilo «para que puedas usarla pronto». También se había dicho que obligaba a su esposa a consumir anabólicos para que se pareciera a un hombre. Y que Forza le tenía terror y hasta iba a la misma bruja de Pérez Corradi para saber si Pérez Corradi pensaba eliminarlo.
Llegaré a ver dos veces a Pérez Corradi. Esta es la primera. Está detenido en el Edificio Centinela de Gendarmería Nacional, en Retiro. Me anotó como visita. Pero cometo un error.
—Busco a Pérez Corradi —digo y es como si el peso de ese nombre me diera más seguridad. El gendarme me lleva hacia el sector donde reciben a las visitas. Allí hay tres gendarmes que anotan mi nombre, y que me piden los documentos y que vacíe mi mochila delante de ellos. En este instante recuerdo que en una bolsa guardo unos cincuenta gramos de Herbalife, un polvo blanco nutritivo que tomaré por un tiempo para bajar de peso.
¿Cómo le explico al guardia que se trata de proteínas y no de efedrina o cocaína?
Con lentitud meto la mano en la mochila y trato de demorar el asunto. Comienzo a sudar. Saco dos libros, un cuaderno, lapiceras, el cargador de mi celular, mi computadora y no puedo eludir el instante en que mis manos sacan la bolsa con el polvo blanco.
—¿Qué es eso? —pregunta el gendarme.
—Aunque no me crea, es un alimento para bajar de peso. Como verá, no me está dando resultados.
El gendarme toma el polvo, lo huele y dice:
—No hace falta que haga la prueba de reactivo, esto huele a vainilla. Pero le aconsejo que la próxima vez que venga no lo traiga. Recuerde que está visitando a un detenido por narcotráfico.
Otro gendarme me lleva a la sala de visitas. Allí hay cinco mesas con sillas, en las que los detenidos charlan y meriendan con sus familiares, mientras dos gendarmes miran los lujos de Messi con el Barcelona ante Paris Saint Germain por los octavos de final de la Champions League. Pérez Corradi aparece flanqueado por dos gendarmes. Lo veo frágil, muy distinto al que se muestra desafiante en las fotos de su traslado.
—Llevo once días de huelga porque no respetan mis derechos. No me dejan estudiar, me dan comida mala, duermo en un colchón inhumano que empeora mis problemas crónicos de columna, me cortaron las visitas íntimas.
Corradi habla con dificultad. Se le notan los huesos de la cara. Me dice que no me va a dar la entrevista, pero que me puede aclarar algunas cosas.
—Yo vendía efedrina cuando su venta no estaba prohibida.
—¿A quién se la vendía?
—A unos empresarios mexicanos.
—Narcos…
—No puedo decir eso. Yo vendía la efedrina y no sé qué hacían ellos. Pero nada de lo que vendí afectó a la Argentina.
—¿Los hermanos Lanatta y Schillaci trabajaban para usted?
—No. Igual prefiero no hablar de ellos —dice Pérez Corradi, de espaldas al televisor. Los gendarmes miran más las gambetas de Messi que los movimientos del hombre que supo ser el prófugo más buscado del país.
—¿No sos futbolero? —le pregunto.
—No, me da lo mismo.
—¿Ni aunque juegue Messi?
—Me da lo mismo.
Cambio de tema:
—En la causa, un testigo dice que Forza le tenía miedo a usted y que una vez recibió una silla de ruedas a modo de amenaza.
—Eso es mentira. En la causa no hay una sola prueba en mi contra. Forza no me tenía miedo. Y había mucha gente que tenía motivos para eliminarlo. No es mi caso. Me debía dinero que yo le había prestado. Que yo sepa, ningún muerto paga deudas.
Pérez Corradi se va quedando sin voz, traga saliva, se lo ve débil.
—Te voy a decir algo. Espero que no te caiga mal —le digo.
—Decime.
—No me parecés un tipo temible.
Corradi no responde nada.
Tampoco sonríe.
—¿Cómo era tu vida antes de todo esto?
Él me mira.
—Normal.
—¿Algún recuerdo de tu infancia?
—Me gustaba hacer experimentos. Una Navidad me regalaron un juego de química.
—No debería saberlo el juez —bromeo.
—Igual no es muy difícil cocinar drogas sintéticas. La receta está en internet. Pero dejemos el tema ahí.
—¿Sos de acordarte los sueños?
—Sí.
—¿Querés contarme alguno?
—Son todos felices, por suerte. Siempre me sueño libre. Creo que ningún preso se sueña preso. Pero no te voy a contar ningún sueño mío. Prefiero reservármelos.
Desde el día en que un asesino me contó que su víctima se le aparecía en sueños para perdonarlo, y que los dos lloraban abrazados hasta que al final la víctima le clavaba un puñal, comencé a preguntar a los protagonistas de las historias sobre el contenido de sus sueños.
Diego Ferrón, hermano de Damián, una de las víctimas del triple crimen adjudicado a los Lanatta, Schillaci y Pérez Corradi, tiene este sueño recurrente: su hermano, confuso y atormentado, regresa de la muerte para contarle quiénes fueron los asesinos y cómo los ejecutaron después de drogarlos con cocaína. Hay días en que Ferrón se acuesta con el deseo de reencontrarse con su hermano en sueños. Unas tres veces soñó con ese relato, con leves variaciones. En estos años comprendió que a los muertos se les ha quitado un don y se les ha dado otro: no pueden soñar, pero pueden aparecer en lo sueños de otros.
Martín Lanatta soñó en su celda de Ezeiza que miraba una carrera de Fórmula Uno en un país árabe a donde se había fugado. En el sueño era sorprendido por su hijo Agustín, que lo abrazaba emocionado. Ese sueño fue tan real que con el tiempo averiguó que el lugar soñado podría ser el Reino de Bahrein, un país sin extradición que todos los años recibe a la Fórmula Uno. Otro día, Martín Lanatta soñó con su abuela: se veía junto a ella como niño, jugando en el patio de su casa de Quilmes. Días después de que lo detuvieran, Cristian Lanatta soñó que se escapaba de Tribunales disfrazado de gendarme, con casco, botas, chaleco antibala, fusil y escudo.
Alejandra, una de las nuevas amigas de Lanatta, soñó que entraba en una cárcel en ruinas. A su paso veía rejas retorcidas, agujeros en las paredes, escombros, techos derrumbados. En medio de ese mundo apocalíptico, Lanatta la saludaba desde lejos. Antes de que ella respondiera, un guardia la arrebataba.
Mónica, la esposa de Schillaci, también se soñó en una cárcel. Allí aparecía Schillaci golpeado. Le pedía ayuda con desesperación y le decía que no había matado a nadie.

Pero la pesadilla de Schillaci no fue premonitoria. Cuando fueran detenidos, los tres estarían enteros. Aunque esa fuera una formalidad: Martín Lanatta, el primero en rendirse, por esos días, sentía que por el camino había perdido pedazos de sí mismo. Si hubiese tenido la ocasión de mirarse en un espejo, habría visto su imagen rota, como si alguien hubiera disparado contra el cristal. Su cuerpo parecía hecho del mismo paisaje seco, salvaje e inaccesible que lo rodeaba. Las fuerzas lo abandonaban. La visión se le había nublado y no llegaba a distinguir las facciones de sus compañeros. En un momento, Cristian y Víctor vieron a lo lejos una arrocera y dijeron de ir para allá, pero Lanatta les dijo que necesitaba descansar un segundo. Veía mal. Todo parecía un cuadro sucio y manchado.
—Sigan, que ahora los alcanzo.
Sus cómplices quisieron esperarlo, pero Lanatta los miró con fiereza.
—¡Vayan, la puta que los parió! Yo voy en un rato.
Y se fueron.
Martín Lanatta estaba sediento y mareado. El golpe lo había dejado tumbado. Se sentó unos segundos y estuvo a punto de quedarse dormido entre los pajonales. Pero las picaduras de mosquito lo impulsaron a levantarse. Se puso de pie con un esfuerzo casi sobrehumano, como esos boxeadores que quieren seguir peleando después de haber caído por un gancho en el hígado. Caminó unos metros y vio que todo era verde. Le fue imposible seguir el rastro de sus compañeros. Dio un paso, luego otro. Su fusil le pesaba más que la existencia. Decidió enterrarlo, aunque no sabe si en ese momento fue una decisión o lo hizo por descarte, como un acto autómata o por instinto. Se tambaleó y luego cayó a la tierra. Se levantó como pudo. A lo lejos vio que algo se movía. Era un paisano con su caballo. Lanatta solo deseaba llegar hasta ese hombre para pedirle una cosa. En ese momento hubiese hecho lo imposible por un vaso de agua.
El paisano lo vio a lo lejos. Se bajó de su caballo y cuando observó que ese hombre mezcla de borracho con linyera se acercaba hacia él, dedujo que podía ser uno de los prófugos. Por su forma de caminar, también parecía un extraterrestre que acababa de llegar a la tierra. Entró en su casa, dejó a mano la escopeta y le pidió a su esposa que llamara a la Policía y se escondiera.
Ese hombre y Lanatta quedaron cara a cara, lo que podría haber sido una escena del Lejano Oeste salvo por el detalle de que esos hombres estaban desarmados.
—¿Qué anda buscando? —lo interrogó el paisano.
—Agua, quiero agua —dijo Lanatta con un hilo de voz.
—¿De dónde viene?
—De Buenos Aires. Tuve un accidente. Por favor, lo único que le pido es un vaso de agua.
—Ya le traigo.
A Lanatta todo le daba vueltas. Sentía ese extraño e incómodo placer que se suele sentir antes del desmayo.
El paisano no venía. Lanatta olfateó algo raro. Quiso seguir camino.
Pero ya era tarde. Estaba rodeado.
—Tirá las armas y levantá las manos —le ordenó uno de los policías.
—No tengo armas. Solo quiero un vaso de agua, por favor —suplicó Lanatta.
Mientras Lanatta era esposado, uno de los policías se alejó y dio tres tiros al aire.
Eso tuvo un doble efecto.
Al escuchar los tiros, Lanatta pensó que habían matado a sus compañeros. Y sus compañeros, a lo lejos, pensaron que Lanatta había sido asesinado.
Después de tomar el vaso de agua que le alcanzó un policía, Lanatta sintió una pequeña resurrección. Entonces lamentó que su fusil estuviera enterrado.
Al mismo tiempo, sus cómplices seguían con la fuga. Se habían escabullido por una arrocera. La puerta de ese establecimiento está abierta y el cansancio les impidió razonar que podía tratarse de una trampa. Abrieron la heladera, pero no había agua.
En el refrigerador, Cristian Lanatta encontró un pedazo de carne congelado. Lo mordió, le pasó la lengua, pero apenas consiguió mojar los labios. Schillaci abrió una canilla y tomó desesperadamente. Su amigo hizo lo mismo. Después se preguntaron qué habría sido de Martín. Sintieron el impulso de ir a buscarlo, pero al salir se encontraron con un muchacho robusto llamado Martín Franco, que estaba arriba de un tractor. Le apuntaron con dos 9 milímetros. El muchacho obedeció, no parecía sobresaltado. Tenía sus motivos: precavido porque se había olvidado de cerrar la puerta con llave, había avisado a la Policía que los prófugos podían estar ahí.
—Entrá calladito —le dijo Schillaci.
Los tres entraron en un galpón.
—¿Sabés quiénes somos? —quiso saber Schillaci.
—Ni idea, señor.
—Dale, no somos tontos.
—Seguro sabés quiénes somos —dijo Cristian Lanatta.
—No, no sé. ¿Quiénes son? —preguntó el muchacho.
Schillaci insistió:
—Sí nos conocés.
—No tengo la menor idea, vivo aislado señor. Ni televisor tengo.
—Te hacés el gil, pero sabés que somos los prófugos —siguió Schillaci.
—¿Los de la triple fuga?
Lanatta y Schillaci asintieron en silencio.
—Queremos agua y comida. Nos gustaría tirar la carne a la parrilla.
—¿Qué carne?
—La que está en la heladera.
—Es un espinazo para los perros —dijo el muchacho con fingida resignación.
—¿No hay nada para comer? —quiso saber Cristian Lanatta.
El muchacho hizo silencio.
—¿Va a venir otra gente acá? —preguntó Schillaci.
—El patrón está de vacaciones. Quizá venga algún cliente.
—Queremos bañarnos y cambiarnos.
—Bueno, vamos a los vestuarios —ofreció el peón.
Los tres salieron del galpón y fueron hacia los vestuarios. Se ducharon y se pusieron la ropa que les dio el muchacho.
—Ahora tomemos unos mates así nos relajamos —propuso Lanatta.
El muchacho se asomó por un ventiluz y vio que a lo lejos venía la patrulla.
Schillaci advirtió ese movimiento y se asomó también.
—¿Los llamaste vos?
—No, capaz que pasan de largo.
Cristian Lanatta tomó el primer mate.
—Si llegan a parar acá, salgo y les meto un verso para que se rajen —dijo el hombre.
—Vos no vas a decir nada —le advirtió entonces Schillaci—. Mirá que venimos de tirotearnos con todo el mundo para salvar nuestra vida.
—Nos quieren matar —acotó Lanatta.
—Quedate en el molde o te vamos a usar de escudo, vos nos vas a entregar —dijo Schillaci.
—Ni en pedo. Si lo hago me matan por la espalda.
—¿Qué ruta va hasta Reconquista? —preguntó Lanatta.
—Queremos ir a Reconquista y de ahí a Paraguay, nos dijeron que podemos ir por la ruta 62, aunque debe estar inundada y llena de canas —acotó Schillaci.
Pero el muchacho no llegó a responder. Los policías irrumpieron y los prófugos no tuvieron tiempo de nada.
—Cómo andan, estamos por empezar a trabajar. ¿Quieren un mate? —les ofreció Lanatta, pero ya estaban perdidos. Los policías les apuntaron, les sacaron las dos pistolas y los esposaron.
—Por favor, no me muevan mucho. Creo que tengo las costillas fisuradas —dijo Schillaci.
Los tres fueron trasladados hacia Ezeiza en tres impresionantes operativos. Los canales de noticias transmitieron en vivo ese momento.
Mientras tanto, en Cayastá celebraron las capturas con una batucada en la plaza central. Y el pueblo comenzó a promocionarse turísticamente gracias a la triple fuga. El Municipio registró la frase «Cayastá, un pueblo que te atrapa» en remeras, mates, adornos. En Mercado libre se vendieron muñequitos de Martín Lanatta a quinientos pesos.
—Nunca pensamos que íbamos a estar en boca de todos. ¿Me conseguís un muñeco? —me pide Lanatta cuando vuelvo a visitarlo en Ezeiza. Hoy lleva puesto un rosario de plástico.
—No te hacía creyente —le digo.
—No creo en nada. Pero me lo regaló mi viejita, y a mi viejita le digo que creo en Dios. No la voy a desilusionar.
En un momento se escuchan ruidos. Lanatta se levanta y me pide que lo acompañe hacia la ventana de la sala:
—En un rato van a aparecer los guardias cascarudos, con armas. Seguro hay requisa. Van a vaciar todos los pabellones.
Lanatta mira ansioso hacia el patio. De repente aparecen más de veinte uniformados con cascos y escudos. Lanatta relata lo que vemos.
—Mirá, ahora entran de a uno, a toda velocidad.
Mira ese procedimiento y mueve la boca como si masticara algo. Como si su alma quisiera salir del cuerpo.
—Qué ganas de rajarme. Las ganas de fugarse quedan de por vida. No hay antídoto contra eso.
Una vez terminado el asunto, le muestro los memes que se hicieron con su captura. Aparece con el cuerpo de Homero Simpson, en la versión Rocky trompeado por Apollo Creed, su cara comparada con la de Terminator y otra con la de Dos Caras, el villano de Batman. Hasta crearon un juego basado en Mario Bross pero con los hermanos Lanatta.
Uno de los más celebrados es el fotomontaje de los tres prófugos como los Reyes Magos. Justamente el 6 de enero estaban cautivos.
—Qué hijos de puta, cómo se divirtieron mientras nosotros nos jugábamos la vida.
Un rato después, me despido. Desde entonces no vuelvo a ver a Lanatta. Cada tanto me llama y dice que sueña con que la causa sea declarada nula, pero no se lo nota tan animado como antes. A Schillaci tampoco se lo escucha bien. La última vez que hablé con él me contó que no iba a poder pedir su libertad condicional hasta dentro de treinta años.
—No tengo más ganas de vivir —dijo. Luego me habló del primer cumpleaños de su hija. En el álbum de fotos de la fiesta recortaron su imagen y la pegaron en la foto en la que la nena sopla la velita.
El contacto con F. Drino lo perdí, por suerte. De Pérez Corradi supe que esperaba la extradición a los Estados Unidos —donde tiene una causa en su contra por tráfico de efedrina— y que buscaba borrar su presente del mismo modo que logró borrarse las huellas.
Pero de todos tomé distancia. Sentía la necesidad de desintoxicarme y volver a mi mundo. En el fondo no soy más que un cazador que entra en un zoológico exótico para contar cómo viven los animales salvajes que nadie se anima a ver o visitar. A veces me siento el eslabón pacífico, inmóvil pero necesario, entre un hombre que cargó su arma hace cien años y otro que la va a disparar dentro de otros cien. De cada uno de ellos —pasados y futuros— me quedó impregnado algo que desconozco. No es coraje ni violencia. Quizá sea esa sensación de esperar algo que va a ocurrir. Como si yo también ocultara el secreto de un crimen que aún no me animo a confesar.