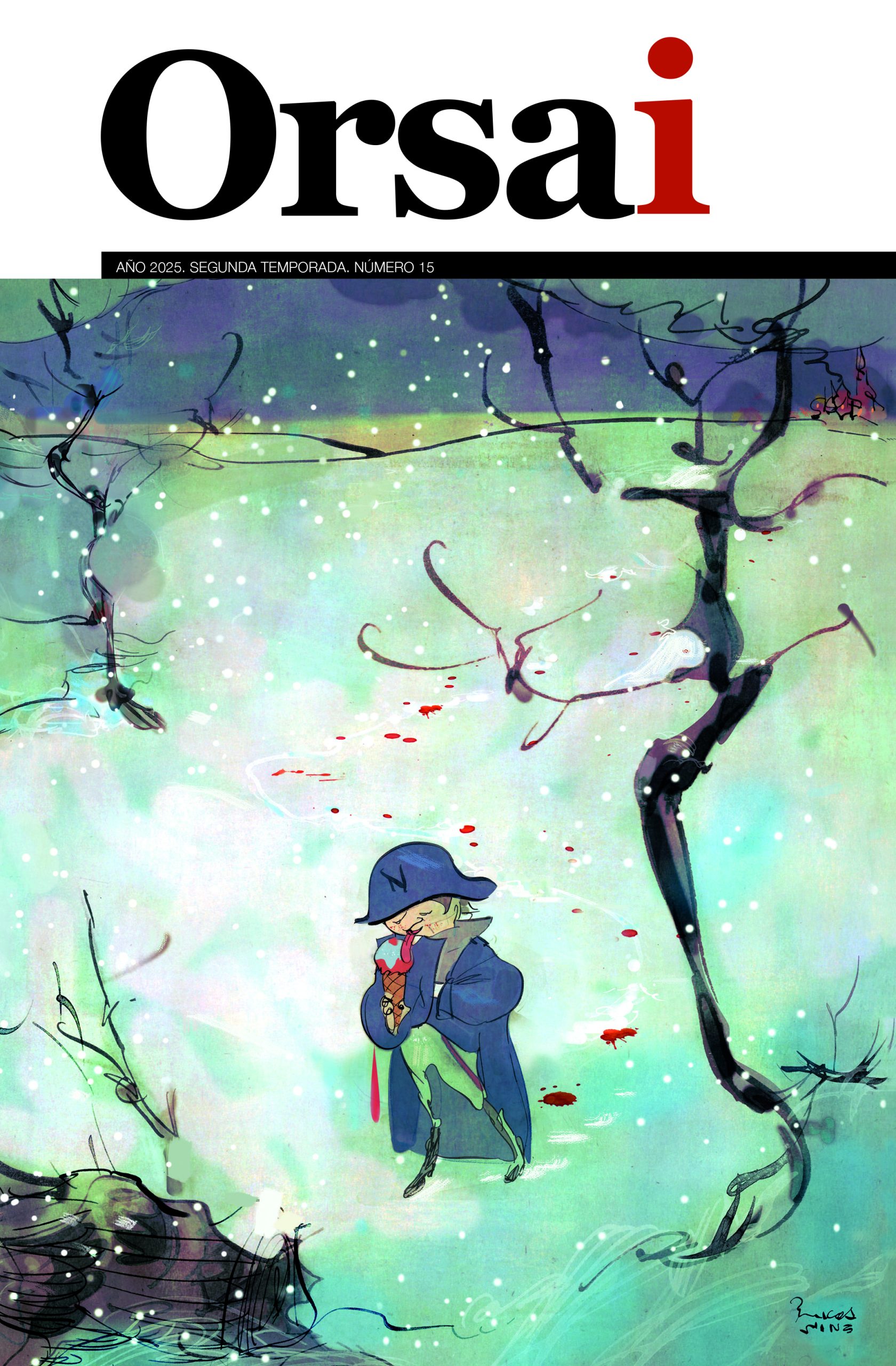A las dos de la mañana del lunes, en vísperas de feriado, Karen Bonta se bajó la bombacha y, después de masturbarse dos veces, se propuso solucionar el tema.
Esa noche había llegado a su casa decidida a hacerlo. Entró, dejó la cartera y las zapatillas tiradas en el living, fue hasta su cuarto, se salió de adentro del jean y se quedó en tetas, medias y bombacha. Tiró a la basura las cosas podridas de la heladera y dudó si pedir más ibuprofeno por Rappi, lo único con lo que sintió que se había quedado corta en la pasada por la farmacia a la salida del trabajo.
Antes de eso, había ido a tomar unas birras con los otros productores del equipo, su jefe, y Rafael, el team leader que muchas veces la gente confundía con su jefe, porque siempre usaba traje. Rafa le había ofrecido llevarla hasta su casa, que, según él, le quedaba «de toque», aunque ella viviera en Villa Real y él en Núñez. Karen no tenía ganas de soportar media hora más de charla con nadie, mucho menos con alguien de la oficina, pero menos ganas tenía de pagar un taxi o de sacar una ecobici a las doce de la noche, como solía hacer. Agarraron la avenida Córdoba y, cerca del McDonald’s, Rafael le preguntó si tenía hambre. Ella dijo que no, pero igual lo siguiente que escuchó fue el ruido del guiño y la luz de tubo blanca de la ventanilla de pedidos apuntándoles como una cachetada.
Rafael comió su hamburguesa en el estacionamiento mientras hablaban del nuevo festival que estaba armando la productora. Los puños de la camisa de Rafael eran más largos que la manga de su saco, y Karen podía ver cómo el borde blanco se iba manchando de kétchup. No dijo nada. Lo vio comer. Sentía que estaba encerrada dentro de su boca. El auto era chico y olía a papas fritas, pucho y vino. Era una intimidad que no quería tener, pero que le compraba tiempo. Bajó la ventanilla y lo dejó de escuchar. Cada tanto estiraba la mano hacia abajo para sentir la bolsa de Farmacity al lado de su mochila, en el piso del auto, que le recordaba lo que tenía pendiente.
Ya en su casa, sola, se prendió un porro y miró las instrucciones que le habían pasado. Sacó las cosas de la bolsa. Además de las cuatro pastillas que tenía que tomar, había comprado ibuprofeno, paracetamol, rivotril, diclofenac y ketorolac, por si las cosas salían bien; y por si salían mal, también. Se sirvió un poco de vino que le había sobrado de la noche anterior y acomodó los blísteres formando un mandala improvisado sobre la mesita ratona. Venía pateando el tema. Desde que se enteró hasta que le escribió a Ariela —una amiga ginecóloga de su exnovia, también médica— para pedirle que le consiguiera las pastillas, había pasado un mes. Por unos días, se olvidó de hacerlo; negación, tal vez, porque nadie cuelga verdaderamente con abortar, solo se recuesta en los laureles de su privilegio invisible. Pero había algo más, un morbo sutil y subterráneo que jamás admitiría: querer esperar hasta que tuviera una pancita que no se viera, pero que pudiera sentir, sabiendo que luego iba a poder, como con el período de prueba a una suscripción gratis, darse de baja. Y después estaba el cansancio de tener que poner el cuerpo para salir del problema. De tener que poner el cuerpo para todo, siempre. Pero el miedo a que se hiciera demasiado tarde y algo saliera era más fuerte.
Después vino el miedo extendido: abortar a medias, no darse cuenta y que se geste solo la mitad. Que la obligaran a tenerlo o que la llevasen a cesárea en un estado de inconsciencia y, al nacer, que el feto engendro deforme fuese celebrado doblemente milagroso: por ser medio bebé y aun así estar vivo. A la gente le encanta sacar del horror una historia de esperanza, pero detrás de cada milagro hay un sometimiento con el que nadie quiere ser iluminado. Se empezó a tocar por abajo de la bombacha para distraerse. Le dieron ganas de cagar, pero sintió que no era buen momento y siguió. Para Karen, masturbarse seguía una lógica similar a tirarse un pedo: siempre arrancaba con una paja principal y larga, y después venían dos más, espaciadas y más chicas, sin tanta intensidad, para asegurarse de que no le quedara nada guardado. Una paja con los dedos, así rústica, porque ya ir al vibrador le daba un poco de culpa; no podía hacer de esto algo tan placentero, no se merecía sacarlo a flote sin reprimir algo. Igual, la paja con los dedos tiene lo suyo, así como darle con todo a una raspadita, o como clavarse un pancho al paso en un horario que no da, pero decís «ya fue, me lo clavo». Dos dedos, bocha de saliva, una paja de clase trabajadora.
Terminó agotada, como si le hubieran bajado de un saque el presupuesto a su vida, sintiendo la pana del sillón contra los cachetes ardidos de su cara. La paja Karen se la hacía boca abajo, la única forma que le resultaba efectiva en los últimos años, porque acabar boca arriba le daba acidez. Karen intuía que era algo que le había quedado mal acomodado de bebé, de cuando le hacían palmadas en la espalda después de una mamadera.«El orgasmo boca abajo es como provechito de concha», pensó, pero después se rescató. Acostumbraba ponerse reflexiva en tiempos de emergencia. «Basta, Karen». Entonces, activó: se bajó la bombacha, subió una pierna a la silla y metió las primeras dos pastillas adentro de la concha. Se limpió el dedo con la pierna, bajó la pata y, a los diez minutos, hizo lo mismo con las otras dos pastillas. Tiró spray de lavanda por todos lados y se sirvió un poco de vino para mantener la calma. Se acostó en el sillón a esperar, con las rodillas juntas para que no se le cayeran las pastillas.
Empezó a llorar. De a poco, al principio intercalado: llanto, sorbo, llanto, sorbo, dejando a las lágrimas salir tranquilas, pero sin que tomen control de la garganta. Después fue tan fuerte que apenas podía cerrar la boca para respirar. Se miró el pecho. Los mocos y la saliva le chorreaban por el cuello y le corrían por las tetas hasta los pezones, que se le pusieron duros con el frío. Aunque había leído bastante sobre el tema y hasta escuchado experiencias de conocidas, no sabía si era exactamente así como tenía que hacer las cosas. El cuidado de la concha es como la jardinería de balcón: se puede recibir asesoramiento, pero, en última instancia, la manipulación es de cada una.
Mientras se secaba las lágrimas con la mano, se empezó a reír desesperada de nervios, carcajadas sin cordura. Se quedó sin aire y se abalanzó a una revista de la biblioteca para apantallarse. Los ovarios se le empezaron a retorcer como si se le hubiesen llenado de piedras y la estuvieran agitando. En cuclillas, se miró la bombacha. Ya había empezado a perder sangre. Por reflejo, volvió a mirar el sillón: también lo había manchado.
Tiró la tanga en el piso y se sentó en el inodoro. Hizo un poco de pis y, por la grieta de entre sus muslos, vio cómo se sumergían en la pileta amarillenta dos coágulos, primero uno, después el otro, gigantes, rugosos pero también gelatinosos y brillantes como dos huevos de campo crudos. En ese instante, sintió un alivio enorme, exacto a después de cagar, como si además la hubiesen rasguñado por dentro estando dormida. Intentó limpiarse con papel, pero fue inútil, porque seguía sangrando. Apoyó la espalda contra la mochila del inodoro y se quedó reclinada a esperar. Después de un rato, se pasó del inodoro al bidet. Mientras regulaba las canillas a ciegas con una mano, con la otra tocó el botón del inodoro de costado para darle play a la despedida, y siguió con el lavado.
La cadena hizo ruido. Un ruido rotundo y algo familiar, pero que, en esas circunstancias, se rehusó a aceptar. Se paró de repente, dejando el bidet abierto, como si la estuvieran apuntando con un caño. Esperó y volvió a intentar. Esta vez, el ruido de la cadena fue sediento.
Estaba rota.
Se hizo la distraída, respiró y volvió a tocar el botón. Mantuvo. El agua roja del inodoro se fue por la tubería, pero enseguida volvió a aparecer como un elenco de actores que salen a saludar por segunda vez. «No podés», parecía que le decía el puto inodoro cada vez que insistía con tirar la cadena. Los restos de su feto y de su endometrio volvían flotando a perseguirla como el posteo antiabortista de un troll cloacal.
Estaba casi abrazada a la mochila del inodoro, de la fuerza que hacía para mantener el botón apretado sin patinarse. Cada vez que lo intentaba, el inodoro chupaba, y contrarrestaba escupiendo pedazos de hilos y manchones de color rojo, bordó y negro, todos mezclados, como un Jackson Pollock dibujado con la concha.
«Forra, feminazi de mierda, vos no vas a abortar. Tomá, te lo devuelvo, alejá esto de mi familia», parecía decirle el agua mientras subía por la vasija del inodoro.
Corrían hasta los tobillos las gotas de sangre y agua que le caían por las piernas mojadas.
No sabía qué hacer. Pensó en llamar al plomero, pero ¿cómo le explicaba? ¿Cómo negociaba un precio razonable en el medio de un aborto? Vivir sola y tener un verdulero y un plomero de confianza es casi tan fundamental como un padre que te haya querido de chica.
Con las pocas fuerzas que le quedaban, fue corriendo hasta la cocina, dejando las huellas de sus pies mojados por todo el pasillo.
Agarró un balde, lo llenó de agua hasta donde le permitía levantarlo, y volvió al baño como una somalí que no tiene servicios y está obligada a cirujear agua en el pueblo de al lado.
Tomó envión con los brazos; con un grito que podría haber aniquilado cualquier gestación de un susto, vació el agua en el inodoro con la furia de una catarata y se desplomó en el piso. Respiró hondo y miró hacia arriba. Ninguna luz divina, solo cielorraso descascarado por la humedad. Estiró la alfombrita del baño y se acomodó encima de ella como pudo: la espalda curva contra la bañadera, las piernas juntas para el costado, se sentía una pieza de patamuslo dentro de una placa de horno.
Tironeó del borde de la toalla que colgaba del gancho de la pared, se tapó, y cerró los ojos hasta quedarse dormida, pensando en su amiga Clara, que mañana vendría a su casa y terminaría de levantarla.