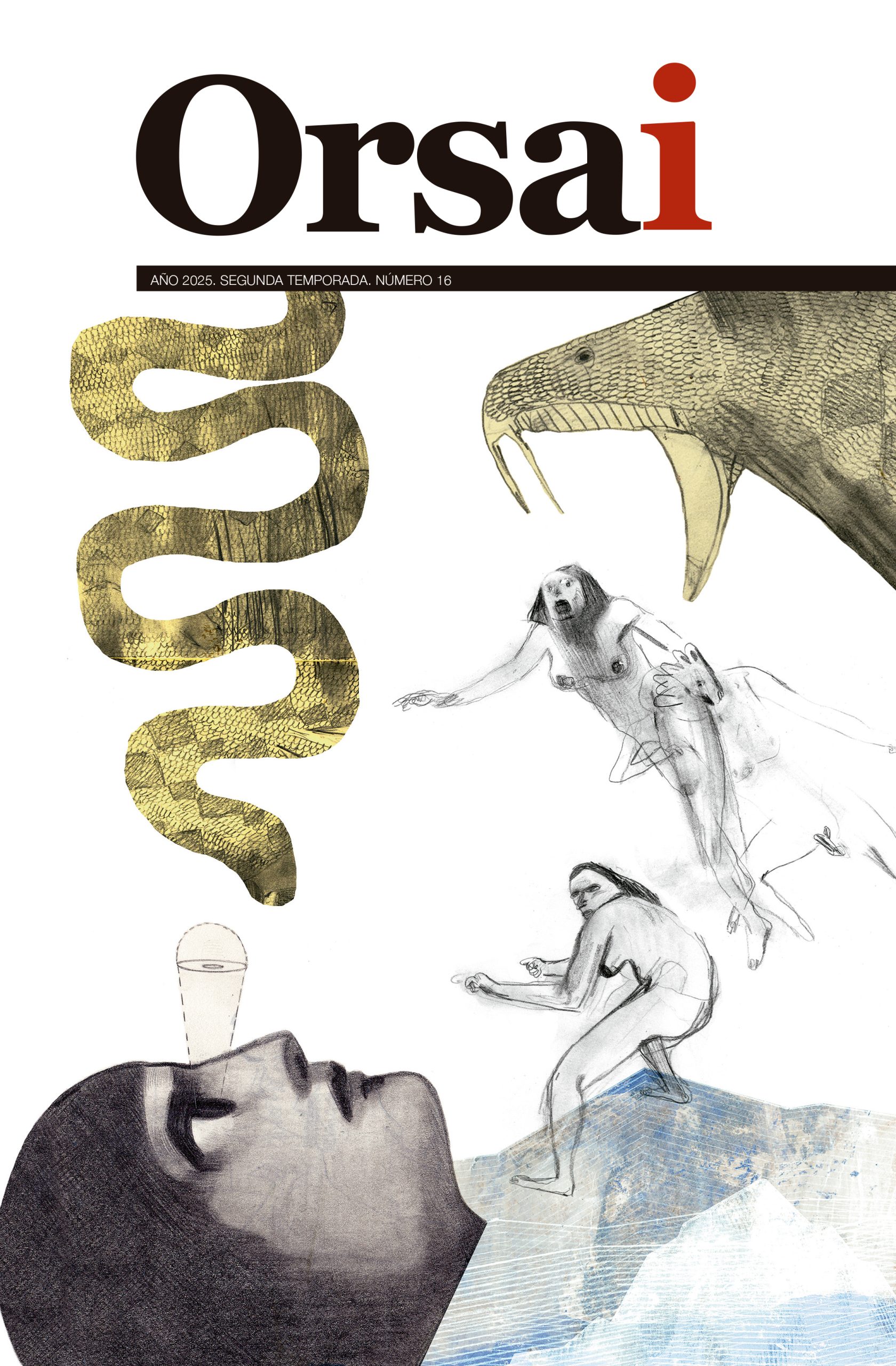«Tsundoku» es una palabra japonesa que designa la costumbre de acumular libros y no leerlos. Cualquiera que tenga algunos libros en su casa ha sido víctima alguna vez de una pregunta insidiosa: «¿Vos los leíste todos?». No hay una cifra límite para declarar tsundoku, pero sí tsundokistas famosos, como Umberto Eco y Alberto Manguel, que formularon defensas encendidas de su hábito, aunque la respuesta más sensata sería otra pregunta: «¿Y a vos qué te importa?». Por otro lado, ni Eco ni Manguel me interesan como escritores y tampoco me caen bien: me parecen más exhibicionistas que tsundokistas auténticos. Eco tenía cincuenta mil libros y Manguel tiene cuarenta mil. Creo que tengo algunos libros menos que ellos, aunque no sé cuántos, exactamente. Tal vez lo averigüe al terminar esta nota, no prometo nada. No me voy a sacar una foto con la biblioteca de fondo, pero los invito a dar un paseo por los libros que tengo en casa y comentar las alegrías y los padecimientos que provoca el tsundoku.
Para volver a la insidiosa pregunta de quienes no leen, la inteligencia artificial distingue el tsundoku de la bibliomanía: mientras que el bibliómano es un adicto, un comprador compulsivo, el tsundoku «implica la adquisición de libros con la esperanza de leerlos algún día». Creo que es una buena definición. Leerlos algún día. Solo que hay un problema. Con el paso de los años, la probabilidad de leer los libros acumulados disminuye progresivamente. Y a los setenta y cinco, para poner una cifra, se vuelve muy baja. Para decirlo con un toque de humor negro, es como si faltaran diez minutos y hubiera que hacer cuatro goles.
De todos modos, el tsundoku tiene en mi caso otra connotación, además de una cuenta sin saldar. Desde hace mucho tiempo, tengo la sensación de haber leído muchos menos libros de los que requiere la formación de alguien que se dedica a reseñarlos. En una época, fui crítico de cine. Para eso, no hace falta ver todas las películas, pero tampoco son tantas las imprescindibles. Alguna vez calculé que, para conocer la historia del cine, alcanza con unos seis meses. Tampoco hay que leer todos los libros, pero la literatura es un territorio inagotable, y no lo he transitado lo suficiente. Aun antes de escribir sobre libros, sospechaba que mi formación literaria era incompleta, y los compraba con la idea de rellenar los baches. El mío fue un caso paradigmático de tsundoku, aunque es posible que se trate de un mal hereditario. Mi padre era médico, pero de grande se interesó por la filosofía y compraba todos los libros de filosofía que podía. Así, la casa de mi infancia se llenó de libros. Creo que mi caso fue más grave: tengo libros en el living, en el dormitorio, en el escritorio, en los placares, encima y debajo de las camas, arriba de la mesa del comedor, en bibliotecas, en estantes, en pilas en el suelo…
Pero empecemos el viaje. Acaso el mejor lugar para hacerlo sea el escritorio, que es un vidrio grueso sostenido por caballetes y sirve también para apoyar la computadora. Una estimación a ojo me dice que debe de haber unos cien libros encima de ese vidrio. En general, se trata de libros que leí hace poco, que reseñé, consulté o estuve a punto de leer. Debería sacar de allí al menos los que ya no uso, aunque sea por el peligro de que un día el vidrio se rompa. Pienso todos los días en hacer orden en el escritorio e invoco a la japonesa Marie Kondo, la que quiere librarnos no solo del tsundoku, sino de toda forma de acumulación innecesaria. Pero no da resultado: no hay orden sin voluntad. En realidad, odio a esa japonesa.
Hay ocho pilas de libros sobre el escritorio, cuatro a cada lado de la computadora, y una pila más chica detrás de ella, entre objetos diversos tales como señaladores, facturas, una botella de vino vacía y otras porquerías que merecerían el esfuerzo de deshacerse de ellas. Es que, además de tsundoku, padezco de dejadez. Flavia, mi mujer, me lo recuerda a diario. Pero el escritorio de ella está aún más desordenado. No sé si hay una palabra japonesa para la paja en el ojo ajeno.
Hasta ahora no mencioné ningún título, y va siendo hora de que lo haga. Así que miremos las pilas. Los únicos visibles a priori (por algo se inventaron las bibliotecas) son los que ocupan la parte superior de la pila. Sobre cuatro de ellos, escribí hace poco. Uno es El último lobo, del reciente e impronunciable premio nobel húngaro. Bueno, para los húngaros no debe de ser impronunciable, no hay que ser tan provinciano. El segundo es El cine según Truffaut, que remite a mis años con el cine y acaba de publicarse junto con un libro de Godard, que está justo abajo. El tercero es La tierra purpúrea, de Guillermo Enrique Hudson, acaso el descubrimiento más delicioso que hice este año. Uno de esos libros que corren el riesgo de no ser leídos porque tienen más de cien años. El cuarto es Comedia biológica, de Bettina Bonifatti, otro libro buenísimo de una escritora casi secreta, que corre el riesgo de ser demasiado nuevo sin ser flamante (no hay nada peor para el reseñador accidental que los libros de hace un par de años). Me intriga que el quinto libro lo haya leído hace ya cierto tiempo. Es Ubik, de Philip Dick, que durmió años en algún lugar de alguna de las bibliotecas hasta que, un día, le llegó el turno. Pero no sé cómo alcanzó el tope de su pila. Seguramente, ascendió mientras daba vuelta la pila buscando algo. Es uno de los pocos libros de ciencia ficción que leí, no es un género que frecuente. Siempre quise leer el libro de la sexta tapa, El año I de la Revolución rusa, de Víctor Serge, un comunista que fue perseguido por Stalin, pero tampoco le caía bien a Trotsky. Pero me temo que Serge, autor de El caso Tuláyev, una gran novela de intriga política, tiene pocas chances en los próximos meses con su revolución rusa. El séptimo libro es grueso, son los Diarios de Rosa Chacel (mil páginas, la mujer era de las que le cuentan todo al querido diario). Es el noveno tomo de las Obras completas (solo tenemos este tomo) de la autora favorita de Mario Levrero. En una época, Flavia era fan de Chacel y de Levrero, pero después se le pasó. De esa época quedó el libro, que no leí, pero estuve hojeando cuando se publicó una edición local de la primera de las dos partes del diario. Creo que se vendió bien entre los muchos seguidores de Levrero, de quien tampoco soy muy amigo. En el tope de la octava pila, hay un libro mucho más chico y mucho más raro: Sueño de un cuarto de hora, los diálogos con Dios de Giacomo Casanova, quien solía hacer pausas entre sus actividades sexuales para escribir sobre teología, matemática y filosofía.
No sé si el recorrido por las cumbres de las pilas da una idea de algo, pero no deja de ser una pequeña aventura. En una época, pensé en hacer una bitácora de lecturas elegidas al azar. Claro que el método de selección no es tan fácil de implementar. Pensaba numerar las bibliotecas, los estantes, las pilas y los libros (por ejemplo 3.6.5 querría decir biblioteca 3, estante 6, libro 5, y 14.0.3 sería la pila 14, libro 3, porque no hay estantes en ese caso). Un sistema muy engorroso. Otro método sería caminar con los ojos vendados y, cuando suene una campana programada según un algoritmo aleatorio, sacarme la venda. Tampoco parece tan fácil, además de ser bastante peligroso, sobre todo en la planta alta de la casa. De modo que desistí, pero así es que paso buena parte de mi tiempo útil decidiendo qué libro leer.
Es el momento de señalar que, últimamente, compro muchos menos libros que antes, aunque los sigo acumulando porque me los mandan para reseñar, en general a pedido mío. El tsundoku continúa por otros medios… La cima de la novena pila es Música, de Yukio Mishima, un autor que tengo pendiente. Además, es parte de un proyecto del que espero ocuparme alguna vez: los escritores que tuvieron simpatías por el fascismo y el nazismo. En realidad, nazis hubo muchos, pero me refiero a los que se supone que vale la pena leer. La lista la componen, hasta el momento, Mishima, Pound, Céline (a Céline lo leí bastante, era bueno en serio, y también nazi en serio) y el noruego Knut Hamsun. Tengo dos libros de Hamsun, Victoria y Pan, en el escritorio. Hay un tercero, Hambre, que está en el Kindle. Y aquí vale la pena agregar que leo muchos libros en formato electrónico, especialmente novelas. De modo que la biblioteca podría incluir también libros virtuales, aunque los prefiero en papel. Sobre todo, porque es difícil subrayar en el Kindle, y más difícil es revisar los subrayados cuando reseño los libros. Así que no voy a contar los libros electrónicos en mi poder. Su acumulación no califica como tsundoku, no requiere de ningún esfuerzo.
Estoy un poco abrumado por este comienzo. Todo indica que el recorrido original se va a reducir al escritorio. Hay un libro del escritor uruguayo Fernando Fernández en el que reproduce las entradas de su blog que se llama Viaje alrededor de mi escritorio. No lo leí, pero sí leí un libro notable en el que seguramente se inspiró Fernández para el título: Viaje alrededor de mi habitación, de Xavier de Maistre. Si Joseph de Maistre, hermano de Xavier, hubiese nacido un siglo más tarde, tal vez sería el quinto nazi a investigar. Por lo pronto, voy a espiar qué más hay sobre el escritorio, en esas nueve pilas, que suman alrededor de diez libros cada una. Pero antes veo que, hundido en el fondo, entre papeles inútiles y viejos lápices, hay un libro de Ezequiel Martínez Estrada sobre Hudson. Lo estuve mirando hace unos días, lo saqué de la biblioteca que, cuando todo estaba más o menos ordenado, pensaba dedicar a escritores argentinos. Allí convivía con otros diez libros de Martínez Estrada, de quien nunca leí una página. Alguna vez me pareció que era de los nombres que no se pueden ignorar. Ahora no estoy tan seguro, pero es un caso típico de la lógica tsundoku: una persona normal escucha hablar bien de un escritor, compra un libro o lo pide prestado y lo lee para ver si le interesa. El que padece de tsundoku va comprando todos los libros que encuentra y no los abre hasta que le llegue la hora de empezar a leerlos, una vez armada la colección.
Bien. Ahora vuelvo. Voy a dar una vuelta por las pilas. Aquí estoy de nuevo. No había cien libros en el escritorio, sino noventa y dos. Entre ellos, unos cuantos los leí y reseñé, hay algunos que no creo que vaya a leer y otros que no sabría decir por qué están ahí. Intenté clasificar los no leídos en tres categorías: a leer indefectiblemente, a leer si el viento sopla a favor y a no leer. Pero me pasó como a aquel filósofo que, contratado para cosechar papas, lo hacía con entusiasmo y presteza, pero, cuando le pedían que las clasificara en grandes, medianas y chicas, no lograba decidirse. Ese es el problema con el tsundoku: que uno acumula libros por las dudas y después no puede resolver las dudas. De todos modos, me encontré en esas pilas con algunos libros que me dieron alegría y me propuse leer lo más pronto posible. Por ejemplo, Hijo de ladrón, del chileno de izquierda Manuel Rojas, una novela autobiográfica que César Aira pone por las nubes. Y con El castillo de Perth, novela surrealista ubicada en el siglo doce, de Braulio Arenas, esotérico chileno de derecha a quien Aira también elogia en su Diccionario de autores latinoamericanos, un libro que me hizo comprar muchos libros.
Hablando de Aira, hay en el escritorio un libro de Ricardo Strafacce que se llama César Aira, un catálogo. Strafacce es el autor de una impresionante biografía de Osvaldo Lamborghini y de una valiosa descripción de la obra de Fogwill, aunque en este caso elige una página de cada libro de Aira, y el resultado no es demasiado satisfactorio. Pero también hay un libro del japonés Sakunosuke Oda, que contrajo lepra a los diecinueve años y murió de tuberculosis a los veintitrés. Aunque no todas fueron enfermedades en su vida: su obra también fue censurada durante la guerra por el Gobierno que tenía la ideología de Mishima. El pobre Sakunosuke no tuvo tiempo de padecer de tsundoku. Y qué decir de otro libro que anda por allí. Se llama Diario. Cómo mejorar el mundo, y es de John Cage. Es un libro de versos (¿versos?) escritos en ocho tipografías distintas que se intercalan al azar y que, según la contratapa, constituyen la obra más ambiciosa del famoso músico experimental. Tiene «un formato que oscila entre la poesía épica, el ensayo filosófico, la provocación y la literatura de anticipación». Parece un libro de difícil lectura, de muy difícil lectura, aunque tal vez no le haya dedicado la atención suficiente. De todos modos, da placer tenerlo ahí, por si algún día llega el momento de la iluminación.
No soy de leer mucha poesía, más bien muy poca. Pero en el escritorio hay al menos dos libros de poesía. Uno de Cecilia Pavón, poeta argentina contemporánea, que reseñé hace unos meses y ahí quedó. El otro se llama 99 cuartetos de Wang Wei y su círculo. Wang Wei fue un gran poeta chino del siglo ocho (sí, ocho) que tuvo una enorme influencia en la poesía oriental. Tenemos un estante de poesía oriental, que en una época Flavia (una tsundokista a tiempo parcial, responsable de parte de la biblioteca) solía frecuentar. Es un libro muy bonito, y lo saqué para consultarlo porque alguien lo citaba. Hablando de libros bonitos, tal vez el más lindo del escritorio sea el Diario de un hombre superfluo, de Turguénev. Formato pequeño, tapa dura, sobrecubierta negra con un retrato del autor, muy bien impreso por la editorial KRK de Oviedo. No lo leí, supongo que lo tengo ahí por puro fetichismo. Antes hablaba de poetas, y encuentro el libro de un poeta, aunque no es un libro de poesía. Se trata de Retrato del artista en 1956, de Jaime Gil de Biedma, un libro muy interesante que debería terminar. Gil de Biedma (1929-1990) es considerado uno de los más grandes poetas españoles, pero escuché hablar por primera vez de este libro leyendo a Andrés Trapiello, otro español que todos los años publica un libro con sus diarios (bastante insulsos, por cierto, aunque tengo algunos en la biblioteca). Trapiello estaba escandalizado por este libro, que se publicó, por indicación del autor, un año después de su muerte. Biedma era homosexual, lo que le valió durante el franquismo tanto la prohibición de dar clases en la universidad como la de ingresar en el Partido Comunista. También era un alto ejecutivo de una gran compañía tabacalera española que producía en Filipinas, donde pasaba buena parte del tiempo. Allí solía concurrir a los burdeles infantiles, y cuenta sus experiencias en el libro. Creo que no da demasiados detalles, pero tengo la impresión de que hoy el libro no se podría publicar ni de modo póstumo.
No quiero aventurarme a salir del escritorio: me da miedo, temo que los libros me aplasten, de modo que sigo mirando alrededor. Hablando de miedo, me encuentro con La dama del sudario, un libro de Bram Stoker, el autor de Drácula. Me gusta mucho Drácula, pero esta es una novela de quinientas páginas y no conozco a nadie que confiese haberla leído. Ni creo que nadie vaya a salir corriendo a leerla, aunque se la recomienden. Me temo que quedará para leer en la cárcel, o cuando decida que, a partir del siglo veinte, el mundo ha perdido todo interés, lo mismo que su literatura (no estoy tan lejos). La presencia de Stoker me hizo acordar de que tengo un pequeño estante dedicado a novelas góticas y de terror, donde hay clásicos como Melmoth el errabundo o El monje, así como el Manuscrito encontrado en Zaragoza, los cuentos de Sheridan Le Fanu o las narraciones completas de Lovecraft. Podría dedicar algunos meses a leer esa literatura, pero creo que dejé pasar la oportunidad. El terror vuelve a estar de moda, así como un género que es pariente de él, pero más moderno, algo así como un sobrino. Me refiero al fantasy, que, a decir verdad, no sé bien lo que es. Lo cierto es que nunca leí un libro de fantasy, sea eso lo que fuera. En cambio, leí muchísimas novelas policiales, un género que está claramente en vías de extinción estética. Aunque se siguen publicando policiales, no están a la altura de lo que fue el mayor manantial histórico de literatura popular. De hecho, no sé si existe hoy la literatura popular: la gente mira series, lee fantasy, ensayos sobre la actualidad, relatos en primera persona de gente que tiene una vida idéntica a la de sus vecinos. Tal vez la literatura popular de hoy sea la historieta, pero mi cultura en la materia es nula. No las leía ni de chico. Esta es la parte en la que la nota parece obra de un viejo carcamán, así que trataré de cambiar de tema.
Encuentro en el escritorio las Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, un brasileño del siglo diecinueve, que me trae a la memoria una anécdota relacionada con uno de sus contemporáneos, aunque portugués; una anécdota que ilustra bastante bien la esencia del tsundoku. Cuando la víctima de tsundoku ve un libro y duda entre comprarlo o no, siempre termina decidiendo que sí o arrepintiéndose de no hacerlo. Una vez vi en una librería una novela de Eça de Queirós llamada Los Maia. No la compré porque eran más de ochocientas páginas. Viví un mes con el terror de que alguien se lo llevara. Cuando volví a Buenos Aires, bajé del ómnibus en Retiro y fui directamente hasta Palermo Viejo para comprar el libro. Desde luego, nunca lo leí. Está en un estante junto con unos diez libros de Eça (durante mucho tiempo, creí que era una mujer), de quien solo leí un librito que se llama El mandarín, bastante bueno, hay que decir. Pero las Memórias póstumas de Brás Cubas son una cosa grande. Me prometí seguir con las otras dos partes de la trilogía que forma con Quincas Borba y Dom Casmurro, que, al parecer, son tan buenas o mejores que la primera parte. Pero no lo hice, y sigo privándome de sus delicias. Es que no solo de tsundoku vive el hombre, también hay mucho de pereza, del síndrome de Bartleby, el escribiente de Melville que preferiría no hacerlo. Es más: una cosa lleva a la otra, porque, si uno leyera cada libro que adquiere o le llega, evitaría caer en la acumulación excesiva. El germen patógeno de la enfermedad del tsundoku es el Bartleby.
Más difícil que Machado de Assis —al fin y al cabo, una lectura ligera— es João Guimarães Rosa y su Gran Sertón. Veredas, acaso el Joyce brasileño. Esto ya es de otro porte. Leí el Ulises, en su momento. Hace poco me propuse releerlo y no pasé de la segunda página. Es un libro que no parece funcionar sin las notas al pie, pero las notas al pie siempre dificultan la lectura. Tengo tres traducciones del Ulises, dos de Gran Sertón, algunas con notas, otras sin notas. Creo que al Ulises he renunciado formalmente, mejor haría en leer su antecesora, La odisea, una asignatura pendiente junto con la Biblia y el Corán. Al de Guimarães lo tengo entre los de dudosa lectura, pero tal vez algún día reúna el coraje. Es de esos libros que, una vez terminados, provocan en el lector la sensación de haber aventajado a sus semejantes, que no lo conocen. Es lo que me pasó con Proust: no paro de dar dique desde que leí La recherche. Pero ¿será realmente así? ¿Debería leer al vecino Guimarães Rosa? Es imposible darse cuenta con la literatura alta.
Y, por otra parte: ¿cuántos libros empecé y no terminé? ¿Hay obligación de terminar los libros? ¿Cuándo nos damos cuenta de que estamos leyendo una verdadera porquería, algo sin interés alguno? O, al revés, ¿cuántas páginas hay que leer para darse cuenta de que un libro está bien? Hace poco, leí a una escritora decir en una entrevista que, a las dos páginas, se daba cuenta de si un libro le iba a interesar. No es mi experiencia. Hay libros que fascinan de entrada, a otros hay que esperarlos. Incluso hay algunos que solo revelan su auténtico valor al final. Después de todo, la mayoría de los escritores poseen cierta destreza en lo suyo. Lo que no poseen, en su mayoría, es verdad artística. Pero pongamos esto en otros términos: ¿cuántos libros son verdaderamente para uno? Y entonces, reformulemos la pregunta del tsundoku: ¿cuántos libros de los que nos corresponden habremos leído al final de la vida? Intuyo que muy pocos.
Y eso es lo peor del asunto. Llega un momento en el que, a menos que sigamos la carrera de Letras, que elijamos solo lo que se supone que debemos leer y estemos siempre de acuerdo con la opinión de los especialistas, es posible que nuestras lecturas le erren al camino correcto por ignorancia, por esnobismo o por pereza, y no leamos lo que nos haría felices. Es una sospecha que suele atormentarme, pero no hay manera de enmendar lo que bien puede haber sido una cadena de errores, apenas interrumpida por algún acierto ocasional.
Finalmente, llego al final sin haber salido del escritorio. Y también sigo sin saber cuántos libros tengo. Tal vez el lector crea que le estoy ocultando algo, aunque no sé si al lector le interesa saber cuántos libros tengo. Tampoco sé si me interesa a mí. En realidad, creo que preferiría no saberlo.