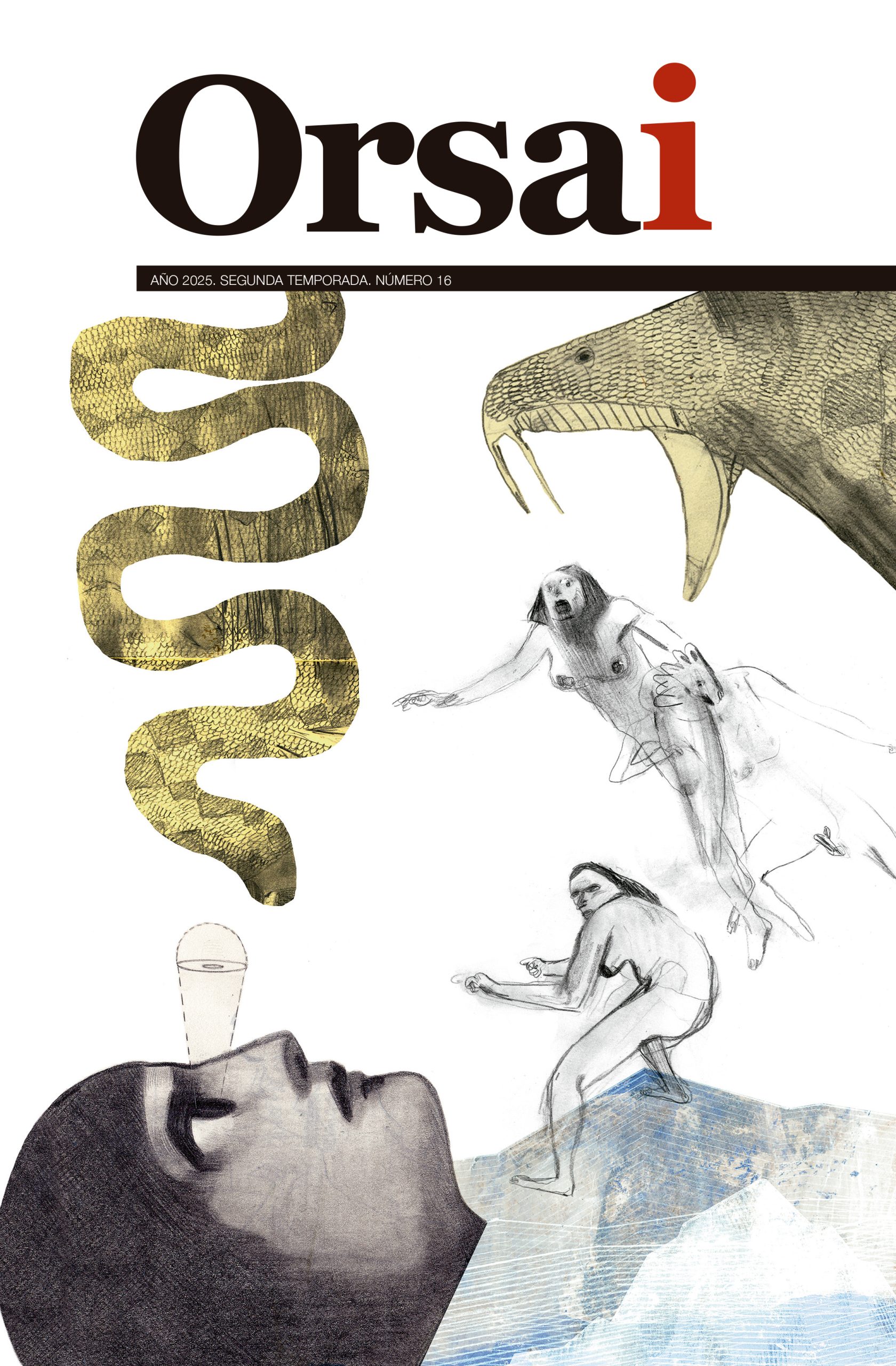Marcado a fuego, de Stephen Gallie
Corría el año 1975, momentos de mucha violencia en Argentina. Volvíamos a casa de hacer compras con mi madre en La Lucila, una localidad de la provincia de Buenos Aires. Yo venía en el asiento de atrás observando detalles que los «grandes» muchas veces ignoran. Nos seguían dos Chevrolet: uno, color verde, y otro, azul, con un cartel blanco que asomaba un ocupante de uno de los autos. Me llamó la atención. Todos, impecablemente vestidos. Mi madre manejaba por la avenida del Libertador en sentido norte. En la calle Perú, dobló a la derecha con dirección al río. Estábamos a la altura de Acassuso. Siguió dos cuadras hasta la calle José C. Paz y, allí mismo, trataron de pasarla y la encerraron justo frente a nuestra casa. Salieron del auto esos señores vestidos de traje y peinados a la gomina. Tenían ametralladoras. Mi madre empezó a los gritos. Yo observé todo aterrado desde el asiento de atrás. Me sacaron raudamente del auto, apuntándome con un arma. Mi madre me diría luego que me hice pis encima. Mientras ella seguía a los gritos, observé que el personal de seguridad de uno de los vecinos miraba estupefacto sin actuar. Se llevaron nuestro auto y salieron muy de prisa, haciendo chillar las cubiertas, acelerando a fondo. Físicamente, nada nos pasó. Fueron violentos y profesionales. Mis padres, años después, me contaron que era gente de la Triple A robando autos al voleo para después realizar atentados y secuestros. Recuerdo que, en el asiento de atrás del auto, quedó una caja de chocolates y las bolsas con las compras del supermercado. Pasé unos meses durmiendo en la cama con mis padres, impactado y aterrado por el episodio. Meses después, el auto apareció quemado en una zanja de la Panamericana.

Matea, de Adrián Da Riva
Cuando conocí a Matea, en el barrio de San Telmo, ella tenía un aspecto muy especial. De familia adinerada, vivía de manera muy austera en Buenos Aires, realizando cuanta actividad sociocultural se brindara en la ciudad. Nos acercó un código humorístico. A partir de una mirada, podíamos empezar a interpretar cualquier papel: abogado, profesor, cura o mendiguero. Matea escribía los ensayos de una novela donde las acciones determinantes se daban en las cúpulas de la ciudad, así que, al cabo de un tiempo, en una Argentina que desde hacía poco sufría una de las crisis económicas más contundentes de la historia, estábamos visitando pisos con cúpulas. Matea interpretaba a una chica de familia rica, obsesionada con obtener una propiedad exclusiva en la ciudad. Yo hacía de intermediario entre lo indescifrable del español de Matea y la perplejidad del personaje de la inmobiliaria. Era la tercera vez que hacíamos esto. Visitábamos el último piso de un hermoso edificio en la avenida Rivadavia. Ella se había preparado especialmente y, por primera vez, la noté sensual. Cuando entramos al piso, algo funcionaba diferente; lo advertí algunos días después, al recordar los movimientos toscos del personaje de la inmobiliaria, quien quizá también estuviera actuando. Al llegar al final del piso, estábamos solos, y Matea, cambiando su postura, me dijo:
—Hoy es un día especial: en este lugar, vamos a realizar el ritual iniciático. Usted quiere pertenecer a nuestro credo y lo tiene que demostrar.
Entramos en una oficina, Matea abrió un armario, movió con total confianza el fondo y apareció una pequeña escalera.
Pasaron días, luego algunos meses, y nunca volví a hablar del tema. Fingí no conocer a Matea. Fue una experiencia única en mi vida, pero sospecho que en la de ella fue una de tantas. Quizá algún día lea acerca de esto en alguno de sus libros.

Brillantes, de Mercedes Creus
Es sábado a la noche y me toca quedarme a dormir en el departamento de la novia de mi papá, a donde me trae con desgano cada quince días. Ellos se van a una fiesta, y yo me dispongo a revisar toda la casa, como es mi costumbre cada vez que tengo una oportunidad semejante. En el baño, me maquillo los ojos de varios colores, después paso a la habitación. En la mesa de luz de papá, unas Playboy. En la de ella, una caja que adentro tiene otra cajita, donde hay un par de aros brillantes. Los guardo en mi mochila rosa. Unos días después, los envuelvo y se los regalo a mi mamá. Le fascinan. Los usa mucho; de hecho, los usa demasiado. Llega el acto de fin de año de mi escuela y, al imaginar el encuentro familiar, siento un miedo helado. Esos malditos aros me van a delatar. Me adelanto, los tomo del lugar privilegiado que han adquirido entre las joyitas de mi mamá, voy hasta el baño y los tiro por el inodoro. Se van para no volver.

El espía, de María Belén Sarachini
Elena vivía en una escuela de campo. Podía disponer del edificio escolar las veinticuatro horas del día. Por la mañana, trabajaba en el plurigrado, y por la tarde, enseñaba computación. Una noche descubrió que alguien, colgado de la claraboya del baño, la observaba. Su primer impulso fue gritar, pero no lo hizo, simuló no darse cuenta. El espía fue repitiendo las visitas, no solo de noche, a la claraboya del baño. En una oportunidad, ella intentó hacer un gesto como señalándolo, pero luego se arrepintió. Si el intruso se caía, el daño podría ser mayor: se quebraría y sumaría una culpa más a las que ya tenía por malas decisiones tomadas en su vida. Comenzó a investigar. ¿Quién sería tan habilidoso como para treparse hasta el techo y observarla? ¿Asustarla era el objetivo? Bañarse y hacer sus necesidades eran momentos de valentía.
Todos parecían ser sospechosos: algún adolescente en esplendor, el albañil de la esquina… ¡Sí! Tenía que ser de sexo masculino. La situación era insoportable. Durante un acto patrio, lo expuso públicamente, y hasta el intendente subió al techo para buscar rastros del degenerado. El acosador estaba allí. No dijo nada, no se defendió, enganchado entre cables. Pedazos de un espantapájaros.

Se jugó el amor de sus hijos, de Martín Velasco
En mi cabeza parece como si hubiese sido ayer, pero pasaron casi treinta años. Yo, un nene de diez, con una hermana de siete a la que quería proteger. Pero ese día no podía. Mi viejo, jugador de ruleta incansable, ya no tenía la capacidad de mirar a su alrededor. Ni a sus propios hijos. Y esa noche fue aún más lejos.
Ya se había patinado mucha guita, según dicen mis recuerdos de la época. Y ya se estaba separando de mi vieja por ese tema. Había hipotecado hasta lo que no teníamos, pero el tipo quería más, era un adicto. En el régimen de visitas vigente, esa noche nos tocaba con él. Nos sacó de la cama cerca de la medianoche y nos subió al auto. Ya lo había hecho en otras oportunidades, una de las últimas había sido para llevarnos de tour por la puerta de hoteles —mejor dicho, por los estacionamientos— para ver si encontraba el auto de mi vieja. Lo hacía para confirmar que se había separado de él porque estaba con otro. Pero esta vez nos tocaba otra aventura: la de quedarnos en el auto, con temperatura bajo cero, y sin la llave, por lo que ni siquiera podíamos darle contacto y prender la calefacción. Para recordar el principio de la historia, no olviden que se trataba de un nene de diez y una nena de siete. Pasaban las horas y mi viejo no volvía. El frío se sentía cada vez más, y el hermano protector ya no sabía qué hacer. La hermana chiquita sufría, lloraba. El hermano mayor ya le había dado su campera.
Dos horas más tarde, tomé coraje y lo fui a buscar. Fue uno de los momentos más vergonzosos de mi vida. El guardia llamó a mi padre, que salió como si nada y nos llevó otra vez a dormir.

¿Manitos?, de Vir Marini
Tenía ocho años. Tengo la secuencia grabada en mi mente. Yo iba a guitarra, mi hermano a batería. La del profe parecía una casa embrujada. Muebles tapados con sábanas, paredes pintadas, todo muy Charly, say no more. Mi hermano era y es talentoso, y yo intentaba el feliz cumple, la intro de «Humo sobre el agua». Costaba, pero sobraba voluntad. Entonces, qué injusto y doloroso escuchar que la música no era para mí.
Llega mamá, subimos al Dodge y escucho:
—Profe, ¿los chicos?
—Él, genial, tiene música en la sangre.
—¿Y la nena?
—Pierde plata, no la traiga más…
—¿Se porta mal?
—No, no… Pero, con esas manos chiquitas, su hija nunca va a poder tocar la guitarra.
No escuché más, no importó. Qué bestia decir eso, si yo me esmeraba. Volví a casa mirándome fijamente las manos. ¿Tan chiquitas serían? Recuerdo esa sensación de que con la música no iba a poder… ¿Qué más me iba a costar con esas manitos?
¿El desafío? Romper esa creencia de un profesor sin tacto que casi me condiciona.
Pasaron años. Pude, claro. Acaricié, ayudé, escribí, enseñé, cociné, pinté. Y todo, con las mismas manitos.

Avenida Independencia, de Pablo Paul
Era de noche cuando bajó del tren en Constitución. No sabía muy bien qué hacía ahí. Más precisamente, no sabía el porqué. Tampoco le interesaba demasiado, pero no lo sabía. En una muestra de desprecio hacia su vida, decidió caminar las cuadras que lo separaban de su cita en la avenida Independencia y Paseo Colón. Buenos Aires siempre tuvo un gran atractivo en las alturas, no así en los alrededores de las terminales ferroviarias. Plazas y noche no han sido nunca una buena combinación en esa ciudad. Llegando a la altura del edificio de la universidad, justo frente a la estación de servicios, giró su cabeza a la izquierda, luego a la derecha. Se encontró rodeado de imágenes del pasado. Levantó el cuello de la campera buscando taparse del frío y de los malos recuerdos. Los fantasmas estaban en todas partes: en la puerta del edificio, sentados en el McDonald’s, esperando en la entrada de la facultad. El aroma a aquel clásico perfume parecía impregnar cada recoveco de la ciudad. Sin embargo, había solo basura acumulada desde hacía horas y gente que la revisaba desesperada en busca de algo para comer. Giró por la avenida hacia el este, en dirección al río. Las sombras cada vez más oscuras eran su única compañía. Una y otra vez se planteaba el motivo por el cual él se encontraba allí. Habría preferido estar en cualquier otro lugar, con cualquier otra persona. En realidad, solamente con una persona. No esa que estaba allí, en esa esquina, esperando por él. La vio a la distancia. La abrazó. Sintió el olor a cuero de la campera. Le dio un beso breve. Notó que no llevaba perfume. La tomó de la mano y se fueron caminando, haciendo de cuenta que podía seguir adelante.

Coldplay, de Mac Narg
—¿¡Pero vos sos boludo!? —dijo Marcelo cuando le dije que me había olvidado las entradas en Rosario.
—Están en casa, sobre la mesa del comedor —confirmé.
Mi hija, que me había acompañado en este viaje de amigos con hijos, pensó en abandonar. Pero yo no.
—No sé cómo, pero esta noche vas a ver ese recital.
Bajo una lluvia torrencial, cruzamos el barro disfrazados con bolsas de consorcio que compramos como pilotos improvisados. Buscamos reventas, suplicamos en los controles… Nada.
Una empleada de Ticketek ofreció una salida:
—Solo con una denuncia policial podemos reimprimir.
Caminamos por calles oscuras.
—Acá nos van a robar —dijo mi hija.
—¿Quién va a robarte, si estás vestida con una bolsa de basura?
En la comisaría, inventé que alguien me había arrebatado las entradas entre la multitud. El comisario, impasible, tomó nota.
—Al menos a ustedes les robaron. Hay cada gil que viene porque se la olvida…
Papel en mano, volvimos a Ticketek. Con nuevos tiques, corrimos nuevamente entre gente, vendedores y obstáculos.
Al pisar el campo, escuchamos los primeros acordes. Nos miramos, empapados. Sonreíamos. Habíamos ganado una carrera contra el destino. Y mientras el estadio aplaudía, sus ojos me dijeron que también a nosotros nos estaban celebrando.
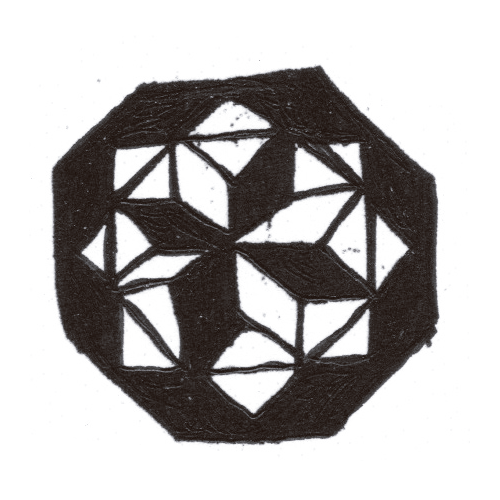
Valdivieso, artesano y peregrino, de Lucero Glorio
Pensamos que era igual a todos los demás comerciantes de los alrededores de la Alhambra, pero, claro, todavía no sabíamos de los tres de la cuesta de Gomerez: tres artesanos, tres custodios, tres hombres tratando de sostener la tradición de las taraceas nazaríes, un arte antiguo de maderas cuidadosamente ensambladas que generan los más diversos objetos para uso cotidiano o decoración. Destreza que pelea por no desaparecer o mezclarse con reproducciones masivas hechas con herramientas digitales. Y ahí, en su mesa, estaba Emilio, encorvado, trabajando en una taracea mientras nosotros mirábamos y mirábamos, un poco analizando el presupuesto del que disponíamos y otro poco pensando en el espacio del equipaje de mano. Nuestro mirar y cuchichear llamó la atención de Emilio, que se acercó y enseguida entró en confianza. Empezamos a charlar de taraceas y del peligro que van corriendo las artesanías locales por falta de interés y mano de obra, y de pronto saltó a su pasión de peregrino de Santiago y sus aventuras con los grupos de jóvenes a los que acompaña cada año. Se fue haciendo la hora del cierre, así que elegimos tres piezas chicas con el sello de originalidad correspondiente y nos despedimos. A partir de ese momento, en la mochila había unos pedacitos de la vieja ciudad todavía viva, tres taraceas creadas por Emilio Valdivieso, custodio del arte del reino nazarí granadino.

Diván, de Natalia Armentano
Cuando se sentó en el diván, tenía la mirada adusta. En su cara se veían el desgano y la tristeza. De a ratos, subía su mirada para comprobar que yo estaba ahí. Venía derivado. Frente al interrogante de su consulta, su respuesta mostraba enojo, casi que mofaba. «Vengo porque me mandan, no creo en la psicología». Se dedicaba a la venta de autos usados y contaba los pormenores de las transacciones efectuadas. Tenía artilugios para evitar hablar de lo que sentía. Concurría metódicamente los martes a las diecisiete con el pelo engominado, los pantalones pinzados y los zapatos lustrados. Yo esperaba el momento preciso para poder sumergirme en su interior. Sabía que iba a pasar tiempo hasta que eso sucediera, conocía el timing de este tipo de pacientes. Con el correr de las sesiones, empezó a cruzar su mirada con la mía. Un día vio de refilón una foto de mi hijo en un portarretratos. Él quería saber quién era ese niño que posaba sonriente, y yo me atreví a bucear en su interior. Un hilo de la madeja se había soltado, solo había que aprehenderlo con cuidado. En ese instante, sentí un sudor por la espalda, algo iba a suceder.
—Doctora, mi hijo murió hace un año en un accidente.
Ahí vi cómo se desplomaba, y un mar de lágrimas se abrió en su cara. Él, que parecía un ser inquebrantable. En ese instante, emergió el sujeto, y algo empezó a forjarse, con su dolor y más allá de este. Luego de dos años de tratamiento, el paciente dejó de concurrir. Si bien el dolor lo acompañaría siempre, había aprendido a vivir con él.
Antes de pasar el umbral de la puerta, subió la mirada, posó sus ojos en mí y, con un gesto de alivio, me dijo:
—Gracias, doctora.

Lectora de contrabando, de Florencia Lima
Todo empezó cuando tenía once años y fui al cine a ver Harry Potter. Yo estaba tan impresionada que, apenas llegamos a casa, le pedí a mi papá que me comprara el libro. Lamentablemente, era pleno 2001. Mis papás habían tenido que cerrar el negocio por la crisis, así que las chances de conseguir un libro tan caro eran mínimas. Esa semana fuimos a un hipermercado cerca de casa y buscamos la sección de libros. Ahí estaban: los dos primeros de la saga, brillantes, con tapas que prometían aventuras increíbles… y carísimos. Entonces, mi papá me dijo que era hora de aprender una lección sobre el valor del dinero, y que, si realmente lo quería, podía empezar a hacer pequeños trabajos para ahorrar. La verdad, no me lo podía comprar. Y él pensó que, con el tiempo, me iba a olvidar. Pero no. Ese comentario me hizo descubrir dos cosas: una, que amaba leer más que nada en el mundo. Y dos, que era muy vaga. Mientras él hablaba de responsabilidad y esfuerzo, yo ya había detectado algo clave: ese súper tenía pasillos vacíos, buena luz y espacio para sentarse a leer en el piso sin que nadie te molestara. Así que, al día siguiente, volví. Y al siguiente. Y al otro también. Leí el libro entero ahí, entre góndolas de fideos. Y fue la época más feliz de mi vida.

Vieja, de Tomás Sánchez
Hace ya muchísimos años, cuando estaba en la secundaria, me pasó algo bastante extraño con unos amigos en el cementerio. En nuestro grupo, la mayoría tenía el gusto por estar fuera de su casa y pasar interminables horas del día —y a veces de la noche— en plazas o cortadas. Así fue que, aprovechando que cerca de mi casa está el Cementerio de la Chacarita, una vez se nos dio por pasar la tarde allí mismo. No era la primera vez, ya estábamos acostumbrados al entorno, muy callado y tranquilo; nosotros éramos lo que más ruido hacía en ese lugar, mientras charlábamos o tocábamos la guitarra. Sin embargo, ese día, cuando llegó la hora de marcharnos porque el cementerio cerraba, estábamos un poco perdidos. Luego de dar un par de vueltas en las calles de los nichos por donde pueden pasar los autos, entramos en una rotonda. Justo frente a nosotros, había una señora de espaldas, con un camisón rosa, barriendo. Inocentemente, me acerqué tratando de llamar su atención para pedirle indicaciones de cómo salir. «¡Disculpe!», dije levantando la voz, y en ese momento me quedé petrificado. O sea, empecé a registrar algo que antes no estaba escuchando o a lo que no le estaba prestando atención: la señora gruñía, y a medida que me acercaba a ella, el gruñido se hacía más fuerte. Cuando me percaté de esto, miré a mis amigos, que se habían quedado atrás y, al igual que yo, estaban como estatuas, con los ojos bien abiertos.

Deuda por saldar, de Fabián Ahumada
Mi bisabuelo paterno era un hombre bastante peculiar. De las contadas historias que conozco sobre él, hay una que me cautiva. Resulta que este hombre, en una de sus tantas noches de copas, se dirigió torpemente hacia una higuera en el cerro Barón, en Valparaíso. Desconozco los detalles, pero se rumora que pretendía hacer un pacto con el diablo. El trato era sencillo: pedía dinero y una vida tranquila a cambio de un alma. Lo curioso es que no ofreció la suya propia, sino la de una de sus hijas. No conforme con lo anterior, le planteó al diablo una cláusula fundamental con la cual dicho trato se sellaría. Consistía en que podría llevarse a su hija cuando quisiera, siempre y cuando cumpliese con esta condición: que, cuando viniera a cobrar su recompensa, no lo asustase. Y le dio solo tres oportunidades.
No sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero el trato no se cumplió. Aquellas veces en las que el diablo vino a reclamar lo suyo, asustó a mi bisabuelo. La primera ocasión fue con el estrepitoso sonido de una lata en una noche lluviosa, mientras una sombra se posaba en las afueras de su habitación. La segunda, mucho menos dramática, como la presencia de un perro negro gigantesco que le ladró a sus espaldas cuando volvía del puerto a mitad de la noche. Esta segunda es por la que creo que, más que ser cobarde, era un vivo. Ahora, a mis veinticinco años, tengo la sospecha de que ese pacto conjurado en una noche de borrachera sigue vigente y que la deuda simplemente se pospuso.

Los guisos de doña Carmen, de Nahuel Ramírez
Doña Carmen era una vecina de mi barrio, Villa Unión de Laferrere. Cuando nací, ella ya era una señora mayor. Se ponía muy cascarrabias si jugábamos a la pelota en la vereda de su casa, lo cual pasaba gran parte del verano. Pero, en el invierno, al mediodía, doña Carmen salía de su casa, abrigada con un poncho amarronado y una bufanda que apenas cubría su cuello, y tocaba el timbre de mi casa. Lo tocaba con el codo, porque sus manos estaban ocupadas con una ollita, tapada con una rejilla amarillenta.
La primera vez, no entendíamos mucho qué pasaba. La recibió mi viejo y le agradeció con un abrazo. Tomó la olla, la colocó en el medio de una mesa redonda de madera y nos gritó: «¡Vengan a comer!». Con mi hermano, pusimos los platos y los cubiertos para comer. Hasta ese momento, no sabíamos que la comida se podía compartir entre vecinos. Nos sentamos todos alrededor de la olla y mi papá la abrió muy lentamente. Recuerdo lo que dijo: «Esto es un guiso de lentejas». Jamás habíamos probado ese plato. Tenía chorizo colorado, trozos de carne, papa y pedacitos de panceta. Ese momento nunca se me borró de la cabeza. Estábamos todos compartiendo la alegría a través de una simple sonrisa, por estar probando algo rico y en familia.
Esto se repitió muchas veces durante el invierno de 2001, en 2002 y muchos años más. Al menos una vez al año, doña Carmen aparecía con su ollita.
Muchos años después, entendimos que ese gesto de doña Carmen fue un «los quiero, y no van a pasar hambre mientras yo siga siendo su vecina».
Doña Carmen murió en 2024, y yo la recordaré con cada guiso de lentejas.
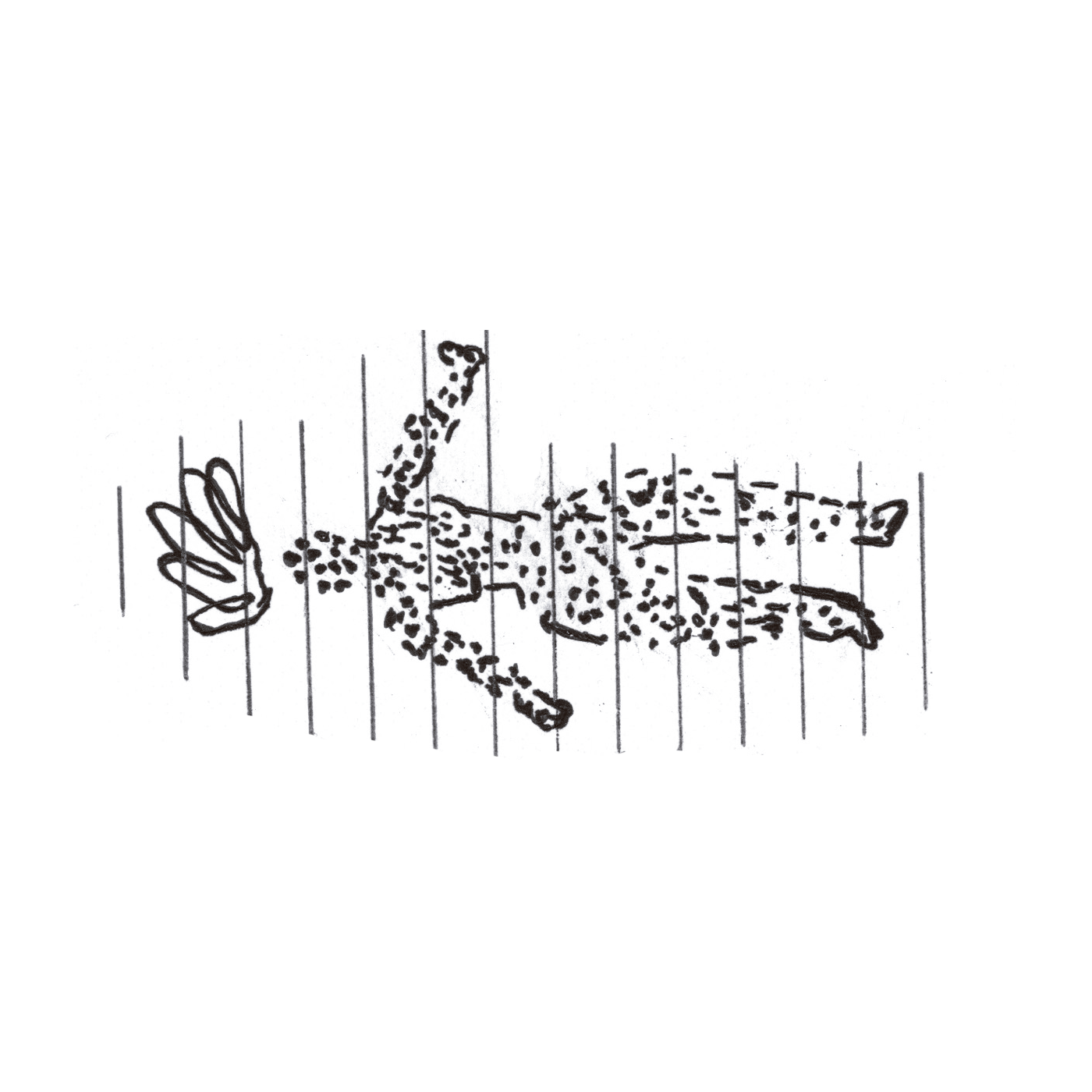
La cena, de Telma Glatstein
La cena familiar de los miércoles era un ritual. Ese día, Estela había pasado toda la tarde cocinando sus platos favoritos. Ana y Daniel llegaron puntualmente, se lavaron las manos y ocuparon sus lugares en la mesa que Estela había preparado cuidadosamente. Mientras ella servía la comida, Ana no podía dejar de notar su sonrisa cansada. Daniel estaba emocionado y verborrágico, contaba sus experiencias en la nueva sección de su trabajo. Lo escuchaban con atención, le hacían preguntas, se reían con sus ocurrencias. Compartieron sus deseos y sus miedos. Estela trataba de conectar con ellos de manera profunda, hacía un esfuerzo por estar presente a pesar de estar agotada. La cena terminó con una sobremesa de chocolates y se despidieron con sonrisas y besos. Pero Ana sentía que a su mamá algo la perturbaba.
Al día siguiente, a media mañana, sonó el celular de Ana. La llamaban de una clínica para solicitar su presencia. Ana llegó rápidamente, acompañada de Daniel. Estela había ido a la consulta porque se sentía demasiado débil, le hicieron varios estudios y decidieron realizarle una cardioversión para sacarle una arritmia cardíaca que la debilitaba.
El miércoles siguiente, la cena transcurrió con alegría, risas y reproches.

Esferokinesis, de Laura Pollastri
Accedí a la invitación con escepticismo. Aunque me inscribí para tomar el curso, le había preguntado a la responsable por sus credenciales y me había respondido con un lacónico «estudié mucho».
Supuse que esto iba a ser simple. Pero no entiendo nada. Pese a una sordera incipiente, creo reponer los sonidos inaudibles gracias a los conocimientos adquiridos en los libros, el vóley y mi entrenamiento en natación. Por eso, me resulta extraño cuando escucho: «Tírense hacia atrás y liberen la psicosis». «Ufa», pienso, otra más que te manda a abrir el plexo solar y a buscar el cuarto chacra mientras una cierra los ojos repasando la lista de compras para hacer el almuerzo. Intento copiar a la jovencísima muchacha a mi lado. Todavía no sé cómo podrían liberar tan rápido la psicosis al verla retorcerse, aunque ella me sonríe entre sus brazos mientras sostiene un tobillo por encima de la cabeza. Ya llevo veinte años de diván y aún no he logrado apocar un ápice mi psicosis. La profesora repite la instrucción. «¡Aaah, era “cifosis”. Mirá vos la palabreja que acuña la profe», y aumento un milímetro mi respeto por ella. No todo se detiene allí. La cosa se dificulta cuando escucho «empujen el suelo pélvico —¡sí, la pelvis tiene suelo!— y aprieten las pelotas con el abductor; no tensen el psoas y respiren hondo». Vaya con la pequeña. Conoce a fondo cada músculo, cada hueso, cada complejo anatómico que produce determinado movimiento. Al fin y al cabo, la muchachita, que no ha pasado por Aristóteles ni Galeno, me da una lección. Mi gastada columna, ahora feliz, se estira sobre una enorme pelota de goma. Abro los brazos, cierro los ojos y me siento volar. No es solo mi atormentado cuerpo de mujer mayor el que agradece su clase.

Hombre ahogado, de Shaun Mangelson
Cuando viví en Uruguay, mi amigo y yo estábamos caminando por la ciudad de La Paz. Caminábamos por una calle desconocida, no muy segura, y nos encontramos con un río pequeño. Cruzamos el río por el puente. Había una represa pequeña o un canal que se podía cerrar y abrir. En el agua, había basura, botellas, bolsas, ramas de árboles. Mirábamos el agua cuando, de repente, vimos lo que parecía una cabeza. Analizamos la cabeza: parecía la de un hombre pelado. Pensé que solo me pasaría a mí encontrar a un hombre ahogado en un río. Yo no podría negar que lo que vi era el perfil de un rostro, una nariz. Le dije a mi amigo que debíamos ir a la estación de policía y decir que había un hombre muerto en el río. Cuando le conté la historia al policía, él se levantó de la silla como si le hubieran dado una patada en el trasero. Nos metió en la camioneta y volamos hacia el río. Mi amigo y yo salimos de la camioneta y miramos al muerto. El policía decidió caminar por la parte del cemento de la represa, mientras el agua pasaba por sus zapatos. Empezó a levantar el cuerpo fuera del agua con una rama, y entonces el brazo de un bebé flotó hasta la superficie. Cinco policías llegaron de inmediato solo para ver una muñeca mojada.
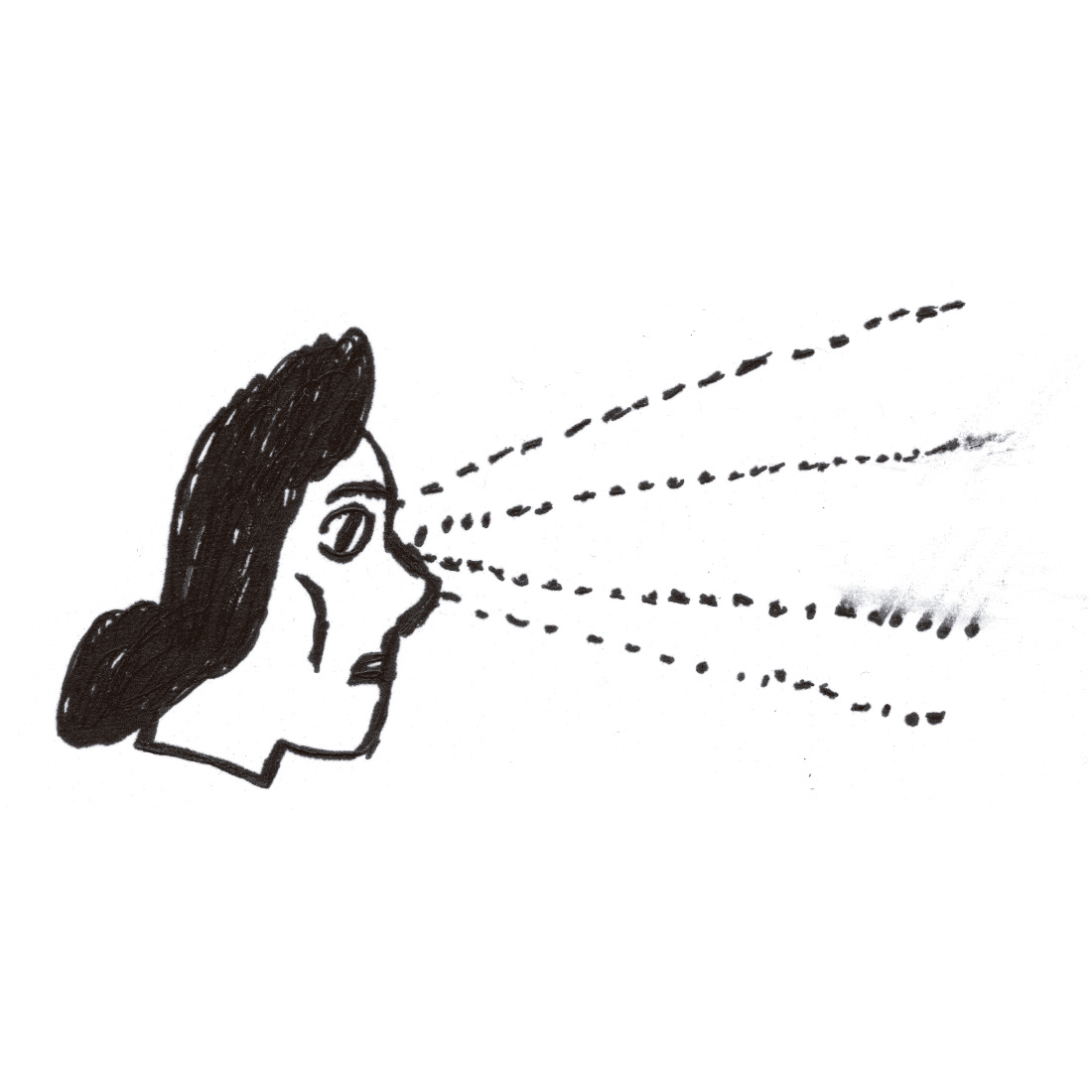
Muestra gratis, de Emma Bellavilla
Somos cinco hermanos. Soy la segunda entre dos varones y la mayor de las mujeres. Alta carga…, como una muestra gratis de madre.
Tuve una infancia pobre pero muy feliz. La ventaja de ser una niña pobre es que sos feliz con muy poco: tener medio lápiz nuevo para ir a la escuela (aunque fuera la mitad más chica, porque la grande era para mi hermano mayor), hacerme amiga del vago del grado, que me compartía un mordisco de su Tita a cambio de la tarea y, a veces, hasta me regalaba el papel metalizado, que yo coleccionaba para hacer las estrellas en mi propio firmamento. Otro momento sublime era el segundo recreo. Sí, ese, el más largo: llegaba el mate cocido con pan con chicharrón, aunque tuviera que pagar el precio del labio inferior pegado al borde del jarro de chapa por el atropello de llevarme al buche algo calentito. Amaba esos momentos en la escuela, cuando mundos nuevos se abrían ante mí: lugares, personajes, palabras, ecuaciones, diptongos, sumas, verbos, países, ríos, montañas, restas, divisiones…, todo, todo confluía para expandir mi mente y mi corazón. Al mediodía, volvía a ser arcilla del hogar: maleable, chata, gris, callada, sumisa. Ayudar a mi mamá con mis hermanos, con la limpieza, con la comida… Cocinar, eso sí que me encantaba; siempre me gustó cocinar, será porque mi viejita hacía magia: con lo poco que teníamos, preparaba verdaderos banquetes, o al menos así me parecía en aquella pobreza escasa, casi indigente.
Sin embargo, no cambio esa tremenda estrechez por ningún tesoro del mundo, porque fue por aquellos años que descubrí esa palabra mágica que ha sido mi motor; que, aunque no se deja alcanzar, está siempre cerca, tirando para que no me caiga, ahí, en el horizonte. Mi tan querida utopía.

Salta Francia, de Fernanda Caperón
Escuchaba la discusión a lo lejos. Se acercaba, pero igual no entendía nada, las palabras en francés parecían un trabalenguas. Cuando miré, vi las manos de una chica en moto en movimiento por los aires. El tono de la conversación con el flaco que manejaba no dejaba dudas de que era una discusión, pero jamás pensé que terminaría así. La capital de las luces, las noches de glamour, las mujeres elegantes que prefieren el frío a la comodidad no son dignos testigos de ese salto. En Argentina, nos descostillamos de risa luego de correr a socorrer.
En cuestión de segundos, desde que la vi por primera vez, la francesa salió volando de la moto, cayó sentada y, milagrosamente, se puso de pie. Y cuando parecía que el salto era la desgracia, sucedió lo peor: él siguió su camino.
Me sigue asombrando que el pibe siguiera de largo. Ni siquiera dio la vuelta para ver cómo había aterrizado ella. Pocas cosas me hacen reír tanto como acordarme de ese salto. Y ahora, me pregunto: ¿será que primero la argentina vio cómo volaba la francesa y segundo el francés?

Mis trescientas casas, de Camila Maraio
Esta historia es real. Tengo infinidad de casas. ¡Sí, casas! Hace un mes, visité la mansión y me paré en la cocina, pero es tan tan grande que recién me di cuenta de que estaba ahí cuando fui a la habitación. Esa cama enorme, los sillones, las paredes de vidrio que dan al jardín. ¿Podés creer que a veces vivo allí?
Otra noche, caminé por la chiquita, aunque al principio tampoco la reconocí; me di cuenta en el momento exacto en que miré el entrepiso. ¿Cómo lo iba a olvidar? Si la vez anterior, había jugado ahí con amigos.
Te voy a sorprender: hace tres noches, estuve en mi hotel, aunque este tanto no me gusta, se quedó anclado en los sesenta. Logré reconocerlo cuando me paré en el pasillo que une los dos edificios. Es lujoso, pero da miedo. Hay una sala que esquivo, ¡no sé cómo terminé otra vez ahí! Alfombra bordó, paredes con papel tapiz verde musgo, muebles de madera oscura, luces bajas, y un señor alto y flaco que nunca suelta su whisky. Cruzamos miradas y me paralizó el miedo. Él se quedó en su época, pero estamos en 2025.
Anoche fue extraño, entré a otra de mis casas. Imagináte: pisos de madera, habitaciones grandes, un baño en el medio y una cocina chiquita. Desde todos lados, se ve patio. Esta vez, la reconocí ni bien entré. Vivía ahí, estaban todas mis cosas.
Me pregunté: ¿cuál fue mi vivienda anterior? ¡Ya sé, la de la playa! ¿O era el departamento que alquilé en El Palomar? ¡Me empecé a confundir y me asusté! Quise correr, pero solo logré pegar una patada, que abrió mis ojos y me trajo a mi cama.
Otra vez en piyama, en mi casa más habitada. Y vos, ¿qué ves en tus sueños? ¿Vas a tus lugares?

La Monzón, de María Eugenia Couto
Una vez, mi mamá me contó que en la primaria le decían «la Monzón». Claramente, yo quise saber más sobre esa nena intrépida que se transformó en esta mujer seria y tímida.
La historia es así: la hermana mayor de mi mamá tenía una acosadora escolar que le comía las golosinas, la molestaba, y ella no se defendía. Mi mamá, indignada, planificó ajusticiarla junto con su amigo de aventuras escolares. Así que, un día, esperó a la acosadora detrás de un montículo de tierra gigante. Su amigo, desde enfrente, vigilaba para darle la señal de ataque. Y así fue como, al recibir esa señal, contó hasta tres y le saltó encima; y mientras le tironeaba del pelo con bronca, le repetía que nunca más se metiera con su hermana. Los chicos de alrededor ni intentaron separarlas, sino que alentaron la osadía de esta justiciera a la que bautizaron «la Monzón» y que, luego, recibió la reprimenda de su vida, pero con la satisfacción de que no iban a molestar a su hermana.
Años después, mi mamá me acompañó a la casa de mi mejor amigo y, cuando llegamos, me dijo: acá vivía ese amigo que me segundeó aquella vez. Resultó ser el tío de mi amigo.

La muerte de un extraño cercano, de Julio Cardozo
Era difícil mirar su cabeza deforme con el rostro destrozado, aunque en aquellos momentos no me cabían ni el odio ni la pena. En pocas horas, se iría de este mundo mi tutor; el hombre que, junto a su esposa, habían cuidado de mí desde que murieron mis padres en un accidente.
Lo hicieron bien. Estudié, y la gente me considera un buen tipo. Ellos no tuvieron hijos, pero no tuvimos fantasías con respecto a eso. Eran mis tíos, nada más. A ella, hermana de mi madre, la quise mucho. A él no. Nada. Su presencia siempre me provocó rechazo. Nunca me golpeó, pero sus palabras y su mirada eran más fuertes que cualquier golpe. Jamás quise hablar con él de nada que me importara. Cuanto más lejos lo tuviera, mejor; no obstante, estaba allí, porque yo vivía en su casa. Siempre rechacé esos ojos y, más aún, esa forma de hablar tan punzante.
Se había enfermado de golpe. Primero, le sobrevinieron unos enormes dolores en el cuerpo, comenzó a perder peso, y luego el médico de la familia fue tajante: «tiene cáncer». Justo en el cráneo, y justo a él, que siempre hizo gala de su inteligencia, que se creía una especie de iluminado que podía decir lo que se le antojara de cualquier persona, sin tolerar en cambio lo más mínimo que se le dijera.
Aun así, me enseñó algunas cosas: a ser humilde; a tener perfil bajo; a no seguir la corriente, fuera cual fuera. Siempre quise golpearlo, pero nunca pude hacerlo, y a veces me reprocho no haberme animado.
Al mirar ese esperpento en sus últimos momentos, no sentí otra cosa que lástima por mi tía, que lo lloraba sumida en la amargura. Yo tenía dieciocho años, y él ya no estaba. Ambos éramos libres.
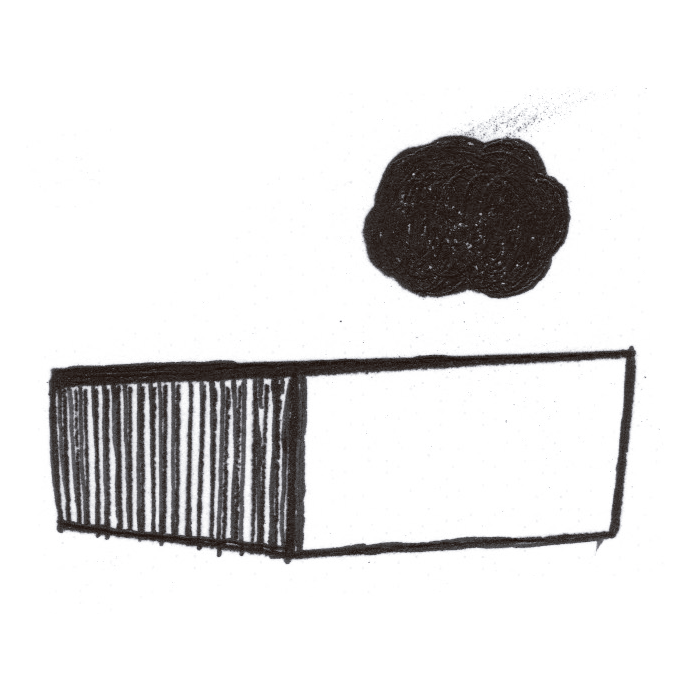
Certificado de defunción, de Carolina Evangelisti
La muerte encontró a mi abuelo una madrugada en la habitación principal de una casa de Córdoba. Mi abuela ya sabía que ese fin de semana su médica de cabecera viajaría a un torneo de tenis y no estaría disponible. Entonces, ¿cómo podrían conseguir alguien que firmara el certificado de defunción para poder comenzar con los trámites del sepelio? Mi tío llamó al servicio de emergencias para pedirles que vinieran, dijo que mi abuelo estaba muy mal. Pensó que, una vez que hubieran llegado a la casa, mi tía detendría al paramédico y le explicaría lo sucedido. Pero cuando este llegó, entró por la puerta equivocada; no vio a mi tía, pasó directo a la habitación y se encontró a mi tío afeitando a mi abuelo ya muerto, con el traje puesto. «¿Hace cuánto que llamaron? ¡¿Por qué no avisaron que era urgente?!», gritó el paramédico entrando en pánico. El hombre cayó desplomado en una silla, necesitó ser asistido por su compañero, y luego vino otro doctor a intentar tranquilizarlo. Pasado el mediodía, la médica de cabecera llegó a la casa y trajo con ella el papel firmado, y así pudimos comenzar los trámites.

Empresarios de doce años, de Pol Novo Ferrer
En 2008, con doce años, Víctor y yo, dos niños rebeldes, pasábamos las tardes juntos, abandonados por nuestros padres en actividades que no lograban frenar nuestras travesuras. El fútbol sala, las clases de inglés y el teatro fueron intentos fallidos: nos echaron por un tiempo del equipo, nuestro profesor de inglés renunció a las pocas semanas, y en teatro nos reímos frente al público el día de la obra final.
Nada nos motivaba, salvo Habbo Hotel, un juego online mágico para los niños que nacimos en los noventa. En él, creábamos personajes, interactuábamos en salas virtuales y montábamos negocios. Los Habbo créditos, obtenidos mediante llamadas a un número de pago, eran clave para el éxito, pero nuestros padres no nos permitían usar el teléfono fijo por cuestiones evidentes, así que ideábamos estafas y juegos para conseguirlos.
Tras suspender varias asignaturas en sexto de primaria, nuestros padres nos inscribieron a clases de refuerzo en la escuela bajo la supervisión de Magda. Esas clases se daban en el aula de Informática. A las semanas, descubrimos que podíamos negociar: si cumplíamos con las tareas, Magda nos dejaba jugar a Habbo. Así, superamos a los mejores alumnos y creamos, Víctor y yo, un usuario conjunto, bautizado «MagdaHabbo», en homenaje a nuestra profesora.
Durante semanas, mejoramos académicamente y construimos un imperio virtual, pero nuestra ambición creció. Frustrados por la falta de recursos, descubrimos que el teléfono fijo de la escuela podía usarse para obtener habbocréditos. Aprovechando descuidos del conserje, marcábamos el número de pago, haciendo de MagdaHabbo un referente entre los niños. La popularidad de MagdaHabbo creció hasta que llegó la factura telefónica. La escuela diseñó un plan para descubrir al culpable. Por eso, Víctor y yo hoy no somos grandes empresarios. Porque, tal y como confesamos, quien había creado un imperio había sido Magda.

Una elección difícil, de Analía Zygier
Fui a regañadientes. ¿Para qué había aceptado ir a un lugar en el que sabía que la iba a pasar mal? Sin embargo, ahí estaba, en un ambiente oscuro, lleno de luces y con la música a todo volumen. No era fan de ir a bailar, pero por mi edad se suponía que tenía que estar ahí. Era una fiesta para universitarios de dieciocho a treinta y, apenas llegué, me arrepentí de haber ido. Fui sola, en un ataque de valentía que se me había pasado ni bien entré. Me quedé parada en uno de los bordes de la pista, no conocía a nadie y tampoco atiné a ponerme a bailar sola como hacían algunos. No habían pasado ni diez minutos y ya había mirado el reloj varias veces, tratando de que el tiempo pasara más rápido. Definitivamente, me estaba aburriendo. De pronto, en la otra punta del salón, divisé lo que pensé que podía ser mi salvación: una mesa con sandwichitos y bebidas. Si quería llegar a ella, iba a tener que atravesar todo el lugar, sumergiéndome en la pista de baile. Tomé la decisión y me dispuse a intentar esquivar gente. Lentamente, me iba acercando a mi objetivo, un poco bailando, otro poco pidiendo permiso, pero, sobre todo, disimulando. Era un quemo abalanzarse sobre la comida, o por lo menos eso era lo que yo pensaba todo el tiempo. Estaba a punto de llegar cuando escuché un «¿bailás?». Era un pibe que estaba intentando sacar a bailar a una chica, quien al toque lo rechazó. Entonces, Marcelo dio media vuelta hacia el otro costado y quedamos frente a frente. «¿Bailás?», volvió a decir, ahora dirigiéndose a mí. En una fracción de segundo, tenía que elegir entre decirle que no y llegar a los sándwiches que estaban cerquísima o decirle que sí, a pesar de que había escuchado que primero había invitado a otra y que yo había aparecido ahí por pura casualidad. Le dije que sí, aunque todavía pensaba en los sándwiches, y bailamos bastante hasta que, como se usaba antes, empezaron los lentos. En cuanto cambió la música, empecé a enfilar hacia la mesa, pero me agarró la mano. «¿A dónde vas?», me dijo. Nos casamos a los pocos meses y nunca más nos separamos.
La Escuela de Narrativa Orsai nació en enero de 2025 en las modalidades presencial (en el Espacio Orsai del Paseo La Plaza, Buenos Aires) y virtual, a cargo de Hernán Casciari y con un taller para mejorar historias que contó con 7.500 alumnos en su quinta edición. Esa inmensa cantidad de participantes se autoevaluó y decidió que las veinticinco mejores historias fueran las que presentamos en las últimas páginas de esta edición. Los autores, por orden de aparición, son los que siguen: Esteban Gallie (1970), productor agropecuario; Mercedes Creus (Buenos Aires, 1976), diseñadora; María Belén Sarachini del Carlo (Coronel Bogado, 1973), docente de primaria y animadora cultural; Vir Marini (Quilmes, 1972), neurosicoeducadora; Lucero Glorio (Buenos Aires, 1976), socióloga; Natalia Armentano (Buenos Aires, 976), psicóloga; Florencia Lima (Mendoza, 1990), project manager; Tommo (Buenos Aires, 1997), asistente online; Telma Glatstein (Córdoba, 1952), médica; Shaun Mangelson (Las Vegas, 1987), profesor de español; Fernanda Caperón (Mendoza, 1989), diseñadora gráfica; Camila Maraio (Buenos Aires, 1996), vendedora y distribuidora de calzado; María Eugenia Couto (Morón, 1990), diseñadora UX/UI e ilustradora; Carolina Evangelisti (Córdoba, 1976), docente. Los autores Adrián da Riva, Martín Velasco, Pol Novo Ferrer, Pablo Paul, Mac Narg, Fabián Ahumada, Nahuel Ramírez, Laura Pollastri, Emma Bellavilla, Julio Cardozo y Analía Zygier nacieron en distintos lugares y hoy se dedican a diversas actividades que no pudimos averiguar. Los alumnos ganadores, aparte de festejar, cobraron honorarios proporcionales por la publicación de estas historias breves y, además, recibieron el original de Jorge González que corresponde a la ilustración de su cuento. Quienes quieran participar de la Escuela Orsai, tanto en modalidad presencial cuanto virtual, pueden darse una vuelta por escuela.orsai.org. ¡Los esperamos!