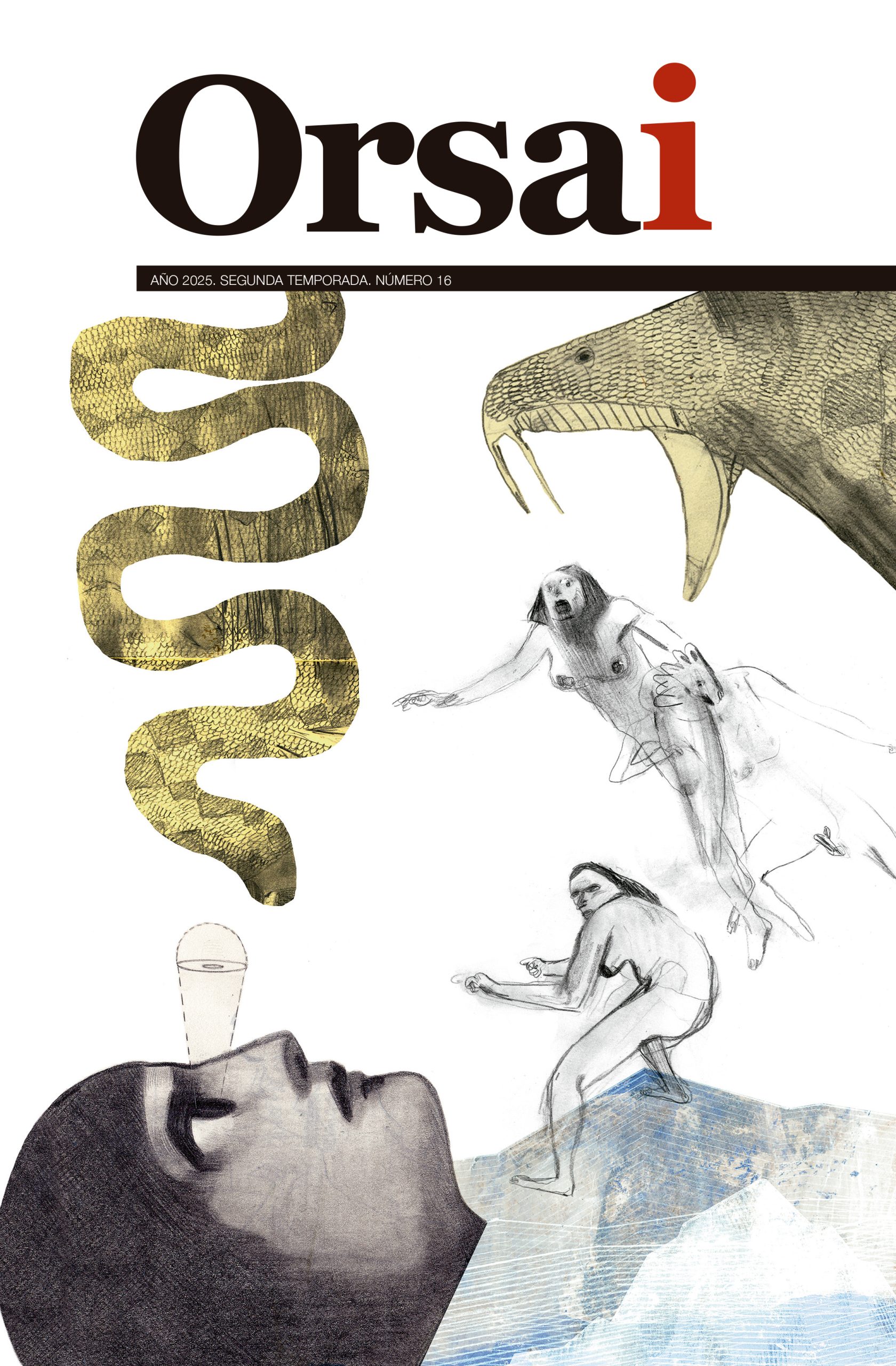Fui de viaje de egresados siendo virgen y volví más virgen que nunca, a pesar de haber tenido mi primera vez allá. O algo así.
Desde cuarto grado, desde mis nueve años, me gustaba una compañera del colegio. Y recién en el último año de la secundaria, no sé si por lástima, por cansancio o por falta de mejores opciones, me dio bola. Se venía el viaje de egresados a Bariloche, juntos. Iba a ser el momento para descorcharnos mutuamente, entre tanta fiesta y noches locas.
Por suerte, para cuidar al grupo y procurar que todo esté bajo control, al viaje de egresados vino un padre acompañante, un adulto responsable: Quique. Un tipazo. Y el papá de mi novia.
Pero si alguien cree que intentar tener tu primera vez cerca de tu suegro es una tarea complicada, es porque no se imagina la habitación que me tocó en el hotel.
Apenas llegamos, nos juntamos en grupos de cuatro amigos y nos repartieron las llaves de las habitaciones, sin orden específico. Con mis tres amigos agarramos la única llave que tenía algo especial. Era un llavero que, según nos informaron, habilitaba la energía eléctrica de la habitación cuando lo insertabas en la ranura de la toma de luz. Jamás había visto semejante magia, tal vez porque era una tecnología muy avanzada para 2002, tal vez porque no iba a hoteles. Pero mi proceso de pensamiento fue: «Si la habitación tiene esta tecnología, el resto tiene que estar a la altura, y vamos a vivir como reyes una semana». Pocas veces me equivoqué tanto en mi vida.
La habitación era la 114 y resultó ser el cuarto más chico de todo el hotel, pero también el que más estufas tenía. Apenas entramos, el calor nos recibió con un golpe en el pecho, una bienvenida digna de lo que vendría. Intentamos abrir la ventana para mitigar el sofocón, pero fue imposible; estaba tapiada por una de las dos camas marineras. Y digo «camas marineras» con todo el respeto que se le puede tener a dicha creación, porque en realidad eran dos pares de camas normales, puestas una encima de la otra, sostenidas por las paredes en ambos extremos, la ventana de un lado y, del otro, la fuerza del cariño.
La única ventana del cuarto que se abría estaba en el baño, junto al inodoro. Pero la habían ubicado tan abajo que, para disfrutar de la hermosa vista, tenías que estar sentado en el inodoro. Y por «hermosa vista» me refiero a un pasillo que iba de la cocina al comedor del hotel, por el cual circulaban todos los camareros con los «alimentos» que intentaban calmar el hambre insaciable de una manada de adolescentes descarriados. Lo bueno era que, por el olor, podíamos saber cuál sería nuestra próxima comida. Lo malo era que, por el olor, los camareros podían saber cuál había sido nuestra última comida.
El piso era de baldosas. Sí, baldosas. Como si hubieran alfombrado la habitación con la vereda. Claramente, el cuarto había sido un lugar para guardar elementos de limpieza o herramientas, que la perspicacia empresarial del dueño había convertido en habitación rentable.
Otra singularidad que notamos rápidamente fue que la puerta no se abría del todo, porque detrás de ella había un teléfono gigantesco amurado en la pared. Era una suerte de centralita telefónica para comunicaciones internas. Parecía un teléfono público antiguo, pintoresco, pero completamente innecesario.
Desde que pusimos un pie en la habitación, ese teléfono jamás dejó de sonar. Del otro lado, siempre nos hablaba un estudiante diferente, queriendo comunicarse con la recepción del hotel. Más tarde nos enteraríamos de que el problema residía en la hoja con «datos útiles» que se repartía al hacer el check-in del hotel. Entre esos datos, estaba el número de recepción, el cual era el insólito 1114, pero se ve que, de tanta fotocopia, se fue borroneando un 1, y por eso ahora se leía: «Número de la Recepción: 114».
Intentamos desconectar esa tortura, pero al estar amurado no había cables a la vista. Así que no nos quedó más opción que atender en cada llamado y, antes de cortar, decir «equivocado».
Eso sí: el llavero que activaba la electricidad en la habitación funcionaba a la perfección. Cada vez que entrábamos al cuarto, la rutina era la misma: abríamos la puerta, que indefectiblemente chocaba contra el teléfono —que ya estaba sonando—, agrandando el agujero en la madera, y con la precaria iluminación que entraba desde el pasillo del hotel buscábamos la ranura en la toma de luz. Insertábamos el llavero de plástico, la habitación se iluminaba, y cerrábamos la puerta. En cualquier otra situación, eso hubiera sido todo. Pero no la íbamos a tener tan fácil.
Ahora viene una parte de la historia que parece compleja y técnica, pero les prometo que es simple; no me suelten la mano, que yo los llevo. El pestillo del picaporte de nuestra puerta no existía. Tal vez había decidido mudarse a una habitación más decente. El tema es que, para que la puerta quedara cerrada, había que usar la llave. Pero la llave estaba colgada del llavero que, a su vez, activaba la luz de la habitación. De modo que, cuando sacábamos el llavero de la toma de luz para cerrar la puerta, la habitación quedaba a oscuras.
Entrar a la habitación medio borracho, con muchas ganas de dormir, e intentar encontrar a oscuras el pequeño hueco de la cerradura para poder cerrar la puerta y luego encontrar la breve ranura de la toma de luz para volver a iluminar el cuarto fue el irónico preludio de lo difícil que sería tener mi primera vez en aquel cuarto de hotel de cuarta.
En la tercera noche, luego de pocos ensayos y muchos errores, en un rapto de sensatez inusitada, se nos ocurrió una idea capaz de resolver el problema de la oscuridad: separar la llave del llavero. Dejamos el llavero insertado en la ranura de la toma de luz, y la habitación quedó para siempre iluminada. La llave, por su parte, la llevábamos con nosotros y, mientras estuviéramos en el cuarto, la dejaríamos puesta en la cerradura para no perderla.
Pero el plan maestro no contemplaba que, cada vez que abríamos la puerta, esta chocaba contra el enorme teléfono, y no supimos anticipar que, en una de esas embestidas, la llave volaría de la cerradura para jamás volver a ser encontrada.
Obviamente, el hotel no tenía copias de la llave, porque eso sería hacerse cargo de la existencia de la 114, que muy probablemente no era del todo legal, así que, a partir de ese momento, para cerrar la puerta había que trabarla con una cama: la mía.
Mientras no hubiera nadie, la habitación quedaría abierta. No nos preocupaba. No había nada que nos pudieran robar. Lo único que habíamos llevado al viaje eran nuestros sueños de pasarla bien, y la habitación se había quedado con ellos desde que la conocimos.
A medida que pasaban los días, estábamos más cansados. Las excursiones comenzaban muy temprano y las noches terminaban muy tarde. Apenas teníamos tiempo para dormir, y cada intento era interrumpido por las inagotables llamadas a nuestro teléfono, que sonaba insensible a nuestro martirio. Algunos de mis amigos ya ni lo escuchaban y seguían durmiendo, dejando la honorable tarea de atender a quienes no podían pegar un ojo mientras el artefacto siguiera sonando. O sea, yo.
Llamada tras llamada, me levantaba como un zombi para decir «equivocado» y volver a treparme a la cama, envuelto por el calor asfixiante de la habitación, que se sumaba a la tortura. A esa altura, yo ya soñaba con teléfonos sonando, y me despertaba un teléfono sonando.
En cada ocasión, tenía que saltar de la cama de arriba, atender y repetir: «Equivocado». «¡Equivocado!». ¡Equivocado!, por elegir el llavero tecnológico. ¡Equivocado!, por quedarme con la peor cama, que ahora trababa la puerta. ¡Equivocado!, porque, cada vez que mis amigos llegaban más tarde que yo, tenía que cumplir con la rutina macabra: levantarme de un salto, mover la cama, abrir, volver a trabar y acostarme otra vez para atender el próximo llamado: «¡Equivocado!».
Vislumbrar en el horizonte la posibilidad de hacer el amor era lo único que me mantenía en pie. Mis amigos tendrían sus motivos. Desconozco el incentivo que los sostenía a ellos. El mío era tan romántico como primitivo. Pero más que suficiente.
Y, finalmente, ese día llegó.
Mi entonces novia y yo estuvimos de acuerdo en que esa noche era una buena oportunidad para escaparnos antes del boliche y estar solos en su habitación, dado que la mía era, bueno, la 114 o, como la llamábamos cariñosamente, «la mazmorra del averno».
Afortunadamente, una de sus compañeras de cuarto se había quedado durmiendo en su habitación, así que, sí… 114.
La puerta, como siempre que no había nadie, estaba entreabierta, pero el calor había preferido quedarse adentro, esperándonos para hacernos compañía. Entramos. Le di el portazo habitual al teléfono, que ya estaba sonando, lo atendí, «equivocado», cerré y trabé la puerta con mi cama. Sonó el teléfono, atendí, «equivocado». Ayudé a mi novia a subir a la cama de arriba. Sonó el teléfono, atendí, «equivocado». Yo subí de un salto, asistido por mis hormonas, utilizando mi verga de garrocha como un gimnasta bielorruso. Apagué la luz y, por fin, empezó la acción.
La mezcla del calor de la habitación —y el que emanan dos adolescentes en pleno zarandeo— con la probablemente alta concentración de monóxido de carbono se empezó a tornar insoportable. No importaba; a esa altura, nada me iba a detener. Pero, sumando al combo los nervios, el miedo, el entusiasmo y la euforia de la primera vez, junto a las pocas horas de sueño previas, la mala alimentación y el alcohol en sangre, empecé a sentirme mal. Me bajó la presión. Y sentí gusto a metal. Luego me enteraría de que me estaba sangrando la nariz sobre mi desprevenida pareja, pero como estábamos a oscuras nada nos detuvo. Igual, si hubiera visto, tampoco me habría sorprendido; ya me habían advertido que en la primera vez estaba la posibilidad de que saliera sangre, solo que no me habían aclarado por dónde.
Nada me iba a detener.
De pronto, alguien comenzó a golpear la puerta. Al principio, intenté ignorarlo. Obviamente, era uno de mis amigos con ganas de dormir, ir al baño o, simplemente, joder. Cualquiera de esas actividades podía hacerlas en otro lado o en diez segundos, que era todo el tiempo que necesitaba yo en ese momento. Seguimos. Pero los golpes se hicieron más fuertes y obstinados. Seguimos. Hasta que la última tanda de golpes casi destruyó lo poco que quedaba de la integridad de la puerta. Harto de la situación y sin poder pensar en nada más, decidí cortar el asunto y abrir.
Pegué un salto desde la cama al piso y, mientras estaba en el aire…
Pongo en pausa el relato.
¿Recuerdan que les conté que la llave voló para jamás volver a ser encontrada? Les mentí. Había caído de perfil entre dos baldosas, lo suficientemente oculta como para no ser encontrada a simple vista, pero lo suficientemente expuesta como para que su canto quedara un poco más alto que el relieve de las baldosas.
Volvamos ahora a mi salto desde la cama. Play. Con todo el peso de mi cuerpo, mi talón aterrizó justo sobre el borde de la llave y, como era su trabajo, me lo abrió. Creo que me dolió mucho, pero tantos estímulos a la vez colapsaron mi psiquis y ya no pude pensar ni sentir. Y seguían golpeando la puerta.
Dicen que, en situaciones límite, de mucho estrés, donde tu vida peligra —o, como era mi caso, todo esto a la vez—, el ser humano saca fuerzas de donde no tiene, activando su instinto de supervivencia. Y así fue. Porque abrí la puerta, pero sin antes correr la cama. Equivocado.
La puerta, en vez de abrirse, se hizo trizas. Ya venía maltratada de tantos telefonazos, y ese tirón fue justo lo que necesitaba para pasar a mejor vida (cualquier vida iba a ser mejor que en esa habitación). Me quedé con el picaporte y un pedazo de tabla en la mano; de la puerta, quedó solo el borde, el esqueleto. Todo el resto era aire.
Recién ahí pude enfrentar al culpable de los golpes, pero todavía no distinguía sus facciones. La luz del pasillo no permitía que mis pupilas, dilatadas por la oscuridad previa, la ira, el dolor, la confusión y las ganas de ponerla, hicieran foco. Luego volví a ver bien, aunque hubiera preferido quedarme ciego.
Del lado de afuera, obviamente, estaba Quique, mi suegro, preguntando por su hija, a quien había estado buscando por todos lados porque se había ido antes del boliche.
Y la imagen que vio Quique, no creo que la haya podido explicar fácilmente (a mí me costó todo este relato), pero básicamente vio, enmarcado por los restos de una puerta destruida, un cuadro del peor yerno del mundo, completamente desnudo, sosteniendo un picaporte, con la nariz y el talón llenos de sangre y un preservativo envolviendo lo que alguna vez había sido un pene erecto.
Yo, por mi parte, mirándolo a los ojos, totalmente derrotado, lo único que atiné a decirle fue: «Equivocado».