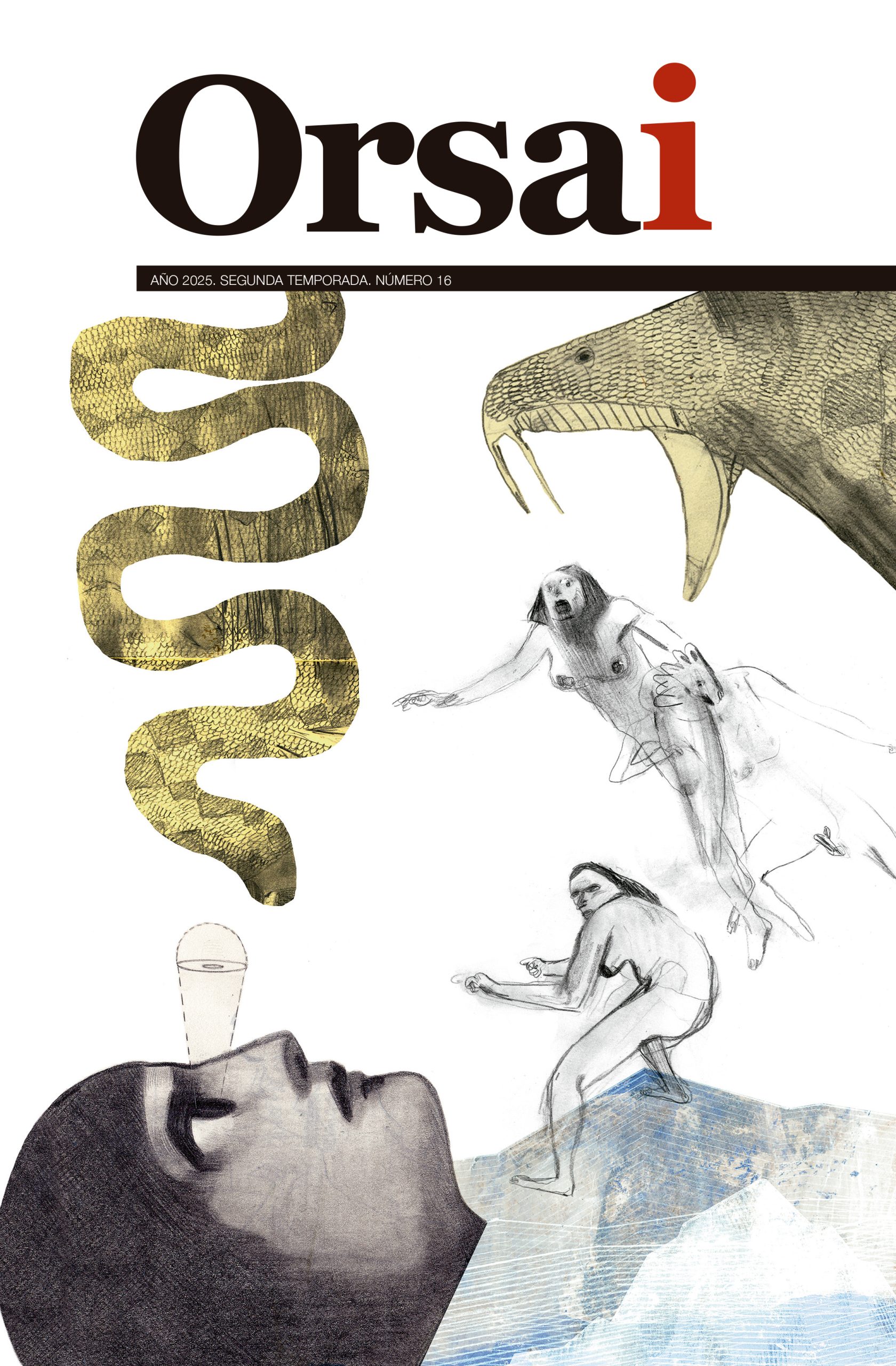En la puerta de la comisaría, me crucé con Santelmo. Llevaba su mochila negra al hombro. Había tenido un largo día y ahora se marchaba a su casa, a menos que yo arruinara su regreso al hogar.
—Voy a la planta compresora de gas a buscar a Nedel. Quiero interrogarlo —le dije.
—¿Por qué?
—Por sospecha de asesinato.
Me miró impasible.
—Nedel es muy conocido en Bosque Blanco. No podemos traerlo sin una buena razón.
—Hay una buena razón. ¿Sabía que la casa El Edén era propiedad del padre de Nedel?
—No, comisario. Hace años que trabajo en Bosque Blanco, pero nací en un pueblito de cuatro casas. Todos los días me entero de algo nuevo.
—¿Me presta a Trenti o a Jara para que me acompañen?
Suspiró. Yo sabía que nadie la esperaba en su casa. No estaba casada, no tenía hijos. Me pregunté si tendría alguna cita romántica. O si solo se disponía a ver una serie y a quedarse dormida frente al televisor. Fuera cual fuera su plan, yo era el motivo de su cancelación.
—Lo acompaño yo —dijo sin ganas.
—Pero ya se iba para su casa.
—Me iba, pero parece que no me voy.
Sacó el celular de su cartera.
—¿A quién llama?
—A Inés Conte. Le aviso que vamos para allá.
—Prefiero que sea una sorpresa.
—No, comisario. El clima está empeorando. Nos acostumbramos a recibir al invierno antes de tiempo. Si vamos juntos, llamo antes. Y si va usted solo, también voy a avisar. Discúlpeme, pero usted no es de la zona y no entiende cómo funcionan las cosas.
Dejé que llamara.
Contra su costumbre, ahora Santelmo conducía lentamente, sin ganas de llegar a destino. Pasamos junto a la Hostería del Molino, con su aspa rota.
—Ahora explíqueme por qué quiere interrogar a Nedel.
—Durante todos estos días, me comporté como un idiota. Siempre di por hecho que a Érica Monyargo la habían matado. Que alguien la había empujado desde el mirador. La idea del suicidio me resulta tan ajena que no aceptaba que ella se hubiera matado. Y no creía que Nedel fuera capaz de asesinar a su hermana. Ese suicidio era la clave de todo. No el suicidio en sí. La anticipación del suicidio.
—¿Qué podía hacer Julio Nedel? Esa chica estaba mal de la cabeza. Usted la conoció. Y Nedel se preocupó por ella, hasta fue a hablar con ese psiquiatra de Bariloche —dijo Santelmo, sin apartar la vista del camino.
—Ese psiquiatra, ese cretino, Castellón, es en parte culpable de lo que pasó. Cree tener la verdad absoluta sobre todo. Es el oráculo de Delfos. Estaba seguro de que Érica iba a matarse y se lo dijo a su hermano. ¿Sabe cuál es el trabajo de Nedel? La prevención de catástrofes. Se anticipa a todo lo que puede salir mal. Si daba por hecho que Érica se iba a matar, y que por lo tanto la casa que había sido de su padre volvería a él, podía organizar el futuro alrededor de esa muerte. Lo que nos distrajo desde un principio es que el orden cronológico en que ocurrieron las muertes no es el orden lógico. La primera muerte fue la de Érica: aunque no había ocurrido todavía, para Nedel ya estaba muerta, porque Castellón le había anunciado que Érica se iba a matar.
Dejamos atrás Bosque Blanco. Ya había oscurecido. Cuando cruzamos a un camión de gendarmería, Santelmo hizo luces a modo de saludo.
Continué:
—Nedel mató primero a Beltrán Viale, que quería desviar el arroyo, estropeando la propiedad. ¿Por qué alguien iba a sospechar de Nedel, que no era el dueño de la casa? Esperó una buena oportunidad: el incendio. Le disparó a la cabeza y llevó el cuerpo a donde el fuego pudiera alcanzarlo. Un incendio de cientos de hectáreas es un lugar ideal para esconder un cadáver.
—Pero Nedel estaba en la planta el día en que el fuego alcanzó la cabaña.
—Hoy hice unas llamadas al departamento de Recursos Humanos de la empresa. Si alguien deja la planta después de las nueve de la noche, se le da por trabajado el día siguiente, y así aparece en los papeles, porque hay que tener en cuenta el tiempo que lleva el regreso al hogar. Los de Recursos Humanos suelen ser generosos porque es difícil conseguir gente que quiera trabajar en medio de la nada y que tenga cierta estabilidad psicológica para soportar el aislamiento.
—¿Y Javier Salinas? Fue Nedel el que dijo que su muerte había sido sospechosa.
—Érica era imprevisible —respondí—. Si se mataba antes de que Javier Salinas muriera, la propiedad pasaría a él, ya que no habían hecho el divorcio. Salinas debía morir antes de que Érica se matase. Nedel previó que, si estaban solos en la montaña, el único sospechoso sería él. Pero, al contaminar la botella térmica, abrió la lista de sospechosos a cualquiera que hubiera estado cerca de la mochila de Salinas.
—¿Y lo de la lancha?
—En ese crimen, Nedel fue todavía más cuidadoso. No estaba en la planta compresora, sino a mi lado, cuando Agustín Heckell murió. Yo mismo era su coartada.
—¿Y cómo mató Nedel a Heckell si estaba con usted?
—Siempre que visitaba la casa de su futuro resort, El Edén, Heckell cruzaba el lago en su lancha. Comenzó el viaje, pero a mitad de camino se dio cuenta de que la lancha se estaba hundiendo, y se apuró a volver. Si se probaba que habían disparado a la lancha, Nedel tenía la coartada perfecta. Inclusive entró en el agua conmigo para salvarlo. Estoy seguro de que había estudiado los minutos de supervivencia en agua fría y sabía que Heckell no tenía salvación.
Ya dejábamos atrás las últimas casas de Bosque Blanco.
—¿Por qué tenía que matar a Heckell?
—Érica no quería vender la casa. Pero, con Érica fuera del juego, Heckell estaba seguro de que Nedel se la vendería. Ignoraba que Nedel quería la casa mucho más que su hermana. El Edén representaba el momento de su vida en que había sido feliz. La casa había pertenecido a su padre, que le había dado el nombre, y ahora volvería a él. Heckell se dio cuenta de todo antes que nosotros. Estaba acostumbrado a formar conjuntos, como los que hizo para su fracasado intento de red social, y puso estas muertes en un grupo para ver qué tenían en común. Vio que no solo formaban un grupo, sino una serie. Nedel había matado a Beltrán Viale para preservar la casa, y a Salinas para asegurar su herencia. Imagino que Heckell intentó chantajearlo: si no firmaba un documento en el que le aseguraba la venta de la propiedad, haría públicas sus sospechas. Nedel simuló aceptar, pero fue hasta la casa, taladró el casco de la lancha y cubrió los agujeros con alguna sustancia soluble en agua. En ese momento, Heckell estaba en Buenos Aires, negociando con sus inversionistas. Después, Nedel tiró un casquillo cualquiera en el lugar más obvio para que lo encontráramos.
—El casquillo engañó a los tontos policías locales, pero no engañó al comisario Nebra.
—Sin sarcasmos, Mayra. El hallazgo del casquillo fue fundamental y me guio hacia Nedel. A veces, la preparación excesiva de un crimen es peor que un error. La realidad es descuidada y abunda en distracciones.
Había empezado a nevar. La vegetación se había hecho rala y achaparrada. Santelmo conducía con prudencia. No le tenía confianza a aquel camino de ripio. En sus años en Bosque Blanco, había visto demasiados autos volcados. Estaba de mal humor: mis sospechas sobre Nedel no la convencían. Encendió la radio. Durante un tiempo funcionó, pero pronto de la emisora de Bosque Blanco solo quedaron jirones de canciones y el coro eléctrico de la interferencia.
Poco después de cruzar un camino lateral que llevaba a una estancia abandonada, vimos a lo lejos unos faros encendidos.
Santelmo hizo sonar la sirena durante un instante y encendió las luces intermitentes para que el otro automóvil se detuviera.
—Si es Nedel, nos ahorramos la mitad del camino —dijo Santelmo.
Las luces habían disminuido la velocidad, pero no se habían detenido del todo. Dentro del auto, alguien estaba tomando una decisión. Éramos una señal de que algo andaba mal, de que sus planes estaban a punto de estropearse.
El conductor puso las luces largas para encandilarnos y aceleró. Se cruzó de carril y vino de frente hacia nosotros. A Santelmo no le quedó otro remedio que pegar un volantazo a la derecha. El neumático se hundió en la cuneta, y lo último que supe fue que estábamos volcando.
Dimos una vuelta completa. Duró menos de un segundo, pero en el interior de la camioneta vivíamos un tiempo dilatado y separado en capítulos: el instante en que las luces nos cegaron, el momentáneo alivio por haber evitado el choque frontal, el estupor ante el vuelco, el estallido del parabrisas en perdigones de cristal, el regreso a la tierra.
Solté el cinturón de seguridad y salí de la camioneta. En ese momento, no me dolía nada; horas después, no habría nada que no me doliera. Vi las luces traseras de la camioneta de Nedel, que se alejaban rumbo a Bosque Blanco. Me toqué la cara y me miré las manos. No tenía sangre.
Traté de abrir la puerta del conductor. El vuelco la había trabado. Santelmo, aturdida, no contestaba. Volví al interior de la cabina. Encontré en la guantera una caja de pañuelos descartables y le limpié una herida de la cara, a la altura del pómulo izquierdo, para ver cuán seria era. Parecía solo un corte.
—Me habían dicho que el ripio es traicionero —dije por decir algo, para ver si me respondía. Después repetí la frase.
—Lo escuché. No estoy muerta. Ni sorda. Pero me duele el hombro. Creo que me fracturé la clavícula izquierda.
Probó encender el motor, sin suerte. Sin motor significaba sin calefacción. Apagó las luces bajas y dejó solo las balizas por si alguien nos veía. Después me dijo:
—Ahora es el momento en que tratamos de usar los celulares, aunque sepamos que no hay señal.
Probé mi celular. No había señal. Santelmo suspiró.
—Mañana tengo una fiesta de cumpleaños de una amiga. Me iba a presentar a alguien. No voy a poder ir con la cara hinchada.
—No tiene la cara hinchada.
—Espere cinco minutos y va a cambiar de opinión.
Mayra Santelmo no podría ir a esa fiesta de cumpleaños. Y si no venían a rescatarnos pronto, ninguno de los dos iría a ninguna parte.
En el baúl encontré un par de mantas. Todos los patrulleros de la provincia estaban equipados con esas mantas térmicas.
—¿Se acuerda? Antes de salir, le avisé a Inés Conte. En algún momento va a venir.
Pero yo ya había aprendido a ver cómo funcionaba la mente de Nedel. Sabía que, si íbamos hacia la planta, era por él. Podía adivinar que le había dicho a Inés Conte que saldría a nuestro encuentro y que regresaría con nosotros a Bosque Blanco porque tenía que firmar unos papeles. E Inés Conte se quedaría tranquila, mientras el frío de la noche se ocupaba de nosotros.
—Si voy a pedir ayuda a pie, ¿cuánto tendría que caminar? —le pregunté—. ¿Tiene idea de dónde estamos?
—Estamos a cincuenta kilómetros de la planta, y a otros cincuenta de Bosque Blanco. No me puedo mover, y no quiero que me deje sola. Si logramos aguantar el frío hasta la mañana, alguien va a pasar.
—¿Trenti o Jara sabían que venía para acá?
—No les avisé. Pero estarán preguntándose dónde estoy.
No me gustaba que mi vida dependiera de los mecanismos mentales de Trenti o de Jara.
—Espero que su esposa no se enoje por esta intimidad forzada, comisario.
—Son circunstancias extraordinarias.
A medida que las horas pasaban, la nieve cubrió la camioneta. Traté de tapar con las alfombras de goma el hueco del parabrisas, pero el arreglo duró solo unos minutos. Convencí a Santelmo de que se mudara al asiento trasero para que no le cayera la nieve encima. Yo no paraba de temblar, pero Santelmo había caído en una suave inconsciencia que me alarmaba. La desperté, no quería que se durmiera.
Pasaron las horas y empecé a cabecear. Sabía que había que evitar a toda costa el sueño frente al peligro de la hipotermia. Recé un padrenuestro. Nunca había terminado de aprender la nueva versión, así que recé la vieja. «Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores». Entre otras cosas, se había reemplazado la palabra «deudas» por «ofensas».
No sé si fue efecto del padrenuestro, pero pronto vi a través del parabrisas roto unas luces lejanas. La camioneta blanca con el logo de la compañía en letras azules se detuvo junto a nosotros. Inés Conte bajó del auto. Llevaba una campera de montaña y un gorro tejido a mano. Traía una botella de whisky.
—Considérenme un San Bernardo —nos dijo.
Ayudé a Santelmo a acomodarse en el asiento trasero y emprendimos la marcha hacia Bosque Blanco. El whisky me dio un poco de calor.
—¿Cómo supo que estábamos en problemas, Inés?
—No sabía. Nedel me avisó que los iba a encontrar en el camino. Debía ir distraído y no los vio. Pero estaba después acostada en la cama y empecé a sentir una inquietud que no me dejaba dormir. Llamé a la comisaría. Me dijeron que no tenían noticias de Mayra ni de usted y que no respondían los teléfonos. Estaban a punto de llamar a gendarmería.
Me arrepentí de haber juzgado mal a Trenti y a Jara.
—Nedel no iba distraído —dije—. Nos sacó del camino. Trató de matarnos.
—No puede ser. Tiene que haber sido otra persona.
Hablaba mecánicamente. Sus palabras correspondían a una vieja realidad, pero el tono de voz anunciaba un cambio de punto de vista.
—Usted sospechaba de él, Inés. Si no, no hubiera venido a buscarnos.
—Julio es un hombre muy capaz. Confiable. El mejor jefe que he tenido.
—También es un asesino.
Durante el viaje, Mayra recuperaba la conciencia por momentos. Después de haber estado por horas en un camino muerto, sentí cada luz de Bosque Blanco como un saludo de bienvenida. Inés condujo hasta la entrada para ambulancias de la Clínica Sobral. Toqué un timbre que tenía un cartelito que decía «urgencias» y, diez minutos después, apareció una somnolienta enfermera de guardapolvo rosa. A la pobre doctora Margarit volverían a levantarla de la cama en medio de la noche.
Cuando Inés Conte se estaba por ir, le pedí que me alcanzara hasta la comisaría, donde estaba mi camioneta.
—¿Qué va a hacer, comisario? ¿Por qué no se queda con Mayra?
—La doctora Margarit está en camino. Mayra queda en buenas manos.
—¿Va a arrestar a Nedel?
—Quiero hacerle un par de preguntas.
—¿En serio cree que mató a su hermana?
—No, a su hermana no la mató.
Me dejó en la comisaría.
—No sé si desearle suerte, comisario.
—¿Sabe si Nedel está armado?
—Tiene una pistola en la guantera del auto por si hay alguna emergencia. No se preocupe, no la va a usar. No le gustan las armas.
—¿Usted vuelve a la planta?
—No. Voy a dormir en mi casa. Fue un día largo. Me lo merezco. Pero no sé si voy a poder dormir.
—Gracias por salvarnos la vida.
—Es mi trabajo. A cambio, sálvele la vida a Julio. Y sálvese usted también.
La camioneta blanca se alejó por la calle principal de Bosque Blanco.
Mis golpes enérgicos levantaron a Leticia Gamboa de la cama. Se había puesto un grueso chaleco azul encima de un piyama de color impreciso. Estaba descalza. Cuando vio que era yo, y no un desconocido, sintió alivio, pero fue un alivio breve. Pronto se dio cuenta del significado de mi presencia en medio de la noche.
—¿Mi marido? Ya le dije, está en la planta. ¿Por qué lo busca a esta hora?
—No está en la planta.
—¿Quiere que le muestre la cochera? Va a ver que la camioneta no está.
—Llámelo a su celular —dije—. Tal vez a usted le conteste.
—En la planta no tienen señal. Para hablar con él, tengo que llamar al teléfono satelital de la compañía, e Inés debe de estar durmiendo.
—Llámelo.
Entró a la casa para buscar el celular. Hizo un intento. Dejó un mensaje de voz: «Te está buscando el comisario Nebra».
Después, temblando, me dijo:
—Esto es la continuación de la conversación que tuvimos en el bar, ¿no es cierto?
—Algo así.
—No le diga que yo le hablé de su padre. No quiere que le cuente a nadie su historia.
—Quédese tranquila. No voy a decirle que hablé con usted.
—¿Por qué lo busca? —preguntó sin ganas, solo porque era obligatorio preguntar.
—Usted sabe —respondí—. Usted se hace las mismas preguntas que yo.
Se quedó en el umbral, aterida, con la puerta abierta, como si necesitara estar segura de mi partida.
A medida que pasaban los minutos, el dolor del vuelco se extendía por mi cuerpo. Huesos, músculos, articulaciones. Amanecía. El portón estaba abierto, como si Nedel me esperara. Pasé bajo el maltrecho cartel que anunciaba El Edén. La camioneta de Nedel estaba cerca de la entrada de la casa. Estacioné al lado. La luz del comedor —una única lamparita— estaba encendida y la puerta había quedado entreabierta. Nedel había estado haciendo limpieza: junto al umbral, se apilaban los cuadros que encerraban mariposas. Entre ellas estaba la Reina Alejandra de Nueva Guinea, que Fernando Vernet, coleccionista e intruso, había ambicionado. Para darme alguna seguridad, toqué la pistola que guardaba en el bolsillo derecho de mi campera verde.
Di una vuelta alrededor de la casa y descubrí una figura vestida de azul. El frío del amanecer no parecía afectarlo. Nedel estaba en medio del puente japonés, asomado a las aguas del arroyo.
—¿Se estaba deshaciendo de las mariposas? —pregunté.
—Me quedé a mitad de camino. No importa, de todos modos, sabía que el trabajo quedaría interrumpido.
—Es raro un puente japonés en medio de la Patagonia.
—Mi padre lo construyó. Él mismo grabó las inscripciones en el puente.
—¿Sabía japonés?
—No, qué iba a saber japonés. Las sacó del único libro en japonés que encontró en la biblioteca municipal. Un libro chiquito, de tapas coloradas. Talló los ideogramas sin saber lo que decían, por puro efecto decorativo.
—¿Por qué tenía ese interés en Japón?
—En una época, se decía que había millonarios japoneses que recorrían la mitad de la tierra solo para jugar en casinos de la Argentina. Venían en vuelos privados. Jugaban, ganaban o perdían, y se volvían a su país. A mi padre le gustaba hablar de esos japoneses, a los que, por supuesto, nadie vio jamás.
Pasó la mano por los signos tallados como si no fueran ideogramas, sino escritura Braille.
—Mi padre decía que eran poemas. Capaz que dicen «prohibido fumar» o «silencio, hospital».
Me acerqué a él.
—¿Está armado, Julio?
—No. Hay una Glock en la guantera de la camioneta. Pero usted sí está armado, ¿no es cierto?
—Soy policía, siempre estoy armado. Además, trató de matarnos.
—Solo quise demorarlos. Quería ver la casa por última vez.
—¿Valió la pena todo esto?
—Aquí fui feliz un año entero, sobre todo un verano. Mi padre parecía haber sentado cabeza. Esos números con los que soñaba dejaron de aparecer. Él los llamaba los «números urgentes», porque lo obligaban a ir a apostar. Episodios, sueños, nombres: todo se convertía en números. Ese verano, mi madre perdonó todos sus pecados. Por unos días, fuimos una familia normal. Comíamos juntos, no había discusiones. Después, todo cambió. Los números volvieron. Mi padre vendió la casa y se fue, y todo se llenó de mariposas muertas. Se siguió llamando El Edén, pero ya no era un edén.
Le hice una señal para que me siguiera. Aceptó dócilmente. Antes de subir al auto, miró la casa por última vez.
La doctora Margarit retuvo a Mayra Santelmo en la clínica durante dos días. Al tercero, Mayra se obstinó en volver, y la encontré en su oficina.
—¿Qué le parece mi cara, comisario? Todavía no estoy en condiciones de que mi amiga me presente a nadie.
—Está en su mejor momento, Mayra.
Sacó un espejito redondo de su mochila negra y se miró, como si quisiera confirmar mis palabras.
—Si este es mi mejor momento, cómo será el peor.
Me ofreció un chocolate de una caja grande de color amarillo. Tardé unos segundos en decidir cuál elegir. Descarté el chocolate amargo, el chocolate blanco y el que tenía menta.
—¿Un admirador? —pregunté.
—Fernando Vernet. El coleccionista de mariposas.
—No lo tratamos muy bien la última vez que lo vimos.
—Pero recibió un mensaje anónimo debajo de su puerta. Decía que, si iba a El Edén, encontraría a su Reina Alejandra de Nueva Guinea bajo el alero. Pensó que el mensaje era mío, pero creo que usted se merece los chocolates más que yo.
—En ese caso, me llevo otro para el camino.
Antes de partir rumbo a casa, paré a cargar nafta en la YPF que estaba en la entrada de Bosque Blanco. Mientras esperaba que el tanque se llenara, vi pasar a pie a Leticia Gamboa. Caminaba sin mirar a su alrededor, ensimismada. Estaba demacrada, como si no hubiera probado bocado en los últimos tres días. A pesar de su pelo revuelto y su cara de no haber dormido, ahí seguía su obstinada belleza. Dije su nombre, simuló que no me había oído, apuró el paso y se perdió de vista.
Antes de pagar y subir al auto, pensé con alguna melancolía que Nedel podría haberse contentado con su jardín terrenal, imperfecto pero lleno de vida. En cambio, había elegido El Edén, el pasado, el crimen. Había aceptado la más inútil de todas las misiones: la de restaurar un paraíso perdido.